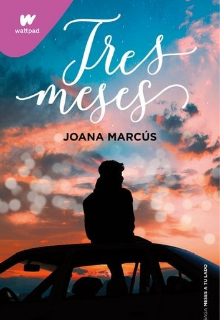Tres meses
Cap. 19: Regreso al pasado
—¿En qué piensas tanto? —pregunté a Jen.
Entendía su silencio. Después de todo, íbamos de camino a casa de mis
padres. Se me ocurrían pocos sitios más deprimentes que ese. Mike, en el
asiento trasero, parecía pensar lo mismo; estaba recostado con la cabeza en
la ventanilla, y ni siquiera hizo ninguna broma.
Mamá y yo habíamos vuelto a hablar… más o menos. Le había pedido
consejos para comprarle un regalo de cumpleaños a Jen, porque quería que
estuviera relacionado con la pintura y ella era la única persona que podía
aconsejarme bien sobre ello. A raíz de eso, me pidió que la visitara y lo hice
sin poner muchas pegas. Fue incómodo de narices, pero al final sugirió que,
ya que Jen cumplía años, fuera a cenar con ella y con la abuela un día de
esos.
De haber sido por mí, habría dicho que no, pero como a Jen le apetecía,
acepté la invitación.
La dura vida del enamorado.
De todos modos, no lo celebramos en una fecha cercana a su
cumpleaños. Más que nada porque esa misma noche falleció la abuela de
Jen y tuvo que volver a casa y ocuparse de su familia; a pesar de que fuimos a verla y regresamos a casa con ella, estuvo bastante tiempo desanimada y
no le apetecía ir a cenar a ningún sitio.
Así que esa noche, varias semanas después, fuimos a cenar a casa de mi
madre.
Ella seguía sin responderme, la miré de reojo.
—En que deberías estar agradecido por esa sudadera tan bonita y nueva
que llevas puesta —murmuró, medio en broma.
Suspiré y volví a mirar la carretera. Algo que nunca le agradecería eran
las compras. Cómo las detestaba…, qué aburrimiento.
Aun así, la sudadera no estaba mal. No lo admitiría en voz alta, pero era
la verdad. Eso me animó un poco. Aparcamos, entramos en casa de mis
padres y pasamos al salón. Mamá salió de la cocina justo a tiempo para
saludarnos con una gran sonrisa.
—¡Hola, chicos! ¿Cómo estás, Jenna? Me alegra mucho que hayas
podido venir.
Jen aceptó su abrazo con una sonrisa.
—Estoy bien, gracias por invitarme.
—Faltaría más —aseguró, separándose para mirarla. Luego fue el turno
de mi hermano, y dio un brinco—. ¡Mike! ¿Se puede saber qué te has hecho
en la cara?
Él frunció el ceño y, con orgullo, se acarició el bigotillo.
—Todo el mundo recibe abrazos o cariñitos… ¿y yo recibo una crítica?
Muchas gracias, mamá.
—Ay, cariño…, es que es para reflexionar.
Finalmente, llegó mi turno. Mamá me miró, y al ver mi expresión supo
que no era una buena idea acercarse mucho. De todos modos, sonrió e hizo
un gesto a Jen para que la siguiera.
Nada más quedarnos a solas, Mike se lanzó sobre el sofá y encendió la
televisión, que era su actividad favorita. Yo fui al cuarto de baño.
Cerré la puerta, puse el pestillo y apoyé las manos en el lavabo. Me había aguantado todo el camino, pero estando sereno era incapaz de enfrentarme a
una cena con mi familia. Respiré hondo, dudé unos instantes y recordé que
le había dicho a Jen que intentaría dejarlo. Sin embargo, no tenía por qué
ser esa noche.
Al final, me coloqué un poco de cocaína en el dorso de la mano, la aspiré
con fuerza, y tras unos instantes me lavé las manos. Una vez que tuve el
ánimo suficiente para salir, volví al salón.
La abuela acababa de llegar y jugaba con Mike a la consola. Ya mucho
más animado, me senté a su lado y contemplé la partida. Así nos encontró
Jen al cabo de un rato; de no haber sido porque papá nos interrumpió con
esa aura de amargura que paseaba por todos lados, nos lo habríamos pasado
mejor.
La cena, como cabía esperar, resultó incómoda de narices. Tan solo
hablaban mamá y Jen, y era dolorosamente evidente que solo pretendían
fingir que no estaban tensas como los demás.
—Esto está buenísimo —dijo Jen, muy convencida.
Mike dio un respingo y asintió rápidamente. Se metió tanto puré en la
boca que, por un momento, pensé que se atragantaría.
—Parte del mérito es de Agnes —aseguró mamá—. La idea de la cena
fue suya.
—Teníamos que celebrar el cumpleaños de nuestra chica favorita —
comentó la aludida, e hizo sonreír a Jen—. ¿Cuántos cumpliste, querida?
—Veinte.
—Ay, si yo tuviera veinte años…
—Los tienes —comenté—. Solo que multiplicados varias veces.
Aunque me lanzó una servilleta a la cara, le había hecho gracia. De
hecho, todo el mundo se rio menos una persona.
Sorpresa, sorpresa… ¿Quién será?
—¿Es que no podéis comportaros como personas normales durante una
cena? —protestó mi padre en voz baja.
La abuela lo contempló unos instantes antes de volverse de nuevo hacia
mí.
—¿Qué era ese regalo que ibas a darle? Parecía grande.
—Una caja de pintura —respondió Jen por mí, y me gustó notar la
alegría en su tono de voz—. Ha sido todo un detalle. Estoy deseando
estrenarla.
—¿Qué encanto tiene pintar? —protestó Mike—. Parece un
aburrimiento.
Puse los ojos en blanco.
—Es que destrozar un micrófono a gritos es mucho más entretenido.
—Pues tiene su arte. ¡Y no solo grito, también jadeo!
Mamá dejó de beber, trataba de no reírse.
—No sé si eso juega a tu favor, hijo.
—¡Claro que juega a mi favor! —protestó, indignado—. ¡Ross, diles
cuántos fans tenía en el bar!
—Tres o cuatro.
—¡Eran cientos!
—En ese bar no caben cientos —lo contradije.
Mientras Mike continuaba protestando, Jen se inclinó hacia mí para
hablarme en voz baja:
—Hazme el favor de no matar a tu hermano en mi ausencia.
—Lo intentaré, pero no será fácil.
Ella sonrió y se puso en pie. Nada más irse, Mike recalcó que él era
mucho mejor y más famoso de lo que pretendíamos. Era cierto que había
ido a un curso de canto y no se le daba mal, pero eso no significaba que
tuviera la razón en todo lo que decía. Mamá, como siempre, se la dio para
que se callara, y la abuela suspiró y se rellenó la copa por enésima vez.
Fue exactamente en ese momento, justo cuando me volví para comprobar
qué hacía mi padre, cuando me di cuenta de que no estaba. Y Jen seguía en
el cuarto de baño.