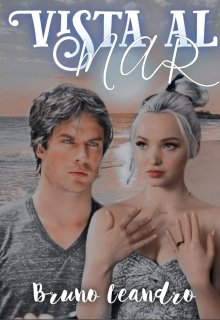Vista al mar
Capítulo 19.
La lluvia caía sobre mi cabeza, cálida como la sangre e implacable como los remordimientos. Estaba con la mirada perdida en la nada y la noche de fondo. Llovía, pero por dentro sentía un fuego ardiente que me quemaba, que me dejaba intranquilo. Ya estaba afuera de la fábrica. Alma había llamado a la comisaria, le dijeron que estaban en camino. Juan estaba intentando cubrir el cuerpo de mi madre con bolsas, el cual no pude detenerme a mirar ni 5 segundos seguidos.
Miré al cielo por décima vez antes de sentir una mano liviana en el hombro, que descendió por mi pecho hasta abrazarme por el abdomen con su cabeza apoyada en mi espalda. Y por un momento, sentí un poco de alivio.
―Hay mil razones para renunciar, déjame ayudarte a buscar una para quedarte ―dijo Alma.
Cuando estaba intentando sacar fuerzas para responder, llegaron las patrullas. Allanaron el lugar y nos revisaron para atender nuestras heridas. Nos pidieron explicaciones y les contamos todo. Juan fue el que relató todo con lujos de detalles. Una vez que nos tomaron las declaraciones, fuimos a casa para organizar el funeral, luego pensaría en que haría, pero mi madre se me merecía un entierro digno. La policía ya estaba detrás de las pistas de los matones, o eso quería creer.
Ya estando en el entierro, Alma no se había separado ni un momento de mí, pero yo estaba entre las ganas de estar solo y a la vez que ella sea mi única compañía. La lluvia no se había detenido ni para darnos un respiro, apenas bajó un poco la intensidad. Juan fue el que se encargó de ayudar a tapar el cajón con tierra y decir unas palabras. Yo no hubiese podido hacerlo sin antes morirme. Seguía llorando, pero las gotas tibias de la lluvia no se diferenciaban con las lágrimas ardiente de mis ojos. Los tenia rojos de tanto llorar y tanto dolor.
El funeral ya estaba concluyendo, la mayoría de las personas que vinieron a despedir a mi madre se habían ido. Yo seguía junto a un árbol cerca de su tumba, Alma cerca mío y Juan que se acercaba para hablarme:
―También la quería, amigo. Hubiese preferido estar en su lugar. ―Llevó su mano al rostro para secarse la cara del llanto, que también se le había mezclado junto al agua de la lluvia―. Los haremos pagar, te lo prometo.
―¡No, no pueden decir eso! ―intervino Alma preocupada―. Sé que es difícil, pero las cosas empeoraran aún más.
―Nada puede empeorar para mí. Agustín dejó claro que no te harán daño a ti ―respondí.
―¿A qué te refieres con que nada puede empeorar? ―replicó ella―. Pueden hacerte daño.
Juan y yo la miramos, sabiendo que había cosas que ella aun no sabía. Me hizo una seña para que se lo contara.
―No sé… ―respiré profundo―. No sé cuánto tiempo seguiré viviendo, quizá algunos meses, tal vez una semana más o este sea mi último día, cada día estoy peor.
―¿Mateo, que tienes?
―Cáncer terminal.
―Pero, ¿Cómo? No se…
―¿Qué decir? ―completó Juan―. Yo tampoco sabía, ayer me enteré, y en un momento que no olvidaré en mi puta vida. Sé que no es el momento, pero tenemos que hablarlo. Debe haber algo que se pueda…
―No hay nada que hacer. ¿Qué parte de “Terminal” no entendiste?
―No lo puedo creer. Necesito asimilarlo, es todo confuso.
Planté unas margaritas en la tumba de mi madre, que eran sus favoritas y se las llevaba cada vez que iba a visitarla a casa, y luego me di la vuelta y me fui.
―¡¿A dónde iras?! ―gritó Alma dando pasos hacia mi enterrado en el barro.
―No lo sé. ―No me detuve para responder.
―Dale tiempo. ―Oí decirle Juan a ella.
Ahora si me detuve, enfadado, con ninguno de ellos, pero enfadado por todo.
―¡No necesito tiempo! Mierda. Necesito a mi madre de vuelta.
Y me fui, caminando. Di muchas vueltas por la ciudad, pensando en muchas cosas, llegué a algunas conclusiones. Pasé por casa para buscar algunas cosas antes de llegar a la comisaria por última vez, empapado. Sentí como todas las miradas de los oficiales me seguían por los pasillos. Me dirigí a la administración, con papeles en las manos, el arma reglamentaria y la placa de comisario
―Comisario ―dijo Alan Báez, el encargado de los papeles―, nos hemos enterado de todo. Lamentamos mucho su perdida.
Asentí con la cabeza para agradecerle.
―Entiendo que necesite otra licencia por lo que pasó ―volvió a decir―, ¿cuánto tiempo quiere?
―No, una licencia no. Quiero que hagas los trámites para mi retiro de la policía. ―Dejé sobre la mesa el arma y la placa, y, una parte de mí con ellas.
Todos parecían estar atentos a la situación, se oían murmullos de todo tipo.
―¿Qué está haciendo, jefe?
Por último, dejé los papeles de los estudios del hospital, en los que detallaban mi enfermedad terminal. Se puso a leer los papeles en silencio, con los ojos abiertos tan grande como podía.
―Lo siento mucho. ―Fue lo último que volvió a decir.
―Es todo, haz los papeles lo más rápido que puedas, ya dejé las cosas. Suerte. ―Volteé para llegar hacia la puerta que me dejaba de nuevo bajo la lluvia, que no sé por qué, se sentía gratificante sentirla en la cara.
Miré con nostalgia las paredes, las oficinas y las personas dentro. El camino hacia la puerta se hacía eterno. Ya afuera, subí al coche que había traído cuando me fui a casa. Miré hacia atrás mirando si traía todo, si no faltaba nada, si estaba todo listo para desaparecer un rato. Tomé la ruta nacional número 3. Ya pensaría luego en una venganza, primero necesitaba calmar mi estabilidad emocional, sentirme un poco mejor, y que mejor que con un viaje, después de todo, dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz.
Después de casi dos días de viaje, llegué a mi destino. El frio del lugar me devolvía un poco el aliento. Aún seguía destrozado, y vi la tristeza en persona cada vez que miré a los espejos retrovisores del auto. Me dirigí a las dos cabañas que estaban pegadas, fui hacia la de la izquierda, en la última en la que estuve. Toqué la puerta. Ella atendió.