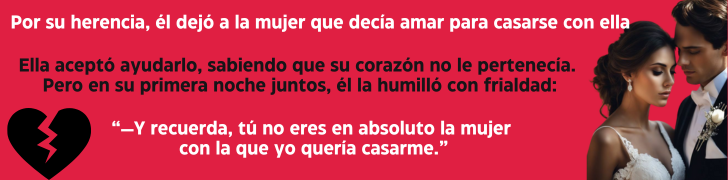8 relatos enlazados con arte
Cada mañana...
La saluda con un «Buenos días señorita, ¿cómo se encuentra hoy?». Pero ella nunca le responde, parece ignorarlo. La ve a diario pero no recuerda desde cuándo ¿ocho, diez días? Aún así, no sabe quién es aunque su rostro no le resulta totalmente desconocido. Siempre ataviada con la misma indumentaria: poquísima ropa, casi desnuda. Podría describirla de memoria, mecánicamente, sin mirar. Y esa mañana, deteniéndose más de lo acostumbrado, sin darse cuenta, recorre su cuerpo tratando de relatar sus hermosas formas, sus líneas sinuosas, sus volúmenes equilibrados; de manera poética. Aunque piensa entre conturbado y divertido que quizás ha entrado en un ámbito ajeno, maletilla lanzado a un ruedo desconocido. ¿Cómo podrás tú describir la belleza de esta valquiria, aun con tus conocimientos de anatomía artística, sin los ojos ni recursos de un poeta? ¡Entrometido!
Es verdad, no es lo mío, piensa por unos instantes… Pero, qué caramba, quién me lo va a impedir, quién pondrá puertas a mi mente, es un entretenimiento, solo unos minutos; además, qué y a quién importa el resultado… Y continúa buscando epítetos, metáforas, comparaciones, hipérboles y otras figuras retóricas. Ella le deja hacer, o mejor mirar, sin inmutarse. Contraataca con un gesto provocador, sin mover un músculo, ni una parcela mínima de su voluptuosa anatomía, con total indiferencia.
Y comienza a explicar por el septentrión aquel cuerpo atractivo, seductor, dorado y caliente como las arenas de un desierto. La hermosa testa de cabellera rubia, cascada furiosa, alborotada, rebelde, despeñada sobre pulidos hombros cubiertos a medias de estas espumas doradas. El rostro muy bello, de gesto displicente sin llegar al enfado, quizás un guiño de fastidio momentáneo de recién levantada. Ojos amelados, penetrantes, protegidos por los finos pinceles de sus cejas; pómulos algo prominentes, nariz pequeña, recta, de aletas palpitantes. De sus labios relajados y sensuales cuelga, o más bien se ase, un cigarrillo temeroso de caer de un momento a otro. Del extremo en combustión se elevan sinuosas y serpenteantes volutas de humo con la apariencia de un genio que comenzase a salir de su lámpara.
El cuello esbelto, grácil, columna alabastrina, como el de Audrey Hepburn. Los pechos desnudos, breves, turgentes, dos semiesféricas cúpulas coronadas, dos montículos, dos suaves dunas inamovibles al empuje de leves brisas o rugientes sirocos. En sus pequeñas cimas, estrechas y oscuras areolas circundando, protegiendo, demarcando, quién sabe, a los pezones erectos, diamantinos, provocadores, agresivos; minúsculos hitos que quieren escapar de sus llamativos círculos opresores; arrogantes desde sus atalayas como dos banderas vencedoras.
Los brazos torneados en palisandro, las palmas de las manos apoyadas en el borde de una mesa, los dedos armados de uñas largas y nacaradas, cuidadas en extremo, trabajo exquisito de manicura; diez apéndices ambivalentes, diez armas para lanzar peligrosos zarpazos de tigresa acosada o prodigar tiernas y suaves caricias.
Hacia el sur se extiende la planicie de suave terciopelo. En el centro de aquella llanura luminosa, un gracioso ombligo, levísima depresión, somero pozo, fuente de los deseos… Dejando el llano, aparece el monte venusino oculto en su desnudez. Unas leves braguitas negras cubren el sexo aunque la insinuante ventana central de encaje cual sutil celosía, deja entrever el otro lado. Y continúa su descripción porque intuye, supone y especula sobre aquella suave elevación que toma el nombre de la bella e infiel mujer del herrero mitológico. Pequeño delta, minúsculo trigal de finas y suaves espigas doradas, inclinadas por el empuje de un viento imaginario, confín y preludio del cálido túnel, sima misteriosa, lugar turbador, ¡Zona prohibida, pasar de largo!
Los muslos ardientes, las piernas sin término, columnas marmóreas talladas y pulidas, de tacto sedoso, como salidas del cincel de Bernini. Y al final los pies, pequeños, perfectos; diminutos dedos, diminutas uñas esmaltadas.
¿Y bien…? Nada, ya se dijo, es intrascendente. Luego piensa que, pensándolo bien, no es su tipo, no encaja en su modelo de mujer. Él las prefiere algo más llenitas… Le encantan las lozanas mozas del gran maestro del desnudo Celedonio Perellón. Y desentendiéndose del asunto, enciende un cigarrillo y se dispone a comenzar su jornada, o mejor, a continuar el trabajo del día anterior.
La mañana transcurre deprisa, enfrascado en su tarea mientras escucha la radio.
De súbito, lo inesperado… ¡Aquella mujer se está transformando en liviano pájaro de fuego! Su cuerpo está envuelto y devorado por las llamas, sus formas se diluyen por momentos, se esfuma hacia la nada. Realmente aterrado, mira a todas partes sin saber qué hacer. Luego, reaccionando, se dirige a una pared y descuelga una gran tela con la que intenta apagar aquel cuerpo en ignición. Aceleradamente se la echa encima con rapidez y tras no pocos esfuerzos consigue vencer al fuego devorador. Mas… es tarde. Solo puede observarla convertida en un montón pulverulento y grisáceo. Ave fénix sin posibilidad de resurgir de sus cenizas.
Ahora, más tranquilo y satisfecho de haber reaccionado a tiempo, no quiere ni pensar en las nefastas consecuencias de la incineración de aquel cuerpo. Porque el hecho en sí le importa un pito, un rábano, un bledo; nada en absoluto, ¡le trae al fresco! Sus miedos han respondido a la posibilidad de un terrible incendio en su taller de escultura. En él almacena resinas de poliéster, barnices, algunas tallas y troncos de madera bien seca y curada; amén de otros productos inflamables. Está preparando una exposición y vierte cera líquida sobre los moldes de silicona. De ellos surgirán figuras huecas en cera que enviará a la fundición. Estas, tras los trabajos pertinentes, serán transmutadas en bronce. Había cubierto el tablero de trabajo con hojas de periódico para evitar manchas y chorreones de esta cera roja, especial para trabajos de escultura y que calentaba en un cazo sobre un infiernillo de butano. En una de las hojas, a toda página, se mostraba la foto en color de aquella mujer.
Editado: 25.01.2020