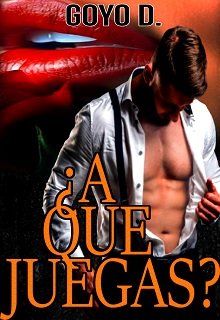¿a Que Juegas?
4
El segundo día en la playa comenzó con el sol filtrándose por la cortina del cuarto. Ella estaba medio dormida, con el cabello revuelto y ese collarcito brillando apenas bajo la luz. No dije nada, solo la dejé estirarse y reírse cuando notó que la miraba fijo.
—¿Qué miras? —preguntó con voz ronca de sueño.
—Que incluso despeinada eres peligrosa.
Después del desayuno en un kiosquito frente al mar —empanadas de camarón y jugo frío— decidimos tirarnos a la arena. Ella insistió en jugar volleyball con un grupo que ya estaba armado. No tardó en dejarme en ridículo con su energía. Yo apenas podía seguirle el ritmo y ella celebraba cada punto como si fuera una final olímpica. Al final, nos tiramos sobre la arena muerta de risa, llenos de arena y sin ganas de movernos.
Más tarde, nos fuimos directo al agua. La temperatura estaba perfecta, y terminamos en una especie de guerra infantil, salpicándonos sin parar. Ella se hundía, salía detrás de mí para asustarme, y yo me dejaba atrapar solo para escuchar su risa pegada a mi oído.
El momento top fue cuando alquilamos una moto acuática. Ella gritaba cada vez que aceleraba, y se aferraba a mi espalda como si su vida dependiera de eso. Yo disfrutaba tanto el ruido de su risa como el viento cortando nuestras caras. A ratos, ella me pedía tomar el control, y aunque casi volcamos una vez, fue imposible no reírnos como dos adolescentes.
Al caer la tarde, caminamos por la orilla con un coco en la mano, turnándonos para beber del mismo sorbete. La arena ya no quemaba, y cada tanto ella me empujaba hacia el agua, como si quisiera prolongar el juego de todo el día. Nos sentamos en una roca mientras las olas golpeaban cerca, y hablamos de nada en particular: música, series, tonterías. Era extraño lo fácil que era estar con ella.
La noche llegó con un ambiente distinto. Nos sentamos en la arena frente a una fogata improvisada, donde algunos grupos de chicos tocaban guitarra. La luz del fuego iluminaba su rostro mientras ella jugaba con el collar, como si no se diera cuenta de que lo hacía. Yo la miraba en silencio, sintiendo que cada gesto suyo me arrastraba más.
Me incliné despacio y ella no se apartó. Nuestros labios se encontraron, primero en un beso lento, suave, casi tímido. Pero después se volvió más intenso, más cargado de lo que ninguno de los dos quería admitir. Cuando nos separamos, ella tenía los ojos cerrados, respirando agitada.
No dijimos nada. No hacía falta. La forma en que me tomó de la mano, con sus dedos entrelazados, fue suficiente para saber que la noche no iba a terminar solo en palabras.