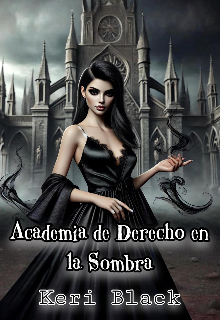Academia de Derecho en la Sombra
Capítulo 19
Estaba acostada de lado izquierdo. El cuerpo me dolía tanto que era difícil decir exactamente dónde. La cabeza se me partía como si me hubieran golpeado con una cacerola.
Los ojos me veían todo negro y tenía algo parecido a un saco en la cabeza.
Las manos estaban atadas con una cuerda gruesa que se me clavaba en la piel como si fuera alambre.
¿Cómo llegué aquí?
De repente, alguien me agarró del brazo bruscamente y el susto me hizo gritar. Chillé como si me estuvieran degollando.
En respuesta, me tiraron de las cuerdas y me susurraron con una voz familiar.
— ¡No grites!
— ¿Astera?
— No, la diosa de las sombras —refunfuñó ella—. Llevo veinte minutos intentando hacer que reacciones.
— Pero... te habían... herido —la memoria volvía a mí.
— Oh, pronto lo sentirás. Un poco más y mi sangre te alcanzará —dijo con ese mismo tono familiar, descaradamente irónico.
Las dos oímos el chirrido de una puerta y luego pasos. Suaves. Ligeros. Como si alguien delgado y pequeño se estuviera arrastrando descalzo.
— ¿Quién está ahí? —susurré, tratando de no asfixiarme con el polvo.
Alguien me arrancó el saco bruscamente. Luego, el de Astera.
La penumbra me golpeó los ojos. Estábamos acostadas en un suelo frío y polvoriento. Un solitario rayo de luz se colaba por una ventana pequeña, alta, casi en el techo.
Parpadeé, intentando acostumbrarme a la luz. Y en ese mismo instante, una figura se inclinó bruscamente sobre mí.
Una cara pequeña y redonda en la sombra. Pelo corto. Ojos grandes, demasiado atentos.
Era una niña.
— Oye, pequeña —dije—. ¿Qué hora es?
La cara de la niña cambió al instante. Se frunció, con una expresión infantil de enfado, casi una mueca. Y desapareció.
Oí que los pasos volvían a sonar, esta vez detrás de mí.
Astera tosió y dijo con voz ronca:
— Es una niña. Y ya se fue.
— ¡Mierda!... —maldije entre dientes.
Astera la había visto, a esa niña. Estaba de espaldas a mí y miraba directamente a la puerta, mientras que yo solo veía la ventana ennegrecida.
— “¿Qué hora es?” —dijo con voz ronca, tratando de no gemir—. Estamos atadas, estoy toda, maldita sea, cubierta de sangre... Y ella: “¿¡Qué hora es!?”
La voz le temblaba de dolor, pero el sarcasmo era totalmente sincero.
— ¿Qué te pasa por la cabeza, eh?
— Una pregunta lógica —me reí—. Si es pasada la medianoche, la academia podría estar buscándonos.
— Ajá... —exhaló con cansancio—. Para meternos en el calabozo y olvidarse de nosotras.
— Incluso el calabozo es una esperanza. Aunque sea un lugar oficial para torturarnos, al menos es familiar.
Los pasos volvieron a resonar en la oscuridad. Los mismos: ligeros, como el susurro del polvo.
La niña volvió a aparecer frente a nosotras. No dijo ni una palabra. Solo pegó a la pared un viejo reloj de pared. El cristal estaba agrietado, el marco de metal oscuro, oxidado en algunas partes.
El péndulo tintineaba, pero se movía. Las manecillas avanzaban lentamente: 1:03.
Se quedó un momento más, nos miró, y desapareció.
— Astera...
— Sí, ya vi que nadie nos busca desde hace una hora. Tu brillante plan ha fracasado —siseó.
— No, escucha. El reloj. El borde del cristal es afilado. Mucho. Si podemos alcanzarlo...
— Estamos atadas juntas —me recordó, respirando con dificultad.
— Pero las piernas no —una idea ya me bullía en la cabeza.
Empecé a mover las piernas lentamente, tratando de estirar los músculos que se habían quedado como piedras. Los calambres me ardían en las pantorrillas. Levanté una pierna y la doblé en la rodilla para apoyarme. Dolía. La otra pierna también empujaba.
Astera siseaba en voz baja detrás de mí:
— Si te apoyas en mí otra vez, te asfixio con mis propias manos atadas.
— Aguanta. Ya casi llegamos...
No, todavía no. El reloj estaba un poco de lado. Tuve que arrastrarme, doblándome como si mi espalda fuera la columna de una serpiente y no de una persona. Y arrastrando a Astera, que apretaba los dientes y respiraba con dificultad. Con cada movimiento, la cuerda se clavaba en la piel como un alambre al rojo vivo. Exhalé por entre los dientes para no gritar.
— Tenemos que levantarnos —susurré—. Si no, nunca lo alcanzaré. ¿A la una, a las dos y a las tres?
— Te mataré —murmuró Astera con cansancio—. Pero está bien. ¡A la una, a las dos... y a las tres!
Nos levantamos de golpe con los muslos y los codos, aunque las manos estaban atadas. Todo dolía. El mundo se me nubló ante los ojos.
— Y ahora, vamos a acercarnos —ordené en voz baja.
Mi dedo, inmovilizado por la cuerda, se deslizó por el cristal. Afilado. Muy afilado.
— Ya está. Un poco más... —susurré para mí, empezando a frotar la muñeca contra el borde del cristal.
Cada movimiento era como tragar fuego. La piel ya estaba húmeda. ¿Sangre? ¿Sudor? No importaba.
— ¡Me estás arrancando la piel! —Astera volvió a gritar.
— Aguanta. La paciencia te pule.
Podría funcionar. O podría cortarnos hasta los huesos.
La cuerda finalmente cedió. Un movimiento brusco, y sentí que se aflojaba.
— Ya... —susurré, deslizándome hacia abajo.
— ¿¡Es en serio!? —Astera temblaba, asombrada—. ¿Lo hiciste?
— Pero me corté —dije con voz ronca. La palma me palpitaba, un corte profundo me recorría la muñeca. Un líquido caliente y pegajoso me goteaba por los dedos, cayendo al sucio suelo.
No habíamos tenido tiempo de recuperarnos cuando la puerta chirrió.
El silencio se cernió como una losa.
Chirrido. Pasos. Lentos. Pesados.
Giré la cabeza.
En la puerta, una sombra. Una figura se plantó en el umbral como un amasijo de oscuridad: alta, de hombros anchos.
Y nos vio. A las dos chicas junto al reloj, las manos ensangrentadas, el cuerpo solo medio atado.
— ¿Qué demo... —murmuró, y al instante siguiente dio un paso adelante.
Saqué la mano de golpe, sintiendo cómo algo se rompía por dentro, no solo la piel, sino también la fuerza. Me dolió tanto que quise vomitar. Pero me lancé hacia delante.
Me abalancé sobre él a toda velocidad, el puño le golpeó en el pecho, luego intenté apuntarle al cuello.
Pero él paró el golpe. Con calma. Con un silencio siniestro.
Su mano me golpeó en el estómago y me doblé por la mitad.
— Idiota... —dijo con voz ronca. Me agarró del pelo y me tiró bruscamente.
Me golpeé contra la pared. El golpe me dejó sin aliento. Todo se volvió borroso. La sangre de la nariz me goteaba por la palma.
Vi a Astera sisear, retorciéndose, tratando de acercar la cuerda al fragmento de cristal.
— Si te mueves otra vez, te arranco la lengua —gruñó, inclinándose hacia mí.
Se alejó, levantó el reloj del suelo.
Lo miró. Sonrió con la comisura de los labios.
Y simplemente se fue, dejándonos ensangrentadas, atadas, y con un silencio de cristal que se rompió en mi cabeza como un hueso.
Astera gimió en voz baja. Se apoyaba en la pared con el hombro, intentando mantenerse erguida, pero el dolor la rompía por la mitad.
— No te muevas —susurré, arrastrándome hacia ella.
Hizo una mueca, pero no discutió.
Me senté a su lado, rasgué el borde inferior de mi suéter, con fuerza, con rabia, la tela se partió entre mis dedos manchados de sangre. Luego, otro trozo. Le vendé el costado como pude, apretado, húmedo, para detener la sangre.
— ¿Duele mucho? —pregunté en voz baja.
— Has mezclado nuestra sangre —dijo con un tono un poco irónico—. Espero que no seas contagiosa.
— Solo rabia, pero eso, son minucias.
Astera se rió, sin abrir los ojos. Su respiración era pesada y jadeante.
Me senté con la espalda contra la pared, presionando mi muñeca cortada contra mí, y dije en voz alta:
— Podrían habernos matado de inmediato. Pero no lo hicieron. Así que... necesitan algo.
Silencio. El latido de mi corazón ahogaba mis pensamientos.
— ¿Dinero? —continué—. Pero no tenemos nada.
Astera guardó silencio.
— Quizás... ¿quieren chantajear a la Academia? —murmuré.
Solo entonces, Astera jadeó con voz ronca.
— Yo también lo pensé. Si alguien se entera de que están secuestrando a los adeptos, es un escándalo.
— Necesitan un escándalo —susurré—. Pánico. Quizás es una demostración, y nosotras solo estábamos en el lugar y en el momento equivocados.
Ambas nos quedamos en silencio. En algún lugar de la oscuridad, una viga de madera chirrió.
Y el aire olía a sangre, sudor y... a algo podrido.
La puerta volvió a chirriar.
Nos estremecimos, mirando fijamente a la oscuridad.
Esta vez, la figura era más pequeña. Delgada. Silenciosa.
La niña.
Llevaba un cuenco de hierro con ambas manos. El agua chapoteaba dentro, tocando ruidosamente las paredes. Se detuvo en el umbral, sin dar un paso.
Lentamente me senté, inclinándome hacia delante. Su cara, pálida, casi transparente en la luz tenue. Pero...
— ¿Qué tienes en la mejilla? —pregunté.
Una mancha roja. Al principio, parecía suciedad. Pero la luz se deslizó por su piel y vi: era un moretón. Difuminado, con bordes definidos, como una huella dactilar.
Astera levantó la cabeza, mirándola a través del dolor:
— ¿Te lo hicieron... los que nos tienen aquí?
La niña se quedó en silencio. Sus labios temblaban, pero no salía ningún sonido. Solo se quedó ahí, apretando el cuenco, y el agua se estremecía con sus manos.
— ¿Cuántos años tienes? —pregunté en voz baja.
Me miró. Su mirada era... demasiado adulta.
Lentamente, levantó una mano. Uno por uno, cuatro dedos. Una pausa. El quinto. Y un sexto tembloroso... como si tuviera miedo de mostrarlo. O de lo que vendría después.
El silencio se volvió pesado.
Y entonces, una voz. Desde la oscuridad. Sorda, gruesa, autoritaria:
— Meili.
La niña se estremeció. Dio medio paso hacia atrás.
El cuenco casi se le cae, golpeando sus rodillas.
— Ven aquí —vino de la oscuridad.
Nos miró una vez más.
Y desapareció detrás de la puerta, sin decir una palabra.
— Sabían que no le haríamos nada —susurró Astera, sin apartar la mirada de la puerta cerrada—. Por eso enviaron a la niña. Es segura. Indefensa. Demasiado pequeña para ser una amenaza.
Apreté los dientes.
— Pero de todos modos esperaron detrás de la puerta —dije—. Esperaron por si acaso... intentábamos algo.
Astera suspiró. En sus ojos apareció una expresión que nunca había visto antes: verdadera tristeza.
— Me da pena —dijo en voz baja—. Es tan... pequeña. Y ya vive en este infierno.
Me quedé en silencio.
— Y no habla —añadió Astera—. Es... o miedo. O... algo más profundo.
— Trauma psicológico —dije—. Demasiado grande para una niña de seis años.
El aire se volvió pesado de nuevo. Pensé en cómo esa niña, apenas sosteniendo el agua, temblaba con todo su cuerpo, como si cada uno de sus movimientos pudiera ser el último.
— ¿Crees que lleva mucho tiempo aquí? —pregunté después de una larga pausa.
Pero no hubo respuesta.
Solo un sonido sordo, en algún lugar lejano, detrás de las gruesas paredes, algo metálico cayó al suelo. Y de nuevo nos quedamos solas con la oscuridad.
— Tengo un plan para salir de aquí —susurré—. Al menos al pasillo.
Astera jadeó. Al principio en voz baja, casi inaudible. Luego, más fuerte. La tos le salía por entre los dedos, le agarraba el pecho, salía hacia afuera, rota, dolorosa.
— Ay... ayúd... —se ahogaba, apoyándose en la pared—. Ayúdenme... por favor...
Yo ya estaba junto a la puerta. Medio agachada, tensa, lista para un movimiento brusco. El corazón me latía como si quisiera salirse del pecho.
Detrás de la puerta, un movimiento. Un susurro. Silencio. Luego, el clic de la cerradura.
La puerta se abrió.
— ¿Qué le pasa?.. —sonó.
Golpeé.
De golpe, con todas mis fuerzas, empujé la puerta hacia atrás. Un golpe sordo. Un grito. El cuerpo salió volando y cayó al suelo. El pasillo se quedó en silencio.
Corrí hacia Astera, la cogí del brazo.
— ¡Vamos! —susurré.
— Yo... puedo —dijo con voz ronca.
Salimos corriendo de la habitación. Detrás de nosotras, un gemido. Delante, un pasillo oscuro que se extendía como la boca de un monstruo.
— Corramos —dije.
Corrimos. O sea, yo corría, agarrando a Astera del brazo. Ella se tropezaba, porque sus manos aún estaban atadas, pero se mantenía cerca, terca como un fuego que no quiere apagarse.
El pasillo nos respiraba oscuridad en la espalda.
Y de repente, pasos. Rápidos, fuertes. Alguien se acercaba a nosotras. Arrastré a Astera hacia un lado, pero ella se soltó y se pegó bruscamente a la pared.
— Ast... —empecé, pero no tuve tiempo.
La luz se detuvo.
Un momento, y todo a nuestro alrededor se volvió... sordo. Las sombras se espesaron. Parecía que se deslizaban por mi piel, me envolvían la cara. Me tapaban la boca. No dolía. Pero era como si el mundo hubiera perdido sus contornos.
Pasos. Estruendo. Tres figuras pasaron corriendo a nuestro lado. Simplemente... pasaron de largo. Como si pasaran por un vacío.
Me volví para mirar a Astera. Estaba de pie, comprimida en una sombra, como parte de la pared. Sus ojos brillaban.
Magia. Magia de la sombra, de la desaparición.
No tuve tiempo ni de sonreír cuando la misma niña apareció por la esquina.
Astera me empujó con el hombro, apenas audible.
Entendí.
Agarré bruscamente a la niña del brazo y la acerqué a mí.
Ella gritó, y en ese mismo instante, la sombra nos tragó. Oscura, viscosa, como el ala de un depredador nocturno. Desaparecimos. Nos convertimos en vacío.
— ¡Están por aquí! —gritó alguien en el pasillo—. ¡Revisen todas las paredes! ¡Todo!
Nos deslizamos. No caminábamos, nos filtrábamos. El espacio desaparecía y volvía a aparecer. Las paredes parecían respirar a nuestro lado. Frías, húmedas, ajenas.
Al principio, la niña se resistió. Sus talones me golpeaban las piernas, sus pequeños puños, la cintura. Pero luego se detuvo. Se calló. Como si hubiera sentido algo antes que nosotras.
Delante, una figura. El atacante. El mismo que me había golpeado en el estómago.
Estaba muy cerca. Mucho. Su cara, deformada por la ira y la concentración, se giró lentamente hacia nosotras. Sus ojos, fijos en nosotras.
Dio un paso.
La mano se estiró. Lentamente. Sus dedos casi tocaron mi hombro. Solo unos pocos milímetros.
No respiré.
Y entonces la niña, en silencio, con calma, me tiró del brazo.
Me retiré. Justo a tiempo.
Sus dedos atravesaron la sombra donde yo acababa de estar. Se detuvo. Se puso tenso. Luego, sin entender por qué, se retiró lentamente.
Meili nos miró. Sus ojos en la sombra brillaban como los de un zorro.
Con un dedo tembloroso, señaló hacia delante.
Asentí.
Y nos fuimos. En silencio. Entre paredes, entre mundos. Antes de que él regresara.
Salimos de la casa, casi sin obstáculos. Un par de veces, la niña nos salvó, tirando en otra dirección. Conocía bien la casa y sabía a dónde ir.
La oscuridad nos recibió en silencio. Como si supiera que íbamos a venir. El viento no se movía. El aire estaba espeso, viciado. Como en un ático cerrado.
Ellos están registrando la casa, y nosotras ya estamos fuera...
Me detuve. Miré a mi alrededor.
— Es el callejón donde nos atacaron —dije en voz baja—. Volvamos. Tenemos que ir a otro barrio.
— ¿Con Royce? —preguntó Astera.
Asentí. Astera no puede moverse bien, quién sabe cuánto durará su magia. Sin ayuda, no saldremos de este lugar. Aunque sentía que por esa ayuda, nos pedirían una suma bastante picante.
Nos pusimos en marcha. En silencio, usando la magia de Astera, que ya había dominado la desaparición. La niña se mantenía cerca, como una sombra. Sin lágrimas, sin preguntas. Solo caminaba.
— ¿Sabes dónde está el viejo muro de ladrillos? —pregunté, sin girar la cabeza—. Cerca de “Los Panqueques Lindos”. Donde está el grafiti del cuco.
Se quedó en silencio.
No respondí nada. Solo tragué aire.
— Te salvaremos a ti y a nosotras mismas —dijo Astera por detrás. La voz ronca, pero firme—. No volverás con ellos.
La niña dudó, y luego asintió en silencio.
Nos fuimos.
El muro estaba en su lugar. Viejo, desconchado, como si recordara más que las personas. En él, un cuco pintado con pintura negra, que se agrietaba en las puntas de las alas y parecía gotear sangre.
Me acerqué.
Tres golpes. Pausa. Dos golpes.
— Susurro del Negro —susurré.
Y esperamos.