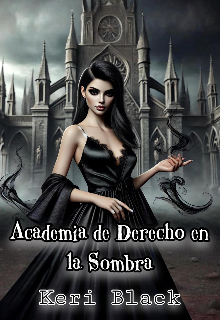Academia de Derecho en la Sombra
Capítulo 21
La habitación era fresca y silenciosa, con un ligero olor a metal y aceite. Un viejo campo de tiro de aspecto abandonado, con objetivos sencillos, maniquíes con parches en la cabeza y el pecho, agrietados por los constantes impactos.
Royce colocó un arma sobre la mesa: una pequeña pistola, mate, con la empuñadura arañada.
—Cárgala —dijo con calma.
La tomé en mis manos, sintiendo el peso familiar. Más ligera que la que usaba en casa, pero me podía acostumbrar.
—¿Me enseñas? —pregunté inocentemente, señalando el cargador.
Royce se acercó. Muy cerca.
Estaba detrás de mí, sus manos rodearon las mías, no con fuerza, sino con esa precisión que dice: cada detalle importa aquí. Incluso la posición de los dedos.
—No es un juguete —susurró detrás de mí. Su aliento rozó mi cuello—. Tienes que saber cómo manejarla. De lo contrario, te romperá a ti antes de disparar.
Apenas sonreí. Oh, sé cómo manejarla. Solo quiero ver cómo lo haces tú.
Sus manos guiaron lentamente mis dedos por el cuerpo de la pistola, insertaron el cargador, accionaron el cerrojo. Todo lentamente, con cuidado. Casi íntimamente. Y casi peligrosamente.
—Y ahora... —dijo, asintiendo hacia el maniquí con la cara rota—. A la cabeza. Sin dudar.
Levanté la pistola.
Mis manos se colocaron automáticamente, como siempre. Los codos ligeramente separados, las muñecas firmes. Sabía perfectamente lo que hacía. Pero el problema era que Royce estaba demasiado cerca. Su calor se clavaba en mi espalda, su aliento me hacía cosquillas en el cuello.
Mi cuerpo se aflojó, ya fuera por miedo o por otra emoción...
—Manos un poco más arriba —murmuró Royce, y casi me río. Gracias, ya lo sé.
Pero no lo dije. Porque sus dedos se deslizaron a lo largo de los míos, corrigiendo la posición. Demasiado lento. Demasiado intencional.
—No tenses los dedos. Tú controlas el arma, no ella a ti.
¿Ah, sí?
Tragué aire. No por la pistola, sino por él. Porque cuando se inclinó hacia mi oído y susurró:
—Relaja los hombros. Ahora concéntrate. El punto de mira nítido, el objetivo borroso.
No necesito lecciones. Disparo desde los ocho años. Pero explícame, ¿cómo apuntar cuando su voz aterciopelada está literalmente dentro de mi cabeza?
Tomé una respiración profunda, y luego exhalé.
Disparo. Uno.
La cabeza del maniquí se estremeció.
Disparo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.
Todos, justo en el blanco.
Bajé la pistola. Retiré el dedo del gatillo. Silenciosamente presioné el botón: el cargador se deslizó en mi mano. Un solo movimiento: el cerrojo hacia atrás. Una bala cayó sobre el cemento con un suave tintineo.
El arma vacía. Segura. Bajo control.
Como yo.
Lentamente me di la vuelta, sosteniendo la pistola en una mano y el cargador en la otra.
—Tal vez la próxima vez me enseñes a respirar cuando alguien me está quemando el cuello.
Royce se alejó un paso en silencio. Me miró. Sus ojos estaban oscuros, pero no de ira.
De interés.
—Así que sabes —su voz no sonó como una sorpresa, sino como... la confirmación de lo que sospechaba.
Giré la cabeza, mirándolo directamente.
—Siempre lo he sabido. Solo que... a veces es interesante ver cómo alguien más quiere enseñarte algo.
Royce guardó silencio. Pero lo vi: sonrió. Apenas. Como un depredador que finalmente ha encontrado a alguien que no quiere devorar de inmediato.
—¿Para qué hiciste todo esto? —dije, señalando con la mano la sala del campo de tiro.
—Para que te relajes, pases tiempo conmigo —dijo Royce cuando dejé la pistola—. Y para confirmar mis sospechas. No eres una casualidad.
Al principio pensé que era solo otro comentario. Pero se acercó, demasiado cerca, de nuevo. Esta vez sin su máscara de negocios. Su mirada se deslizó sobre mí, lenta, atenta. Un poco más de lo necesario. Y un poco más abajo de lo que permitiría a cualquier otro.
—Siempre noto cuando una chica no solo dispara, sino que también piensa —su voz se hizo más grave. En ella había algo que se mezclaba peligrosamente con la lujuria—. Y cuando finge ser más débil de lo que es en realidad.
No respondí. Solo sostuve su mirada, en silencio.
—Me gusta cómo finges —continuó—. Pero quiero ver cómo eres cuando dejes de fingir. Cuando estés desnuda ante mí.
—¿Así que este es el pago por tus servicios? —dentro de mí había ira y... desesperación.
Sabía que no podía escapar. Si salía corriendo, sus hombres me atraparían. E incluso si pudiera, ¿qué pasaría con Astera? ¿Y con Meili?
—Royce —dije en voz baja.
Sus labios apenas se crisparon. Pero no dijo nada.
Quise decir algo tajante, pero me detuve. Dentro de mí ya no había ira. Había otra cosa. Algo insoportablemente humano. Tal vez cansancio. O tal vez, por primera vez en mucho tiempo, un deseo. Pero no por él. Por la tranquilidad.
Por que Astera estuviera a salvo. Por que las manos sucias de nadie volvieran a tocar a Meili.
"No aceptes nada que pueda lastimarte." Astera, fue como si pudieras ver el futuro.
—Si ellas están bien... —dije con voz firme. No rota, no—. Entonces no importa lo que me pase a mí.
Era la primera vez que lo decía en voz alta. Y la primera vez que entendía: había puesto a alguien por encima de mí.
Royce me miró atentamente. Algo cambió en sus ojos. Pero no desapareció, se agudizó. Y sin decir una palabra, se inclinó y me besó.
El movimiento fue inesperado, pero preciso. Sus labios calientes, el beso insistente, firme. No pidió permiso. Simplemente tomó.
Y, por un momento, se lo permití. Respondí. No porque me obligara. Sino porque quería. Porque me gustaba. Siempre me ha gustado jugar con los chicos malos.
Pero esos juegos suelen terminar mal...
De repente, extendí las manos para detener a Royce y me hice un paso hacia atrás. Se detuvo de inmediato, pero su mirada era peligrosa, deseando continuar.
—Sé quién eres —mi voz temblaba un poco, pero no por miedo—. Eres de los que toman todo, incluso cuando no se puede. Incluso cuando no se lo piden.
Lo miré a los ojos.
—Pero, ¿de verdad quieres que esto... se parezca a una violación? —¿De verdad le dije eso a un gánster?
Royce se quedó en silencio. Luego, de repente, se rió con voz ronca. Fuerte, resonante. Su voz era como un vaso roto contra el cemento.
—Estás loca —dijo, limpiándose la comisura de la boca con el dorso de la mano—. Pero al menos tienes agallas. No fallaste.
Se rió un poco más. Y luego añadió en voz baja, ya sin la sonrisa:
—Aquí todo funciona según las reglas de la calle, Eli. Pero yo no tomo lo que no me elige a cambio.
Sus ojos volvieron a oscurecerse. Y supe que no mentía. No era bueno. Pero era real.
Royce tocó mi mandíbula, donde el beso aún ardía, y sonrió, esta vez casi con descaro.
—Sabes... esto es, por supuesto, un bono agradable —dijo con aire desenfadado, pero con una punzada—. Y tu abnegación me impresionó.
Dio un paso a un lado, como dándome un segundo.
—¿Bono? —pregunté.
—Me dio curiosidad ver adónde te lleva esta disposición tuya. A sostener a los demás, incluso cuando te estás cayendo tú misma.
Apreté la mandíbula. ¿Acababa de llamar a nuestra cercanía un bono?
—Entonces, ¿qué quieres? —pregunté.
—Un servicio por un servicio —respondió con firmeza—. Salvé a tu amiga, dejé a la niña con vida, te di información. Protección. Ahora es tu turno.
Me miró directamente, evaluando mi reacción. Como si quisiera ver qué se escondía dentro de mí.
Pero guardé silencio.
—Yo negocio con la confianza —dijo, después de una pausa—. Y esa moneda es más valiosa que el oro.
—Eso suena muy noble —dije, sin ocultar la ironía.
—En el despacho de uno de los profesores —continuó, ignorando mi tono—. Hay una silla. No es una silla común. Es un artefacto antiguo, hecho de madera que extrae la verdad. Quien se sienta no puede mentir.
—No puedo robar una silla —me indigné. Casi me reí, una risa corta y nerviosa—. No es un libro de una estantería.
Royce levantó la mano, de forma brusca pero tranquila.
—No necesito la silla entera. Un pedazo de madera es suficiente. Las migajas de la verdad a veces son más valiosas que mantras enteros.
Dio un paso más cerca. Su sombra se proyectó sobre mis hombros.
—Tienes cinco días, Eli. Y si no lo logras, vendré por ti. Y créeme: no te gustará.
La habitación estaba a media luz. La luz de una vieja lámpara apenas se filtraba a través de la densa oscuridad, proyectando débiles manchas en las paredes.
Royce me había dejado ir, pero sabía que no por mucho tiempo. Había prometido protección mientras estuviéramos en los barrios criminales. Y me había dicho cómo llegar a la academia más rápido.
Meili dormía, acurrucada en una vieja silla de cuero rasgado, con la cabeza apoyada en una mesita. Parecía casi en paz, aunque sabía que la paz, después de todo lo que había pasado, solo le llegaba en sueños.
Me senté junto a Astera. La habían colocado en el sofá. Parecía que estábamos en algún tipo de trastero. Olía a alcohol barato, sudor y sangre, olores que probablemente nunca desaparecerían de ese lugar.
Una mujer con una trenza le había vendado el costado a Astera y había dicho que sobreviviría hasta la mañana. Si no se movía.
Y no quedaba mucho tiempo hasta la mañana.
Astera guardó silencio, pero vi que no dormía. Sus ojos brillaban en la tenue oscuridad.
—¿Qué quería él...? —preguntó en voz baja—. Royce.
No respondí de inmediato. En mi cabeza, las palabras que podría decir daban vueltas. Pero no quería mentir. Así que dije brevemente:
—Nada que no pueda lograr.
Ella sonrió débilmente, casi con dolor, pero sinceramente.
—Me equivoqué contigo... No eres una perra.
Sacudí la cabeza.
—Soy una perra, y mucho. Solo que... a veces hay excepciones.
Con cuidado, le ajusté la manta cerca del hombro.
—Duerme. Por la mañana nos vamos.
Astera cerró los ojos. Su respiración se volvía más regular y profunda con cada minuto. Se estaba quedando dormida.
Y solo quedó el silencio.
Me quedé mirando la pared. La luz que venía de la puerta parpadeaba, apenas filtrándose en la habitación a través de las rendijas. Las sombras bailaban en el suelo, se arrastraban por las patas de la silla, buscando dónde más deslizarse.
Siempre le he temido a la oscuridad. Desde la infancia. No por los cuentos de hadas o los monstruos, no. Había algo más en ella. Frialdad. Vacío. Siempre parecía estar viva. Y esa vitalidad me aterraba.
Las sombras no me parecían solo manchas oscuras. Respiraban. A veces me miraban. Y yo me apartaba.
Bajé la cabeza, apoyando el codo en el borde del sofá. Y volví a ver una sombra. Solo una mancha en el suelo. Pero se movía... ¿o me lo imaginaba?
Extendí mi mano hacia ella. No la toqué. Solo... quise sentirla. No sé por qué. Antes, habría retirado los dedos. Me habría alejado. Como me alejaba cada vez que sentía a Cass, que incluso antes de nuestros falsos esponsales, me observaba.
Pero esta vez, no.
Algo temblaba ligeramente dentro de mí. No era miedo. No era pánico. Era otra cosa. Cálida y familiar. Como un recuerdo que el cuerpo recordaba. Ya me había sentado así antes. En esta oscuridad. Y no había estado sola.
Pero ahora, sentí cómo una sombra salía lentamente de la piel de mi palma.
La oscuridad.
Suave como el humo. Ligera. Envolvió mis dedos, se extendió hacia el suelo. No de forma insistente. No agresivamente. Simplemente estaba.
La miré, conteniendo la respiración.
Mi poder. El que había rechazado. El que había temido. Solo estaba esperando.
Y ahora, por primera vez, le permití ser.
La sombra de mis dedos se dirigió hacia la lámpara y atenuó la luz.
Aún estaba fría. Pero no vacía.
Y yo ya no era la niña débil que se escondía bajo las sábanas, temiendo lo que se arrastraba desde debajo de la cama.
No huí.
Por la mañana, nos dirigimos a la academia. Solo cerré los ojos durante media hora. Casi todo el tiempo estuve jugando con las sombras, que se habían vuelto más cercanas a mí que esta extraña aventura.
Astera intentaba mantenerse erguida, pero veía cómo rechinaba los dientes a cada paso. Le habían curado el costado, pero el dolor aún ardía en cada movimiento. No le pregunté si le dolía. Solo caminé a su lado.
Los barrios criminales durante el día eran como si fueran otros. La gente aquí no miraba a los ojos, pero tampoco atacaba. Royce había cumplido su promesa. No nos tocaron.
—Ya falta poco —le dije, volviéndome hacia Meili, que caminaba en silencio detrás de nosotros.
—Ajá —respondió Astera, tragando aire—. Si me dices "ya falta poco" otra vez, te mato.
—Entonces seré la culpable de que no te hayan puesto morfina.
Ella resopló, cansada pero sinceramente.
—No estaría mal. Morfina y una cama. Sin academias.
—En su lugar, drama, escaleras y la celda —me encogí de hombros.
Silencio.
Finalmente, salimos de la sombra del barrio criminal y ante nosotros apareció el conocido edificio de la academia. Alto. Severo. Frío, como siempre. Nos detuvimos ante las escaleras. Eran más de las que hubiéramos querido subir con un costado herido, pero no había vuelta atrás.
Me volví a mirar a Meili. La pequeña niña, con ropa vieja, con un moretón en la mejilla. Se acercó a Astera y la tomó de la mano.
Miré a Astera.
—No podrá ir con nosotras —dije en voz baja—. La academia no la dejará pasar.
Astera no respondió. Solo miraba el edificio. Su mirada, tensa, concentrada.
En las ventanas, vimos siluetas. Alguien nos había notado. Las siluetas se movían. Alguien, probablemente, ya había informado que habíamos desaparecido. Que no estuvimos toda la noche. Y ahora habíamos regresado, no solas.
Volví a hablar:
—Astera. No pasará.
Ella apretó la mandíbula. Luego, lentamente, con una ligera irritación y marcando cada sílaba, dijo:
—Sí que pasará.
Y, sin mirarme, avanzó con cuidado, sosteniendo la mano de Meili.
Me quedé inmóvil, esperando: ahora las detendrán. Ahora las sombras harán retroceder a Meili, ahora algo... Estaba lista para atrapar a la niña.
Pero no pasó nada.
Las siluetas en las ventanas observaban, ellas entraron por la puerta principal lentamente, y nadie dijo una palabra.
Me quedé en las escaleras. Las miré mientras se alejaban y no podía creer lo que veía.
¿Cómo?
La academia no deja entrar a extraños. Mucho menos a niños de la calle.
Y acababa de ignorar a Meili en silencio.
Estaba casi segura de que era obra de Astera de alguna manera. Pero no tenía ni idea de cómo.
Meili pasó. La academia la dejó entrar.
Yo, aunque estaba al lado, no entendía qué acababa de pasar.