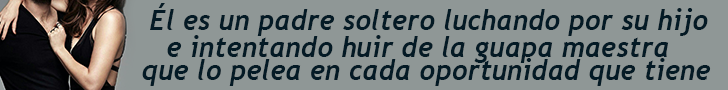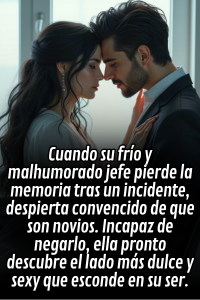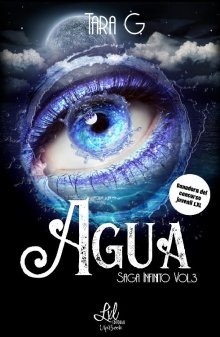Agua
1
Hacía menos de un mes que a Feyrian se le había apagado la luz, aunque a mí me parecía más de un año. En aquella habitación aséptica, neutra y sin alma, de paredes blancas y mobiliario frío, la ausencia del infinito se sentía como la mueca sorda de un mimo. Cerraba los ojos y en mi mente discurrían imágenes de aquel último instante en la cueva, aquellos segundos antes de darle la espalda para siempre y correr en vano para salvarme. Él nunca me habría dejado atrás, ni aunque se lo hubiera pedido mil veces. En mis recuerdos se oían gritos, lamentos. El cuerpo infinito de Feyrian se apagaba entre alaridos. En la versión real, el silencio más absoluto ensordecía más que mil voces mientras su mirada gris de terror se apagaba como la luz de sus miembros; una realidad demasiado dolorosa para recordarla tal cual. Aquel día cualquiera, embarullado en el sinfín de instantes sin Feyrian, sus recuerdos gritaban con más fuerza en mi memoria.
Acababa de colocarme unos pantalones de cuadros, ajustados aunque extremadamente cómodos. Parecían haber acertado con mi talla exacta. Acaricié la tela, familiarizándome de nuevo con el tejido. Tras un mes vistiendo camisón y divagando en mis recuerdos, lo más mundano había quedado en pausa en mi cerebro. Mientras me abotonaba en la nuca la blusa de tono malva, intenté no trastabillar al calzarme los zapatos de salón con taconazo de aguja. No podía observar mi reflejo en un espejo, ya que en aquella habitación no había. Quizá temían que pudiera usarlo de manera creativa. Bien pensado. Sin duda alguna, lo habría utilizado para herirme; si bien no de forma definitiva, sí de tanto en cuanto para silenciar con dolor los gritos mudos de Feyrian en mi cabeza.
Pese a desconocer el aspecto que tendría con aquellas telas prestadas, más acordes con la edad de mi madre que con la mía, suponía que los nudos de mi pelo y la falta de maquillaje que ocultara la hinchazón de mis ojos por el llanto no ayudarían demasiado a causar una muy buena primera impresión.
En el suelo, junto a la puerta de entrada, pulcramente colocado sobre una bandeja de plata, habían dispuesto el desayuno: un vaso de zumo de naranja, un par de tostadas con mantequilla y un bollo de leche. Como cada mañana, quedarían intactos.
Llevaba un mes encerrada en aquella habitación blanca, treinta y un días sin probar bocado, y ni con esas me había muerto. Probablemente, era la sangre infinita que corría por mis venas, la herencia de Venon, mi bisabuelo inmortal, la que me permitía seguir respirando aunque anhelara la muerte. Era cierto que tampoco tenía hambre. Melto me había explicado, antes de traicionarme y mucho antes de morir, que la magia de la isla podría hacerle aquello a mi cuerpo.
Caminé con precaución hasta la bandeja, evitando torcerme un tobillo con los tacones, y con la punta de uno de los zapatos aparté el desayuno hasta ocultarlo debajo de la cama. Aunque el efluvio seguía atosigándome la nariz, evitaría las náuseas que me provocaba su mera visión.
Escuché el chirriar de las ruedas al otro lado de la puerta y me senté rápidamente sobre la cama. Mientras aguardaba a que la puerta se abriera, entrecrucé los dedos de ambas manos y las puse sobre mis rodillas, afanándome por disimular; como si tuviera algo que ocultar en la fortaleza de Anscar, como si en la inexpugnable guarida del único regente que quedaba con vida, algo de lo que yo hiciera pudiera pasar inadvertido.
—Hola, pequeña —me saludó Helena nada más entrar en la habitación.
Hizo avanzar su silla de ruedas hasta que sus pequeños pies enfundados en unas zapatillas negras de estar por casa rozaron la punta de los míos. Normalmente iba a visitarme caminando por sí misma o, mejor dicho, arrastrando los pies tras un andador.
—No has comido nada —me reprendió, con la vista clavada en la única esquina de la bandeja que no había logrado ocultar tras el telón de la colcha.
Sus ojos cubiertos por un velo gris parecían ciegos, aunque sabía con certeza que la anciana veía mejor que yo.
—No tengo hambre —le respondí.
—Llevas treinta y un días viviendo con nosotros y aún no has ingerido alimento alguno —me recriminó de nuevo, con dulzura.
Su voz era tan apacible que por un momento olvidé que era su prisionera.
—No puedo ni pensar en comida. Me entran ganas de vomitar.
Aquel discurso era el de cada día. Ella fingía preocuparse por mí y yo fingía tranquilizarla. Ambas sabíamos que no moriría de inanición. Ni siquiera había adelgazado un gramo en todo aquel tiempo.
—¿Estás preparada para el gran día? —me preguntó, con una amplia sonrisa y cambiando de tema.
Sentí un pellizco en la boca del estómago. No hacía ni dos días que Anscar me había ofrecido el cielo. Entró en aquella misma habitación junto con Helena para plantearme un trato. Aún no sabía por qué motivo había accedido, por qué pactar con el diablo. Quizá porque Feyrian estaba muerto y yo anhelaba su mismo destino. No tenía nada que perder. ¿Y si Anscar tenía razón? ¿Y si podía devolverle la vida?
—No sé qué esperar —le dije, muerta de miedo—. ¿Has visitado alguna vez la Organización?
—Hace más de cien años que no salgo de la fortaleza, y por aquel entonces no conocíamos su existencia.
Helena alargó una mano hasta la chaqueta de cuadros que descansaba plegada sobre la cama y me la tendió.
—Póntela —me ordenó—. Levanta y llévame hasta la puerta.
La obedecí sin rechistar mientras empujaba la silla más allá del umbral. Era la primera vez que lo cruzaba en sentido contrario, y me sentí extrañamente diminuta cuando mi pie pisó el suelo del pasillo. Estuve a punto de tirar la toalla, de volver a mi prisión y quedarme allí donde me sentía segura. Era como si hubiera perdido el coraje en el escaso mes que había pasado en cautiverio. Si seguí adelante, fue por Feyrian. Aquello era por él.
El rellano de fuera de mi habitación daba a una especie de balcón interior. Caminé dubitativa hacia la baranda, aún sin directrices de Helena, con tal de contemplar la estructura del edificio. En absoluto parecía una fortaleza, más bien un castillo de cuento de hadas. Nos encontrábamos en el tercer piso. Aquella galería y las inferiores cercaban el descansillo de la planta baja con tres enormes circunferencias. El techo de cristal abovedado era tan alto y amplio que no solo se colaban a través de él los rayos de sol a raudales, sino también un poco de cielo. La luz rebotaba por todas partes: en el blanco de las paredes, de las cortinas y del menaje. La decoración, pese a ser austera, tenía carácter. Los muebles eran clásicos, de algún siglo pasado, aunque lucían como nuevos.