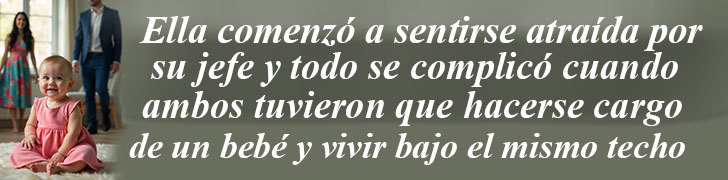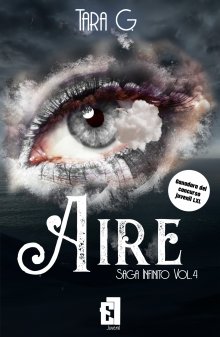Aire
3
3
Unos cuantos años antes de la historia que aquí relato, antes incluso de que Jonás llegara a mi vida, mi abuelo y yo formábamos un tándem perfecto. No existía un parque en Venon al que mi abuelo no me hubiera llevado. Las vacaciones del colegio eran nuestro salvoconducto.
Mi padre trabajaba todo el año, excepto dos escasas semanas, y mi madre, pese a estar en casa, había olvidado por completo lo que era ser una chiquilla. Atareada siempre en la cocina e incapaz de entretenerme ni dos minutos, solía llamar a su padre para que «sacara a la calle a esa niña del demonio». La niña del demonio se portaba excepcionalmente bien para estar aburrida como una ostra, y como aún no tenía edad para salir sola, mi abuelo se convertía en el mejor de mis aliados. El hombre ni siquiera entraba en casa. Golpeaba tres veces en la puerta con los nudillos y yo dejaba lo que fuera que estuviera haciendo para correr a la calle con él. Fue él quien me enseñó a montar en bici, el que estuvo a mi lado la primera vez que nadé sin flotador, el que cada tarde me compraba alguna chuchería en el kiosco del pueblo y el que me llevaba todos los viernes a ver una película al cine.
Una tarde, mientras ambos dábamos cuenta de un regaliz, sentados en un banco del paseo marítimo, mi abuelo propuso jugar a algo diferente. Debíamos observar a los transeúntes y adivinar hacia dónde se dirigían. Cada uno de nosotros le diría al otro la persona cuyo destino debía acertar.
Empecé yo. Escogí una mujer de mediana edad, cargada de bolsas con detergentes y productos de limpieza. Mi abuelo fingió pensárselo mucho y, finalmente, respondió que se dirigía a un laboratorio secreto a rellenar de combustible una máquina del tiempo que acababa de inventar.
Aún estábamos riéndonos cuando mi abuelo señaló a un señor. Ahora era mi turno. El hombre llevaba un sombrero de copa que le ocultaba medio rostro. Paseaba sin prisa, con ambas manos cruzadas a la espalda. Sentí un pinchazo, pues algo en el desconocido me resultaba familiar. Aquel sombrero ya lo había visto, algunos años atrás, aunque era tan pequeña que no era capaz de recordarlo. También volvería a verlo en el futuro, en fotografías antiguas. Pero, por supuesto, por aquel entonces no lo sabía.
Nuestras miradas se cruzaron. El desconocido se sorprendió al principio, sin embargo, no tardó en sonreír y saludarme con su sombrero. Mi abuelo, que ante todo era un ser tremendamente sociable, le devolvió el gesto. Recuerdo temblar de miedo. Me había sentido invisible en aquel banco de piedra e impune, con la potestad suficiente para observar y diseccionar a los extraños a nuestro antojo. Pese a lo inocente del juego, por un momento temí que aquel señor fuera a regañarnos. Por lo que, cuando este se acercó hasta nosotros con una sonrisa educada, casi salté del banco y eché a correr. Mi abuelo, lejos de abochornarse, le explicó al desconocido el motivo por el cual habíamos estado observándolo. El señor no apartaba sus ojos de mí mientras sonreía con dulzura. Los adultos parecían muy cómodos en aquella situación y yo solo quería evaporarme.
—¿Hacia dónde crees que iba? —me preguntó el señor del sombrero, ensartándome con unos ojos tan claros que parecían de hielo.
A duras penas era capaz de mirarlo, por lo que dudaba que lograra articular palabra. Mi abuelo me zarandeó levemente con el codo, animándome a contestar. En la línea de lo que había imaginado mi abuelo sobre la mujer de las bolsas, me inventé una historia para el señor del sombrero.
—Vas a tu guarida a esconderte —le dije con voz temblorosa.
El desconocido me observó con recelo y añadió:
—¿A esconderme de qué?
—De la guerra. —Las palabras brotaron sin más. Era una niña y estaba dando rienda suelta a la imaginación. Aquella información salía de algún lugar ajeno a mí—. Si te encuentran, tendrás que luchar, y tú no quieres tener que hacerlo.
Me quedé callada por fin, dando por finalizada mi historia. Ambos adultos me observaron muy serios y en silencio. De pronto, mi abuelo rio.
—El otro día vimos una película en el cine sobre algo parecido —se disculpó—. A partir de ahora, solo te llevaré a ver las infantiles, ¿eh? —me reprendió divertido.
El señor del sombrero no se reía; continuaba observándome con gravedad. Yo sentía miedo y curiosidad a partes iguales, pero, con mis escasos seis años, no fui capaz de decirle nada. Supuse que lo había ofendido con mis palabras, y probablemente mi abuelo también lo pensara, porque sus mejillas enrojecieron de golpe.
El desconocido no añadió nada más. Hizo mover el ala de su sombrero a modo de despedida y se alejó, continuando con su camino. Quizá volvía a su guarida, como yo había predicho en el juego.
—Será mejor que vayamos a casa. Tu madre ya debe tener lista la cena.
Aquella fue la última vez que jugamos a aquello. Mi abuelo y yo jamás volvimos a mencionar el incidente ni a hablar del desconocido del sombrero. Como si no hubiera existido. Quizá nunca ocurrió y mi mente infantil había aderezado un mundano recuerdo, con un poco de fantasía.
El cielo brillaba sin sol en Rumanía. Se encontraba tan encapotado que era imposible adivinar la localización exacta del astro.
Deambulaba en forma de gato por un camino natural en el bosque, angosto y sinuoso, perfecto para las bestias de cuatro patas, aunque completamente intransitable para mi versión humana. Las copas altas y espesas de los árboles ocultaban parte del cielo, por lo que, en el sotobosque, era de noche en aquel día sin sol.