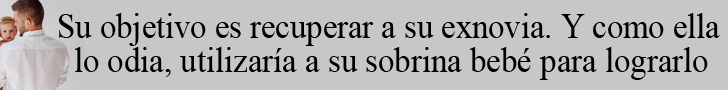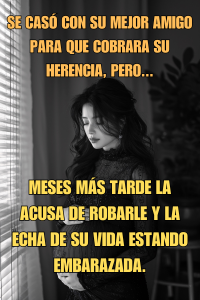Al calor de la pasión
CAPITULO 6
Aquella mañana, después de que Meredith lo dejó hablando solo en el parque, James resolvió que era tiempo de tomar cartas en el asunto.
Cuando la vio alejarse como si nada, presionó con rabia la brida en tanto sentía cómo el corazón se aceleraba en su marcha y, al enviar la sangre con rapidez a sus venas, un fuego extraño lo comenzó a dominar, enrojeciéndole la cara.
«Tú lo has querido de ese modo», masculló James para sí, guiando su montura hacia donde se encontraba Harewood conversando con dos damas a quienes escoltaba en su paseo matutino por el parque.
—Buenos días, bellas damas. —Hizo acopio de todo su encanto con una sonrisa disimulada que arrancó suspiros a aquellas mujeres.
—Buenos días, milord. —saludó lady Abigail Loughty, una dama rubia y voluptuosa, que batió sus pestañas fingiendo perder el control de su montura para acercarse más a él.
James tomó las riendas sobre la mano de la dama y el caballo se calmó.
Su hermana mayor, la condesa viuda de Dudley, una joven muy parecida a la primera, pero algo más delgada, solo inclinó la cabeza y se ruborizó cuando el nuevo conde posó sobre ella su mirada penetrante.
—¿Encuentras productiva la mañana? —inquirió a Edward con los ojos entrecerrados—. Supongo que has terminado con el encargo de tu querida tía.
El susodicho levantó las cejas al comprender que su amigo deseaba que se deshiciera de sus acompañantes.
—¡Oh! Qué cabeza mía. Aún siquiera he comenzado —replicó Edward con falso pesar—. Si me disculpan… —Miró a las hermanas y se quitó el sombrero—. Debo ocuparme de unos encargos.
—Esperamos verlo pronto, milord —replicó Abigail un tanto decepcionada—. Nos debe un paseo, lord Northampton. —Se dirigió a James, audaz, y él afirmó con la cabeza.
—Por supuesto, milady. Sepan disculparnos. Hasta luego —correspondió con un gesto de la cabeza, levantando apenas su sombrero para luego dejarlo en su sitio y azuzar a su caballo para marcharse de Hyde Park.
—¡No me digas que te encuentras de mal humor de nuevo, James! —bromeó su amigo a sabiendas que, lo más probable era que la señorita Staunton otra vez lo había rechazado.
—Te equivocas, más bien todo lo contrario —sonrió James, misterioso.
—¡Ah! Cuando sonríes de ese modo, me causa escalofrío. ¿Qué tienes en mente? —inquirió prestando toda su atención.
—En que debo buscar un sitio en el cual hospedarme mientras duren las reformas que lady Durham está llevando a cabo en mi casa.
—Puedes quedarte en la mía o en la casa del marqués, ¿por qué pensarlo demasiado? —preguntó suponiendo que en la cabeza de su amigo había algo más.
—Deja de hacer preguntas y acompáñame a casa de John —profirió.
Edward rodó los ojos y sin más preámbulo, lo siguió.
Ni bien llegaron a casa del marqués, el mayordomo los acompañó al despacho donde el dueño de casa se encontraba revisando sus libros contables. Después de tocar dos veces, abrió la puerta y lord Durham levantó la cabeza para ver al par de amigos. Una ancha sonrisa se dibujó en su rostro de rasgos duros y varoniles, e inmediatamente se levantó de su sillón para darles la bienvenida.
Durante su primer encuentro tras su regreso a Londres, los ojos verdes del marqués, muy parecidos a los de James, brillaron de orgullo cuando escuchó de su boca cómo se hizo de fortuna en América. Sin embargo, le inquietaba de sobremanera aquella frialdad desmedida con la que tomaba las cosas.
—¡Vaya, Vaya! Qué raro verlos juntos —ironizó John a sabiendas de que siempre fueron uña y carne—. Me han venido a alegrar la mañana. —Fue hasta un mueble lateral de cuyo cajón extrajo una pequeña caja de madera. La abrió y regresó hasta los dos hombres que ya habían tomado asiento en los sillones situados cerca de una chimenea de piedra y detrás de la pequeña mesa donde colocó la caja para abrirla—. Ustedes serán la excusa perfecta para fumar este tabaco. —Tomó uno y ofreció a sus visitas.
James negó, pero Edward lo acompañó gustoso en el vicio.
—¿No me digas que Katherine te ha vuelto a prohibir el tabaco? —preguntó James.
—Pues sí —respondió a la vez que soltaba el humo de su boca—, pero mi adorada esposa sabe a la perfección que, así como finjo no fumar, ella supone que no lo hago y somos felices los dos: yo sigo disfrutando de mis vicios a escondidas y ella se siente satisfecha por mi esmero en hacerle creer que lo he dejado —sonrió.
—Es por esas complicaciones que no deseo ponerme la soga al cuello —comentó Edward—. Las mujeres siempre desean controlarlo todo.
—Ah, ¿sí? —Durham frunció el ceño y miró de soslayo al joven conde—. Pues he oído que tienes una candidata predilecta.
John, quien era un hombre alto y corpulento de cabellos negros al igual que James, rio a carcajadas cuando Edward palideció ante su comentario.
—Lleva tres años haciéndola esperar —acotó James, intentando sonreír como lo hacía antes—. Si no le hace una oferta esta temporada, se la quedará otro caballero o ella misma tomará cartas en el asunto.
—¡Qué me aspen si la dama en cuestión llegara a tenderme una trampa! No sería capaz... —aseguró lord Harewood con vehemencia.