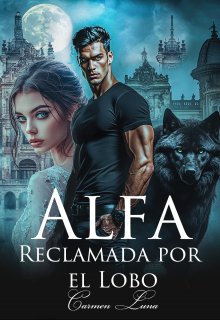Alfa. Apropiada Por El Lobo
Capítulo 2
Respirando hondo, Adeline pisó con cuidado el viejo suelo de parqué, que crujió silenciosamente bajo sus pasos como si protestara por su regreso. El sonido parecía resonar por toda la casa, como un susurro que le advertía del peligro. El dolor y la ansiedad le oprimieron el corazón. Sintió que los recuerdos se le venían encima: escenas de su infancia, en las que las brillantes sonrisas de sus padres llenaban las habitaciones, cuando la casa estaba llena de risas y las ventanas brillaban.
Pero ahora era como un cascarón vacío, carente de vida, y la oscuridad en su interior le parecía aún más densa que la niebla que envolvía la ciudad exterior. Adeline subió las escaleras, tocando con cautela la fría barandilla como si esperara encontrar un punto de apoyo que le impidiera caer en el abismo de los recuerdos, pero lo único que sintió fue el tacto helado del metal que le hizo desear soltarse y echar a correr.
Cuando entró en el estudio de su padre, le temblaron las piernas. La habitación estaba casi exactamente como la recordaba, como si el tiempo se hubiera detenido esperando su regreso. El pesado escritorio de madera, la desgastada silla tapizada que aún conservaba la forma de su cuerpo como si acabara de levantarse, dejando un libro sin leer. Todo parecía como si el dueño de la habitación hubiera salido un momento y estuviera a punto de regresar, ajustándose los puños de la camisa y sonriéndole con una sonrisa amable pero severa. Pero no fue así. Papá no volvería. Jamás. Y ese pensamiento volvió a clavársele como un cuchillo en el corazón, dejando un vacío a su paso.
Pasó la mano por la madera pulida de la mesa, sintiendo que la superficie fría y lisa bajo sus dedos respondía con un ruido sordo. El sonido era vacío y alienante, igual que su nuevo mundo, desprovisto de todos sus seres queridos. Sobre el escritorio, entre los viejos libros y tinteros, yacía una pila de papeles legales y contratos, pulcramente apilados como si esperasen su regreso para dictar sentencia. Adeline no reparó inmediatamente en ellos, pero en cuanto su mirada se posó en la hoja superior, su corazón se apretó como si una mano helada hubiera descendido sobre él.
Entre las líneas y los sellos vislumbró un nombre que no pudo ignorar: «Montalvo». Aquellas letras, escritas en negro sobre blanco, le parecieron oscuros presagios, profecías de desastre. Era como si el propio destino se escondiera entre las líneas, esperando a que ella las leyera y aprendiera que su vida no era suya. Deber. Una palabra que no entendía. ¿Qué significaba esa obligación hacia una familia de la que no sabía nada? Sus padres le habían dejado no sólo un legado, sino una cadena invisible que ataba su futuro a alguien a quien nunca había conocido.
La niebla que envolvía la ciudad parecía penetrar también aquí, llenando la habitación de una sensación de inevitabilidad. Adeline permaneció de pie, sintiendo que su respiración se volvía cada vez más agitada. Quería gritar, pero el coma le oprimía la garganta, como si las palabras carecieran de sentido. Sólo le quedaban los documentos, fríos, imparciales, como si fueran testigos mudos de su dolor. Pero en esos documentos estaba su destino, y se dio cuenta de que por mucho que quisiera apartarse, huir, quemar los papeles y olvidar, era imposible.
Sus padres habían atado su vida a una deuda que ella no sabía que tenía, una deuda que ahora era su carga. Y sólo le quedaba averiguar qué significaban aquellas palabras, quiénes eran los Montalvo y por qué su vida estaba ahora ligada a su nombre. Adeline podía sentir cómo el miedo y la desesperación se introducían en su alma, pero con ellos llegaba la determinación. No podía permitirse quebrarse. No aquí. No aquí, no ahora.
Pensó en el día en que su mundo se había hecho añicos, e incluso esos añicos habían desaparecido, sin dejar nada más que vacío. Había empezado con una llamada. Una voz apagada e incolora que se abrió paso entre el crujido y el ruido de la línea le anunció que sus padres habían muerto en un accidente de coche. Aquellas palabras se estrellaron contra su conciencia como fragmentos de cristal, desgarrándola por dentro pero sin dejarle la posibilidad de sentir dolor. Recuerda que el teléfono se le cayó de las manos como si se hubiera convertido en metal al rojo vivo, y se quedó allí, petrificada, con los ojos vacíos, mirando a ninguna parte. Toda su vida se había derrumbado en un instante. Era como si alguien le hubiera arrancado el suelo de debajo de los pies y ella estuviera cayendo, cayendo al vacío, incapaz de asirse a nada real.
Pero eso no fue todo. Inmediatamente después del golpe, del que ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta, la golpeó una oleada de otra tragedia no menos terrible: una tragedia de papel. Montones de documentos, gruesas carpetas con sellos y timbres oficiales, papeles legales, un testamento.... Todos ellos yacían sobre ella como pesados grilletes, limitando sus movimientos, impidiéndole respirar. Las palabras escritas en blanco y negro le resultaban indistinguibles, como textos en un idioma extranjero. No entendía lo que le pedían, no tenía fuerzas para comprender. Exigían su firma, su consentimiento, su participación en algo que no quería aceptar.
Adeline sintió que esos papeles, como arañas oscuras y pegajosas, la envolvían con sus telarañas, negándole el derecho a llorar. Era como si le dijeran: «No, no puedes permitirte estar triste, no puedes permitirte llorar. Tienes cosas que hacer. Tienes que ser fuerte». Y ella lo hizo. Firmó papeles, escuchó las voces frías de los abogados que le explicaban cómo distribuir los bienes, cómo cerrar cuentas, cómo transferir cuentas a su nombre. Hablaban de activos y pasivos como si todo eso importara cuando a ella no le quedaba ni un alma viva.
Abrió los despachos de su casa solariega, intentando respirar el aire que aún conservaba el olor de los puros de su padre, picante y amargo, y el sutil aroma del caro perfume de su madre, dulce y envolvente como la seda. Cada vez que abría la puerta, pensaba que estaban a punto de entrar, como habían hecho antes: su padre con mirada pensativa, dando una lenta calada a su puro, y su madre, mirándola por debajo de sus largas pestañas. Pero nunca ocurrió. Aquellas habitaciones permanecían vacías, frías, como si las almas que las habían llenado se hubieran ido para siempre, llevándose con ellas el calor y la vida.