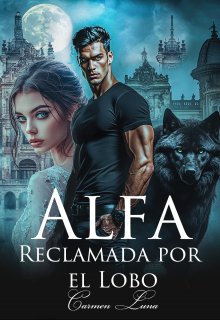Alfa. Apropiada Por El Lobo
capítulo 4
Rafael estaba de pie frente a la manada, inmóvil, como una roca negra en medio de la penumbra. Su pesada mirada se deslizó por los rostros de los lobos, uno a uno. No había el menor atisbo de compasión en sus ojos, ni siquiera un indicio de que su propia sangre, su manada, estaba ante él. Profundas como pozos, las pupilas negras del alfa los miraban con indiferencia, evaluándolos como si estuviera decidiendo cuál de ellos moriría hoy y cuál viviría. La oscuridad que envolvía el bosque no hacía más que acentuar la fría crueldad que persistía en sus rasgos. No era sólo un alfa. Era algo más: una fuerza antigua y primordial que sólo había tomado forma humana.
El silencio era absoluto. Los hombres lobo permanecían en silencio y tensos como una cuerda, esperando sus palabras. Sólo sus ojos brillaban en la oscuridad, ocultos, cautelosos, llenos de respeto y miedo. Sabían que cualquiera que se encontrara con su mirada sentiría el miedo clavándose en sus corazones, frío y despiadado como el acero. Rafael era la encarnación de la fuerza, la misma fuerza que había nacido de las sangrientas luchas nocturnas, de miles de años de lucha por la supervivencia.
Levantó ligeramente la cabeza y una leve sonrisa asomó a sus labios, amarga, irónica, carente de toda alegría. Sabía que su fuerza les hacía temblar, que ni siquiera los miembros más feroces de la manada se arriesgarían a desafiarle. Podían gruñir, podían enseñar los dientes, pero ante él, ante el alfa, sólo podían agachar la cabeza. Rafael era como una leyenda que cobraba vida, una antigua amenaza que no podía ser derrotada, sólo obedecida o caer.
- No tocamos a la gente -dijo, y su voz sonó como un trueno, pesada e implacable, como si la propia naturaleza hubiera decidido imprimir sus palabras para siempre en los corazones de todos los que las escucharan-. - Esta es nuestra ley. Quien la rompe deja de formar parte de la manada.
No preguntó. No advirtió. Era una declaración - la verdad.
Raphael dio un paso adelante, y cada lobo frente a él, como si fuera una señal, bajó la cabeza. Sintió el asombro, la sumisión silenciosa que provenía de sus subordinados, y una débil satisfacción parpadeó en su alma. Se dieron cuenta de que no era sólo un líder, sino alguien que no temía cortarles la vida con un leve movimiento de su mano. Su ley era tan inmutable como la naturaleza misma. A sus ojos, cada una de estas criaturas no era más que una parte de todo el mecanismo, una vida que él controlaba y gobernaba como un dios de un culto antiguo.
- La ley no es sólo una palabra -continuó, sin dirigirse a nadie en particular-. - Es nuestra forma de supervivencia. Nuestra fuerza. Nuestra diferencia con las criaturas patéticas y rotas que vagan fuera del bosque, temerosas de una oscuridad que no comprenden. Somos la manada. Somos un poder que ha surgido de las profundidades de los tiempos, y no permitiré que nadie profane lo que se nos ha dado. Los humanos no son nuestra presa. Quien quiera su sangre debe primero dejar la suya.
Las últimas palabras fueron pronunciadas con tal firmeza de sangre fría que el aire pareció congelarse. Rafael sabía que para algunos de sus protegidos esta prohibición no era natural. Sus instintos, su naturaleza animal, ansiaban la sangrienta cosecha de la que se veían privados por su voluntad. Pero él los mantenía con correa corta, y ellos sabían que cualquier intento de desobediencia sería un error fatal. No dudó ni un instante: les cortaría la vida con la misma frialdad con que degollaba a una cierva.
Rafael miró de nuevo a los lobos reunidos ante él. Rostros, algunos asustados, otros indiferentes, algunos con una chispa de aversión. Sabía que muchos de ellos le odiaban. ¿Y qué? Que lo odiaran. Que su miedo y su ira fueran su combustible. No estaba aquí para que le quisieran. No necesitaba su simpatía, mucho menos su patético y frágil afecto. Era su alfa, su líder duro y despiadado que exigía obediencia.
Era tan frío e impasible como la misma muerte.
Rafael se quedó inmóvil, sintiendo cómo el silencio absorbía cada melodía del bosque, cada suspiro del viento nocturno. Sabía que para ellos sus palabras sonaban como acero, rechinando contra sus instintos, su sed de sangre y su naturaleza feroz. Su prohibición iba contra la esencia misma de muchos de ellos, pero lo entendían: su voluntad era más poderosa que su naturaleza. Su ley por encima de sus deseos.
Podía sentir la tensión en la multitud, cada mirada que le dirigían estaba llena de miedo apagado y reprimido y, al mismo tiempo, de admiración. Lo sabían: el alfa que tenían delante no era sólo un alfa. Era la encarnación de la fuerza, la voluntad y una antigua crueldad que ni las súplicas ni la rebelión podían doblegar. No estaba hecho para escuchar, sino para mandar y gobernar.
Un joven lobo llamado Lorenzo, de pie en el borde de la manada, de repente se movió ligeramente, incapaz de soportar la presión de la pesada mirada de Rafael. El movimiento fue casi imperceptible, pero el alfa lo captó. Una luz fría brilló en sus ojos, un desprecio casi indistinguible pero ardiente. Rafael se acercó a Lorenzo, despacio, como saboreando cada paso, y toda la manada se tensó como si estuviera preparada, presintiendo que lo inevitable se acercaba.
- ¿Tienes algo que decir, Lorenzo? - La voz de Rafael era engañosamente tranquila, casi perezosa, pero había una amenaza en su entonación, oculta bajo un manto de frío.
Lorenzo se quedó inmóvil, mirándole, incapaz de pronunciar palabra. Había una mezcla de miedo y vergüenza en su mirada, pero en algún lugar del fondo había fuego, el mismo fuego que a veces arde en aquellos que no agachan la cabeza en señal de sumisión. Pero Rafael ya no veía delante de él a una criatura viva, a un lobo, a un miembro de la manada. En ese instante sólo vio un grano de duda, una pequeña sombra de rebeldía que había que arrancar de raíz antes de que pudiera hacerse más fuerte e infectar a los demás.
Un momento, y su brazo, ágil y fuerte, voló hacia arriba, rodeando el cuello de Lorenzo. Un tirón y el joven lobo estaba de rodillas, jadeando, indefenso ante el poder de su alfa. Hubo un tenso silencio en el que sólo se oía la pesada respiración de Rafael y el jadeo de la joven víctima en sus brazos.
- Recuerda, Lorenzo -dijo, inclinándose tanto hacia su rostro que sus miradas se encontraron-, cometo errores. A veces. Incluso perdono la debilidad. ¿Pero dudar? Jamás.
Rafael le soltó, bruscamente, como si se deshiciera de un peso innecesario, y Lorenzo, apenas capaz de mantenerse en pie, dio un paso atrás, tratando de no levantar la vista. Ahora sólo había humildad en sus ojos... y miedo helado. Rafael le había devuelto al estado en el que se suponía que debía estar: sumisión y obediencia totales.
Raphael miró a su alrededor, haciendo saber a los demás que no se trataba sólo de una demostración. Era una lección que estaba grabando a fuego en sus mentes una verdad simple pero eterna: dudar de él era provocar su ira. Y su ira era una fuerza que no podían manejar. No sabían lo cruel que podía llegar a ser, pero instintivamente sentían que cualquiera que se atreviera a desafiarle sería aplastado como una rama quebradiza bajo el peso de la zarpa de un lobo.
El silencio reinaba a su alrededor, sólo a lo lejos se oía el grito de un ave nocturna, agudo y persistente, como una advertencia. Los lobos guardaron silencio, conteniendo la respiración. Rafael estaba de pie ante ellos, su mirada, aún gélida e indiferente, se deslizaba por los rostros de sus subordinados como un cuchillo de caza eligiendo a su próxima víctima.
- Sois mi manada -dijo en voz baja, pero cada palabra caía como brasas ardientes, quemando los oídos de cada lobo-. - Vuestras vidas son de mi propiedad. Vuestros deseos son mi voluntad. No sobrevivimos gracias a la fuerza de cada uno de vosotros. Sobrevivimos por el poder de la manada. Y esa fuerza viene de mí. Así que recuerden, cualquier pensamiento que vaya en contra de mis órdenes no es sólo un error. Es una traición. Y juro que no habrá traidores entre nosotros.
Sus palabras llovieron sobre sus cabezas. No había patetismo, ni rabia. Sólo frío, cálculo asesino y férrea certeza. Los lobos escucharon, congelados, sabiendo que aquella bestia era su amo, su dios y su maldición.
Rafael se enderezó, su figura alta y fuerte, todo lleno de esa poderosa calma que proviene de un depredador que conoce su poder. Ahora no había rastro de disgusto en sus ojos, sólo satisfacción porque su palabra había quedado grabada una vez más en la mente de todos. Sabía que su poder, su voluntad, era la única barrera entre estos lobos y el caos primordial. Los mantenía al borde del abismo, guiándolos, suprimiéndolos, controlándolos. Y se dieron cuenta de que cualquier otro alfa se habría roto bajo el peso de esa responsabilidad.
Rafael era diferente. No era sólo un líder para ellos, sino la muerte misma, lenta, de sangre fría e inexorable, que había llegado a su mundo para mantenerlos a raya.