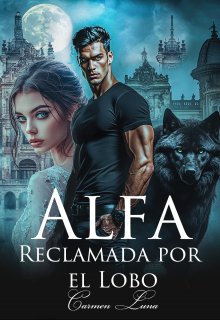Alfa. Apropiada Por El Lobo
Сapítulo 8
En la penumbra de la mansión, sumida en un ominoso silencio, doña Isabel condujo a Adeline por pasillos que parecían resistirse por sí mismos a su presencia. La luz de los apliques en forma de vela que proyectaban tenues reflejos en las paredes hacía cada rincón y cada arco aún más oscuro e inexpugnable. Las habitaciones cambiaban una tras otra, y cada nueva parecía más fría y oscura que la anterior, como si la propia casa hubiera construido un laberinto a su alrededor del que fuera difícil escapar.
Los criados que se cruzaban en su camino se apartaban en silencio sin levantar la vista. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras frías e impasibles, sin el menor atisbo de calidez o curiosidad. Se confundían con las paredes como sombras, evitando mirar a Adeline como si su presencia les ofendiera. Había algo casi mecánico en sus movimientos, como si no fueran personas sino partes de la propia casa, dispuestas para servir pero no para acoger.
- Éste es el salón -dijo doña Isabel en voz baja, señalando con la mano una puerta que ocultaba un pequeño salón con chimenea. Pero su voz era tan indiferente que la palabra «descanso» parecía una burla. - Tal vez te vendría bien.
Adeline pudo sentir cómo la tensión subía en ella como una ola. Este lugar era extraño, y desde luego no podría descansar aquí. Doña Isabel la guiaba, con la espalda recta como una tabla, sus movimientos medidos y suaves, como los de un depredador. A Adeline le recordaba a una serpiente.
De repente, doña Isabel se detuvo ante una de las enormes puertas, una de madera tallada, y entornó ligeramente los ojos.
- Esta no es una habitación en la que debas entrar -dijo con calma, pero con una extraña presión, su voz sonaba como una advertencia silenciosa-. - Evítala. Te mostraré lugares donde no está prohibido estar.
Las palabras fueron pronunciadas con tanta frialdad que Adeline sintió que un ligero pánico subía por su pecho. Esta habitación parecía ser el corazón de la casa, algo prohibido y secreto. Le entraron ganas de abrir la puerta para ver qué había detrás, pero doña Isabel le llamó la atención y sonrió débilmente, como si supiera lo que Adeline estaba pensando.
- La curiosidad es un rasgo que no le servirá de nada aquí, señorita Adeline -añadió Isabel en voz baja, como si percibiera su deseo interior de ver el lugar prohibido.
Doña Isabel se volvió bruscamente e indicó a Adeline que la siguiera por un oscuro pasillo que parecía no tener fin.
- Aquí está la biblioteca -dijo secamente doña Isabel, deteniéndose ante las puertas, macizas y talladas con una elegancia digna del siglo pasado. Las tallas parecían misteriosas, los símbolos tallados en la madera les daban una austeridad inusitada, como si la puerta fuera una barrera que protegiera algo no sólo valioso sino peligroso.
Empujó la puerta con un chirrido grave y ominoso. Adeline entró e inmediatamente sintió un escalofrío. La biblioteca era enorme: las estanterías repletas de viejos tomos llegaban hasta el techo, y la tenue luz de las lámparas apenas disipaba la oscuridad que cubría las filas superiores. El olor a papel viejo y madera humeante llenaba el aire, creando una sensación de tiempo olvidado y secretos sin resolver.
- Este lugar -dijo doña Isabel en voz baja, adentrándose en las sombras y contemplando los libros como si fueran recuerdos- guarda toda la historia de la familia Montalvo. Cada página es un testimonio de fuerza, poder y sacrificio. sacrificio.
Adeline pasó la mano por las hileras de libros, sintiendo las encuadernaciones de cuero y los grabados antiguos bajo sus dedos. Le pareció que los libros irradiaban una energía silenciosa pero siniestra. Uno de ellos, con una cubierta de color rojo oscuro, le llamó la atención.
- Veo que te has fijado en nuestra reliquia familiar -dijo secamente doña Isabel, siguiendo su mirada-. - La sabiduría de las generaciones pasadas, como habrás adivinado, no siempre es útil. Si yo fuera usted, me abstendría de leer esos libros. Exigen... exigen más de lo que estás dispuesta a dar.
Adeline miró a Isabel, con una expresión de desconcierto en los ojos. Pero doña Isabel sólo sonrió, apartó la mirada y continuó con acentuada frialdad:
- ¿Pero no es siempre la curiosidad la que arruina a los hombres como tú?
En la espesa y presurizada semioscuridad de la habitación, donde la luz de las tenues velas apenas rozaba las paredes de mármol, Adeline sintió que toda la atmósfera se encogía a su alrededor. Aquella sala gótica y lúgubre, casi ceremonial, llena de retratos antiguos y altas cortinas que ocultaban las ventanas, parecía observarla. El silencio era palpable, y había algo inquietante en él, como si advirtiera de antemano la presencia de otro. Cada vez que respiraba, la biblioteca parecía cobrar fuerza, a punto de envolverla en su aura de ominoso misterio.
Doña Isabel permanecía en un rincón, como una sombra, como parte de aquellas paredes, absorta en la penumbra. Su rostro permanecía sereno, casi sin vida, pero en sus ojos había una luz gélida, casi aniquiladora, una mirada en la que no había ni compasión ni calidez. Miró a Adeline como si fuera una intrusa, casi una amenaza. Levantó ligeramente la barbilla y entrecerró los ojos, como si intentara leer todos los pensamientos de la muchacha.
- Señorita Adelaine -su voz fue tan suave que a Adelaine le recorrió un escalofrío por la piel. Era un discurso lleno de sarcasmo, subrayado por fuertes notas de ligero desprecio.
Dio un paso, y el sonido de su movimiento, el leve crujido de su vestido, resonó ominosamente en el silencio. El aire de la habitación parecía espesarse, dificultando y oprimiendo cada respiración. Los pasos de Isabel eran tan pausados y silenciosos que había un trasfondo de amenaza en ellos. Como si aquellos pasos pudieran convertirse en un ataque en cualquier momento: fríos, calculados, despiadados.
Adeline trató de serenarse, pero no podía apartar los ojos de doña Isabel. La mujer era como un monolito de hielo, inmóvil, sólida, la dueña invisible de la casa en la que se había visto obligada a entrar. Miraba a Adeline con una intensidad tan penetrante que a la muchacha le pareció que estaba a punto de oír el siseo de la serpiente.
La habitación pareció cobrar vida, llenándose de un aura fría, casi siniestra, cuando doña Isabel se detuvo frente a Adeline. Sombras lúgubres caían sobre su rostro, afilando sus rasgos, y sus ojos la miraban fríamente, sin el menor signo de calidez o benevolencia.
- ¿Crees que podrás soportarlo? - su voz sonó tranquila, casi susurrante, como si un viento helado hubiera penetrado en la habitación. - Ingenua.
Adeline sintió que las palabras de doña Isabel, llenas de juicios ocultos, despertaban en ella el miedo y la duda. La habitación parecía encogerse a su alrededor, enmarcando cada movimiento de aquella mujer que, con su sola presencia, daba a sus sencillas palabras un tinte ominoso.
Intentó no mostrar incertidumbre y miró directamente a los ojos de doña Isabel, tratando de captar algo que pudiera aclarar el significado de sus palabras. Pero, en lugar de eso, sólo se encontró con una frialdad tan penetrante como una tormenta de invierno.
- ¿Qué intentas decir? - exclamó Adeline, tratando de mantener la voz firme.
Una sonrisa irónica apareció en el rostro de doña Isabel, con las comisuras de los labios temblorosas, como si estuviera disfrutando del juego.
- Querida, no eres la primera mujer que pisa esta casa como esposa de Rafael -las palabras de doña Isabel sonaron como un golpe-. - De hecho, difícilmente serás la última.
Adeline parpadeó, pero no retrocedió. Su corazón martilleaba con más fuerza, golpeando amortiguado en su pecho, alimentando su ansiedad. «¿No es el primero? Fragmentos de recuerdos pasaron por su mente como si Rafael nunca le hubiera hablado de su pasado. El pasado de esta casa. De hecho, nunca le había contado nada.
- ¿De qué estás hablando? - La voz de Adeline apenas contuvo su excitación.
Doña Isabel levantó la barbilla como dándose tiempo para saborear su reacción.
- Sí, había otra. Joven, llena de vida, igual que tú, eso sí -subrayó el «igual que tú» con una frialdad especial-. - Pensó que ella también podría soportarlo. Pero no pudo.
Las palabras de doña Isabel, pronunciadas casi en un susurro, cayeron sobre Adeline con una fuerza sofocante. Sintió que su respiración se hacía más lenta y que su corazón se contraía, dejando entrar la escalofriante comprensión de que aquella mujer sabía algo importante. Algo que Rafael prefería ocultarle. Intentó encontrar una explicación en el rostro severo y enmascarado de piedra de doña Isabel, pero ésta se limitó a mirarla fríamente, como si disfrutara del espectáculo.
- ¿Qué había sido de ella? - preguntó Adeline, luchando por mantener el control de su voz.
Doña Isabel entornó ligeramente los ojos, como si evaluara su determinación.
- ¿Qué ha sido de ella? - repitió, como para sí misma. - Esta casa no es tan sencilla como te gustaría pensar, niña. Requiere... sacrificios. Algunos se rinden, otros desaparecen -dijo con tono burlón, como si el destino de la primera esposa de Rafael fuera insignificante para ella.
Adeline sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Su mirada se dirigió hacia la puerta, pero doña Isabel dio un paso casi imperceptible hacia delante, impidiéndole la retirada.
- Aquí no hay accidentes, y nada se olvida -dijo doña Isabel en voz baja, sus ojos destellando con una luz sombría, como si hubiera visto todos los temores de Adeline y saboreado cada uno de ellos.
- ¿Desaparecer? - susurró Adeline débilmente, sintiendo que un nudo helado le subía a la garganta.
Doña Isabel ladeó la cabeza, estudiándola como si no fuera una niña, sino un niño tonto que exigía una respuesta.
- Sí -dijo con un tono perezoso, casi despectivo, claramente disfrutando-. - Disuélvanse en estas paredes y desaparezcan -sus palabras quedaron suspendidas en el aire, e incluso las velas parecieron estremecerse, temblando cuando dejó de hablar-. - Pero claro, es una metáfora...
Adeline sintió que una oleada de escalofríos le recorría el cuerpo. Había algo monstruoso en las palabras de doña Isabel, algo que no podía atribuirse a meras amenazas. Algo mucho más siniestro y peligroso, como si la propia casa estuviera eligiendo a quién aceptar y a quién rechazar.
- ¿De verdad crees que tienes suficiente fuerza de voluntad para no repetir su destino? - Doña Isabel la miró con dureza. - Mi consejo, hija, es que no intentes demostrar... lo que aquí nadie necesita demostrar. Esta casa no tolera el orgullo, no perdona los errores, y...
Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la mente de Adeline, brotando ansiosas.
- No conoce la piedad -añadió doña Isabel casi en un susurro, pero cada palabra resonó en el interior de Adeline con un fuerte golpe.
En algún lugar de las profundidades de la casa se oyó un crujido, apenas audible, como si un antiguo mecanismo se hubiera puesto en marcha. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ahora ya no era sólo silencio. Era como una advertencia, como una señal de que, a partir de ese momento, su destino -su futuro- estaba completamente entrelazado con esa casa y los secretos que guardaba.