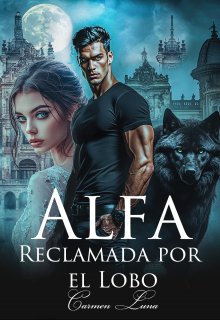Alfa. Apropiada Por El Lobo
Capítulo 9
Lucía de la Rosa había llegado a la vida de Adeline hacía mucho tiempo. Ambas recordaban vagamente haberse hecho amigas. Su relación había empezado como una rencilla en la universidad y luego se había convertido en una amistad increíblemente fuerte. Y desde entonces, la presencia de Lucía había sido una fuente constante de apoyo para Adeline. Sus ojos marrones, profundos y atentos como los de un observador agudo, siempre captaban más de lo que decía en voz alta. Lucía parecía joven, pero había una dureza especial en su mirada y en cada uno de sus movimientos, como si ya hubiera pasado por penurias que le habían enseñado que la verdad valía el riesgo. Los padres de Lucía eran ingenieros y, a diferencia de la riquísima familia Castillo, eran de clase media. Los padres de las niñas apenas se hablaban, pero eso no les impedía adorarse.
Lucía era bajita y de aspecto frágil, pero con un interior implacable. Su pelo corto y oscuro enmarcaba su rostro, acentuando sus pómulos altos y las marcadas líneas de su barbilla. Lucía vestía con despreocupación, como si nunca hubiera pensado en las apariencias, porque su valor no era su aspecto, sino su mente aguda y su intrepidez. Era una de las pocas personas en las que Adeline podía confiar, sobre todo ahora que su mundo empezaba a desmoronarse bajo el peso de los secretos y el deber para con la familia Montalvo.
Cuando Lucía recibió un breve mensaje de Adeline disculpándose por no poder ir a la ciudad, se le encogió el corazón. Conocía a su amiga: independiente, orgullosa, siempre dispuesta a tomar cartas en el asunto. Pero algo en esas palabras le sonaba extraño, casi inquietante. Adeline la había invitado a la mansión Montalvo, diciendo que la esperaría para cenar, y aunque Lucía había aceptado, tenía la sensación de que había algo más en la invitación de lo que parecía. ¿Por qué no había viajado? ¿Qué podía haberlo impedido? Y el texto era en cierto modo reservado, frío.
Cuando llegó a la casa, una extraña sensación la invadió, como si se estuviera acercando al núcleo mismo de la oscuridad. La majestuosa mansión, rodeada de robles centenarios, parecía absorber la luz, proyectando largas sombras sobre el estrecho camino que conducía a las enormes puertas. Los majestuosos muros y el techo negro, casi amenazador, hacían parecer que la casa vivía una vida propia, guardando los oscuros secretos de la familia Montalvo.
«Estás de mierda hasta las orejas, colega... Bonito regalo te han dejado Esther y Ricardo... Que en paz descansen sus almas pecadoras».
Una bandada de cuervos se elevó en lo alto y graznó con fuerza, sobrevolando en círculos las agujas del tejado.
Lucía, siempre decidida y audaz, sintió un repentino escalofrío. Respiró hondo, se ajustó la bolsa al hombro y levantó la cabeza, dispuesta a enfrentarse a cualquier rareza de este lugar maldito. «Para Adeline» - se dijo, y con paso firme cruzó la puerta.
Los criados la saludaron de mala gana, con una indiferencia inconfesable que la irritó. En el umbral estaba el mayordomo, seco como una hoja otoñal, con ojos incoloros y un rostro en el que no había ni un ápice de amabilidad. Ni siquiera la invitó a entrar, se limitó a asentir brevemente con la cabeza, señalando hacia el fondo de la casa.
- Señorita Lucía -dijo con un deje de superioridad mientras la observaba de pies a cabeza, sin molestarse siquiera en dirigirle una mirada. Era obvio que la visita de la amiga de la futura ama no le interesaba.
Lucía no era una chica tímida, pero aquí, en los oscuros pasillos de la casa, se sentía incómoda. Cada detalle del lugar parecía respirar penumbra: los enormes retratos, las pesadas cortinas que dejaban pasar escasa luz y la sensación gélida, casi ominosa, de la presencia de alguien más. Era como si la propia casa la observara, como si fuera un ser inteligente acechando en la oscuridad.
De repente, una mujer alta y austera, de ojos desvaídos y mirada penetrante, se cruzó en su camino. En su rostro se congeló una perpetua máscara de arrogancia y sutil hostilidad, que fue como un viento frío soplando sobre Lucía.
- Tú eres... Lucía -dijo, sin ocultar el desprecio en su voz, como si el nombre le resultara desagradable-. - La amiga de Adeline. Qué... inesperado. Y yo soy doña Isabel, ama de llaves de la finca Montalvo.
Su tono estaba lleno de veneno, y Lucía supo de inmediato que aquella mujer no la quería aquí. Doña Isabel la miró despacio, sin apartar la mirada, como si estuviera valorando si dejarla entrar en aquel templo sagrado y lúgubre de la familia Montalvo.
Lucía sintió que sus mejillas se sonrojaban de rabia. Sabía que personas como Isabel siempre habían despreciado su amistad con Adeline, la consideraban inferior e indigna de cruzar el umbral de casas tan lujosas y ricas. Pero Lucía estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su amiga y, a pesar de las punzadas de orgullo, decidió no mostrar su debilidad.
- Estoy aquí por invitación de Adeline -dijo con firmeza, dirigiendo a Isabel una mirada que dejaba claro que no se dejaría intimidar.
- Por supuesto -respondió fríamente doña Isabel, y una extraña y siniestra sonrisa se dibujó en su rostro-. - Pero recuerde, señorita de la Rosa, que no debe quedarse. A esta casa no le gustan los huéspedes no invitados.
- Fui invitada por su futura señora. Así que su comentario es inapropiado.
- La palabra clave es «futura». Bueno, pase.
Lucía sintió que se le hundía el corazón. Las palabras de Isabel sonaban como una amenaza velada, y había un trasfondo de insinuación en su voz. Pero Lucía no se permitió mostrar debilidad. Intentando no delatar su nerviosismo, pasó de largo, sintiendo su gélida mirada clavada en ella.
Cuando Lucía llegó por fin a la habitación de Adeline, su amiga la recibió con un escalofrío en los ojos y una sonrisa triste. Sin siquiera decir una palabra, se abalanzó sobre Lucía y la abrazó, con fuerza, como si necesitara ese contacto para no derrumbarse. Lucía sintió que el cuerpo de Adeline se tensaba, como si temiera algo más allá de las paredes de esta habitación.