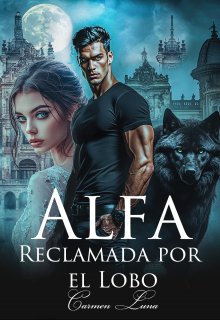Alfa. Apropiada Por El Lobo
Capítulo 13
La mañana comenzó con un viento retumbante. El sonido subía y bajaba, como si alguien invisible intentara entrar en la casa por todas las rendijas, susurrando palabras ininteligibles. El frío se coló en el dormitorio de Adeline, que se despertó con una sensación de pesadez, como si la mano implacable de alguien la hubiera estado presionando mientras dormía. La habitación estaba en silencio, pero ese silencio no traía la paz.
La luz de la mañana gris apenas se filtraba a través de las enormes cortinas, como si el propio día no quisiera invadir las paredes de la mansión Montalvo. Adeline se sentó en la cama, envolviéndose con los brazos para acallar un extraño escalofrío. Tenía frío, no tanto por la temperatura de la habitación, sino por una sensación que no tenía forma de explicar. Sentía como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso, saturado de una ansiedad de la que no podía deshacerse.
Se vistió rápidamente, pero sus manos temblaban ligeramente. El incómodo vestido le tiraba de los hombros y los apretados cordones de los zapatos parecían hechos a propósito para constreñir sus movimientos. Su mirada parpadeó hacia el espejo antiguo que había contra la pared, pero apartó la vista, sintiendo que hoy no quería ver su propio reflejo.
El pasillo la recibió con el aire húmedo y mohoso que se respiraba en esta casa. Las tablas del suelo crujían bajo sus pasos y las paredes, cubiertas de madera vieja y oscura, parecían absorber los sonidos. No le gustaban estos pasillos. A veces le parecía que no conducían a algo, sino que confundían, atrapaban, como una trampa sin salida.
En un recodo, una figura surgió de la penumbra y le cerró el paso. Adeline se estremeció.
Doña Isabel.
El ama de llaves permanecía inmóvil, como si llevara mucho tiempo esperando. Llevaba un vestido negro impecablemente planchado, sencillo pero de corte tan ceñido que parecía acentuar su naturaleza fría. La luz de la ventana caía sobre su rostro, revelando las afiladas líneas de sus pómulos, sus mejillas hundidas y sus labios de estatua.
- Señorita Adeline -dijo, su voz sonaba como un latigazo: plana, fría, hasta el punto de una indiferencia aterradora-. - Sígame.
Adeline se detuvo, confusa.
- ¿Qué le pasa? - exclamó, sintiendo que su voz sonaba más débil de lo que esperaba.
Doña Isabel sacudió ligeramente la cabeza y sus ojos atravesaron a Adeline como cuchillas afiladas.
- Nada. - Había un sutil sarcasmo en su voz. - Es hora de conocer tu destino.
Las palabras hicieron que Adeline se estremeciera. Tragó saliva, pero no dijo nada. Algo en la figura de Isabel, en su postura inmaculada y su mirada gélida, la hizo seguirla sin hacer demasiadas preguntas.
Doña Isabel se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, con pasos casi silenciosos. Adeline se apresuró a seguirla, pero a cada paso aumentaba su sensación de inquietud. Las escaleras que bajaban crujían bajo sus pies, y el sonido resonaba en los pasillos vacíos y fríos.
Cuando llegaron a una de las habitaciones más alejadas, Isabel abrió la puerta y les hizo un gesto para que entraran.
- Por aquí, señorita -dijo con una leve nota de impaciencia.
Adeline entró y lo primero que sintió fue frío. La habitación era grande, pero la luz de la pequeña ventana apenas la iluminaba. Las paredes parecían negras como el carbón y el aire estaba enmohecido, como si el lugar no se hubiera abierto en años. Pero lo que más le llamó la atención fue el maniquí que había en el centro de la habitación, cubierto con una fina tela.
Doña Isabel, sin mediar palabra, se acercó al maniquí y, con un solo movimiento, retiró la tela.
El vestido de novia de Adeline estaba ante ella.
Era maravilloso, casi etéreo. Seda nacarada brillante, como la luz de la luna, tejida con el encaje más fino. Las mangas se estiraban como telarañas, dando la ilusión de transparencia, y el propio encaje estaba cubierto con un intrincado patrón que, al mirarlo más de cerca, parecía una maraña de ramas.
Pero algo iba mal.
Este vestido era demasiado hermoso, demasiado perfecto, para no evocar una sensación de inquietud. Emanaba de él una extraña pesadez que no podía explicarse. Parecía que el vestido la miraba fijamente, que no era sólo un objeto, sino algo que vivía una vida propia.
- Es...» La voz de Adeline tembló. - ¿Es mi vestido de novia?
- Exactamente -respondió doña Isabel brevemente.
Su rostro no expresaba ninguna emoción, pero en las comisuras de los labios se vislumbraba una sombra que podría haber sido de burla.
- Había pertenecido a la abuela del señor Rafael. Lo habían llevado todas las novias de la familia Montalvo después de ella.
Adeline se acercó un paso pero, incapaz de soportar la mirada de Isabel, se detuvo a medio camino.
- ¿Por qué este vestido? - preguntó, sintiendo que la ansiedad le subía al pecho.
- Tradición», respondió doña Isabel, y había tal inevitabilidad en la palabra que a Adeline se le cortó la respiración.
- Y... ¿qué había sido de ellos? - Salió antes de que pudiera contenerse.
Isabel levantó un poco la cabeza, con los ojos aún más fríos.
- No está haciendo las preguntas adecuadas, señorita. Lo importante es que este vestido ahora es suyo. Y con él... y todo lo que sigue.
Se dio la vuelta y salió, dejando a Adeline sola.
La habitación parecía muerta, pero el vestido seguía «mirándola» como un depredador esperando el momento oportuno para saltar.
La habitación en la que se encontraban parecía tallada en la noche misma. La oscuridad se deslizaba perezosamente por las paredes, y las finas rayas de luz de la estrecha ventana acentuaban el ambiente lúgubre, casi opresivo. El aire era denso como la niebla y parecía congelarse con la propia respiración de Adeline. El vestido seguía en su sitio, y su presencia, aun silenciosa, parecía palpable.
Adeline apartó la mirada de la tela, que en cualquier otro contexto podría haberle parecido exquisitamente hermosa, pero aquí su encaje se asemejaba a cadenas intrincadamente tejidas para sujetar a la novia con su garra despiadada. Sintió que se le secaba la garganta e intentó concentrarse en la conversación para alejar de algún modo la creciente ansiedad.
- Deberían estar orgullosos de su hijo -dijo, tratando de mantener la voz firme, tranquila. Pero aquella aparente despreocupación era tan frágil como el cristal. - ¿Por qué no están aquí?
Pronunció las palabras, y un silencio flotó en el aire, tan agudo y denso que Adeline sintió que su corazón se congelaba por un momento. Doña Isabel, que estaba cerca, se congeló como un depredador que percibe una amenaza. Por una fracción de segundo algo brilló en sus ojos, una sombra de irritación o una amenaza oculta, pero desapareció tan rápido como había aparecido.
El ama de llaves se volvió hacia Adeline, suavemente pero con una sutil dosis de dramatismo, como si incluso sus movimientos hubieran sido cuidadosamente calibrados. Su rostro permaneció impasible como siempre, pero en sus ojos se leía el frío acero.
- Los padres del señor Rafael murieron hace mucho tiempo -dijo, con la voz aguda como una bofetada en el silencio-. - Eso es todo lo que necesitas saber.
Adeline sintió que la sangre se le salía de la cara. Aquella respuesta era demasiado evasiva, demasiado forzada para no despertar sospechas en ella. Isabel la miró sin un atisbo de calidez, su mirada como si quisiera clavar cualquier intento de Adeline de hacer otra pregunta.
Pero, a pesar de todo, Adeline se arriesgó. Su voz salió más tranquila, más cautelosa:
- Lo siento... pero ¿por qué nadie en la casa habla de esto? Son... padres. Debía de haber muchos recuerdos de ellos.
Isabel no pestañeó. Su rostro permaneció impasible, pero sus labios se apretaron en una fina línea antes de separarse para escupir una respuesta llena de gélida ironía:
- La muerte no es ocasión para recordar. Y parece que a usted le gusta hacer preguntas cuyas respuestas preferiría no conocer.
Con estas palabras dio un paso atrás, como dando a entender que la conversación había terminado, y comenzó a acomodarse los pliegues del vestido, como si el mero hecho de hablar de algo relacionado con los padres de Rafael ofendiera su impecable orden.
Lucía, un poco apartada, observaba la escena con evidente tensión. Su aguda mirada iba y venía entre Adeline e Isabel, como si tratara de desentrañar los significados ocultos de aquella extraña conversación. Podía sentir que la tensión en torno a Adeline crecía con cada palabra que pronunciaba el ama de llaves, como si la propia atmósfera de la habitación tratara de reprimirla.
Cuando doña Isabel se apartó, sus pasos tan silenciosos que parecían los movimientos de un fantasma, Lucía se acercó a su amiga. Su voz sonaba tranquila, casi un susurro:
- ¿Te has dado cuenta de cómo ha reaccionado? No es sólo un tema del que no se habla. Hay algo más. - Señaló el vestido con la cabeza, y su mirada se tornó sombría. - Y este... me incomoda. Parece como si lo hubieran llevado a un funeral, no a una boda.
Adeline suspiró, incapaz de responder. Sabía que Lucía tenía razón, pero sus propios sentimientos eran tan caóticos que no sabía cómo explicarlos. Volvió a echar un vistazo al vestido, y la mera visión le produjo escalofríos. Era como si respirara, implícitamente, amortiguado, pero su intuición, como una campana de alarma, latía cada vez con más fuerza.
- Es... extraño -soltó por fin, pero se sorprendió de lo débiles que sonaban sus palabras.
- ¿Extraño? - Lucía enarcó una ceja, con un sarcasmo más fuerte que un susurro. - Eso es decir poco. En mi opinión, ese vestido debería estar en algún museo del terror, no en un maniquí. Está claro que ha visto más de lo que puede contar.
Al oír estas palabras, ambos se callaron. Adeline sintió que la habitación volvía a estar insoportablemente silenciosa. Sólo el susurro del viento al otro lado de la ventana y el débil crujido de la vieja madera que formaba las paredes rompían el silencio.
Las palabras de Isabel seguían resonando en su cabeza. No podía evitar la sensación de que aquella mujer sabía mucho más de lo que decía. Pero, de alguna manera, el silencio en esta casa parecía más peligroso que cualquier palabra.
Adeline respiró hondo, como si tratara de reunir fuerzas, y cuando sintió la mano de Lucía en su hombro, susurró:
- Necesitamos saber la verdad. No sólo sobre los padres de Rafael, sino todo lo relacionado con esta casa.
Lucía asintió, con el rostro serio.
- Hagamos un trato: si desaparezco, prometes no casarte con ese lobo.
Adeline quiso sonreír, pero no pudo. En lugar de eso, volvió a mirar el vestido. Y en ese momento pensó que se estremecía ligeramente, como si la tela suspirara lentamente en la penumbra.