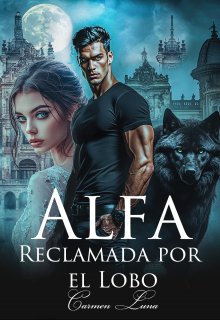Alfa. Apropiada Por El Lobo
Capítulo 14
La noche en la mansión Montalvo parecía silenciosa y quieta, pero ese silencio no traía la paz. Era demasiado denso, demasiado absoluto, como si la propia oscuridad respirara al unísono con esta casa, envolviendo sus paredes y escaleras.
Adeline estaba tumbada en la cama, mirando las líneas curvas del techo moldeado. Sus pensamientos giraban en torno a las rarezas que parecían rodearlo todo en aquel lugar: las frías miradas de doña Isabel, los susurros de los criados, la persistente sensación de que la observaban incluso cuando estaba sola.
El sueño no llegaba. Sentía su mente y su cuerpo en un extraño estado de cautela, como esperando algo que estaba a punto de suceder. Su mirada se deslizó hacia la ventana, donde una fina corriente de luz de luna se filtraba a través de las gruesas cortinas.
En un impulso, se levantó, se echó el ligero chal sobre los hombros y se acercó a la ventana. Cuando abrió las cortinas, se quedó inmóvil un momento. La noche más allá del cristal era oscura, como tinta diluida por destellos plateados de luz. El bosque que rodeaba la mansión se extendía hacia el cielo, las sombras afiladas de los árboles como garras clavándose en el suelo.
De pronto quiso respirar aquel aire nocturno, deshacerse de la pesadez que le oprimía el pecho. Adeline salió al balcón.
El viento frío le tocó inmediatamente la cara, le recorrió el cuello y los hombros. Se apoyó en la barandilla, sintiendo cómo el frío penetraba en su piel, quitándole poco a poco la tensión. El viento susurró algo inaudible, enredándose en su pelo.
Cerró los ojos, permitiéndose relajarse, pero pronto su paz se vio perturbada por un movimiento en la linde del bosque. Adeline abrió los ojos y su mirada se posó inmediatamente en una silueta oscura. Algo -o alguien- pasó entre los árboles, tan rápido que apenas tuvo tiempo de notarlo.
Su corazón se aceleró.
Miró fijamente en la oscuridad, intentando distinguir algo entre la espesa maraña de ramas. De repente, los vio.
Ojos.
Un par de ojos brillantes, verdes como esmeraldas, destellaron entre los árboles. La miraban fijamente, sin pestañear, insistentes, casi dominantes. Aquellos ojos no eran ojos humanos. Había en ellos algo salvaje, depredador, pero aterradoramente inteligente.
Adeline se quedó paralizada, sintiendo un escalofrío que le recorría todo el cuerpo y un miedo primario que se agitaba en su interior. No podía apartar la mirada por mucho que lo intentara. Aquellos ojos, como dos imanes, la retenían, haciéndole olvidar dónde estaba o incluso quién era.
Y cuanto más los miraba, más le parecía que eran algo más que instinto animal. Era como si pertenecieran a una criatura que sabía algo sobre ella que ella misma aún desconocía.
El viento se levantó, susurrando en las copas de los árboles, pero ella no podía oírlo: todo a su alrededor había desaparecido, sólo quedaba aquel hipnótico choque de miradas. Sus manos, apoyadas en la fría barandilla del balcón, temblaban.
«Esto no puede ser real», pensó, pero su cuerpo se negó a atender a razones. Dio un paso atrás, sintiendo que se le cortaba la respiración, pero no pudo apartarse de aquellos ojos.
Y entonces desaparecieron.
Tan repentinamente como habían aparecido.
La oscuridad envolvió de nuevo el bosque, y sólo la escasa luz de la luna se filtraba entre las ramas de los árboles. Adeline permaneció inmóvil, con el pecho agitado como después de una larga carrera. Sentía el sudor frío cubriéndole la espalda y sus dedos se aferraban al borde de su chal como si éste pudiera protegerla.
Miró rápidamente a su alrededor, esperando ver al menos un leve rastro de movimiento, incluso una sombra, pero no ocurría nada. El bosque volvió a quedar en silencio.
Adeline retrocedió un paso, y luego otro, hasta llegar a la puerta de su habitación. La cerró tras de sí y se apretó contra la madera, sintiendo los latidos de su corazón retumbar en sus oídos.
¿Qué era aquello? ¿Una bestia? ¿Un humano? ¿O... otra cosa?
Se acercó al espejo y miró su reflejo. Su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban de tensión.
«Sólo estaba en mi cabeza», se dijo en voz baja, pero su voz sonaba demasiado insegura para creerla.
El sueño de aquella noche nunca llegó. Sólo la imagen de aquellos ojos brillantes destellaba cada vez que cerraba los párpados, recordándole que aquí, en la mansión Montalvo, nada ni nadie le pertenecía. Y nunca le pertenecería.
***
El sol estaba bajo en el horizonte, extendiendo perezosamente su oro descolorido por las calles grises y hoscas de la ciudad. Aquí, a la sombra de la gran finca de Montalvo, todo parecía teñido de decadencia: las casas con la pintura desconchada, el pavimento cubierto de suciedad y la gente que caminaba como si llevara sobre los hombros la carga de viejas historias jamás contadas.
Adeline caminaba despacio por la calle, envolviéndose en un chal para protegerse del penetrante viento. El aire era húmedo, frío, como si la propia tierra exhalara humedad. Sus pasos sonaban amortiguados, como si las piedras del pavimento absorbieran todos los sonidos para que ningún susurro llegara a oídos ajenos.
El propósito de su caminata era simple, una tienda donde iba a comprar algunas cosas pequeñas. Las actividades habituales siempre ayudaban a distraerla, pero esta vez algo extraño la atormentaba. Se sentía observada, como si la propia ciudad la observara, mirándola desde detrás de las cortinas de las ventanas cerradas.
A medida que se acercaba al banco, el sonido de voces le hizo aminorar el paso. Un susurro fuerte e indignado, lleno de miedo primitivo, provenía de la esquina del edificio. Unas mujeres permanecían de pie junto al banco con cestas en las manos y el rostro tenso, como si acabaran de presenciar algo terrible.
Adeline se quedó inmóvil al oír fragmentos de sus palabras:
- Era muy joven... pobrecita... -murmuró una de las mujeres, con voz temblorosa.
- Otra vez el lobo... -contestó la otra, meneando la cabeza cabizbaja-. - ¿Recuerdas lo que dijo mi madre? Estas bestias... no son sólo lobos. Son una maldición.
Adeline fingió mirar el escaparate, pero en realidad estaba escuchando su conversación. La palabra «lobo» le aceleró el corazón. ¿Lobos? ¿Aquí, en esta zona? Era imposible. Sabía que hacía tiempo que los bosques de los alrededores estaban limpios de bestias salvajes.
- Ésta es la tercera víctima en los últimos seis meses -continuó la primera mujer, aferrando obstinadamente la cesta contra su pecho como si fuera a protegerla-. - Primero aquella chica de la casa de Cardoso, luego el trabajador del molino... Y ahora Marianne.
- Lo atribuyen todo a accidentes», sonrió la tercera, la mayor. Su voz era áspera, llena de sarcasmo. - La policía dice que fueron perros callejeros. ¿Te lo crees? No me lo creo.
Adeline se tensó y sintió que se le helaban las palmas de las manos. Un lobo. O algo que llaman lobo.
- No son perros -bajó la voz la anciana, como si temiera que la escucharan. Sus ojos se desviaron hacia Adeline, pero siguió fingiendo que miraba alguna baratija en el escaparate-. - Ha vuelto.
- ¿Qué ha vuelto? - preguntó la joven con voz temblorosa.
- La maldición -dijo la anciana en voz baja, sus palabras sonaban como si hubieran salido de las profundidades de viejas leyendas-. - La maldición de la luna de sangre.
Adeline sintió un escalofrío. La palabra «maldición» sonaba irreal, pero había tal convicción en la voz de la mujer que no pudo evitar creerla.
- Recuerdo lo que decía mi abuela -continuó la anciana-. - En estos lugares siempre había sangre. Bodas malditas, rituales oscuros, sacrificios... No son sólo lobos. Es... -se detuvo, mirando cautelosamente hacia la calle, como si temiera que sus palabras fueran escuchadas por alguien que no necesitaba saber la verdad.
- Estás diciendo tonterías -la interrumpió rápidamente una de las mujeres, pero en su voz había una risa nerviosa, como si intentara tranquilizarse-. - Sólo ha sido un accidente. Un perro o algo así. Un animal salvaje. No te pongas nerviosa.
- Díselo a Marianne», añadió la anciana. - O mejor aún, a su familia. Sólo encontraron pedazos de su cuerpo. Y huellas. Las huellas eran enormes.
Las palabras resonaron en la cabeza de Adeline como el tintineo de una campana. Sus dedos se aferraron al borde del chal y sintió que sus pies se clavaban en el suelo. Recordó los ojos que había visto por la noche en el bosque. Su tamaño, su mirada inteligente, casi humana.
¿Podría estar relacionado?
La anciana volvió a hablar, pero ahora en voz más baja:
- La maldición vuelve cada cien años. Te recuerda a sí misma. Siempre. Y alguien tiene que pagar con sangre.
Adeline no podía quedarse aquí más tiempo. Su propia respiración se había vuelto tan ruidosa que parecía delatar su presencia. Dio un paso a un lado y se alejó a toda prisa, dejando atrás el parloteo de las mujeres y sus voces preocupadas.
Pero el miedo sembrado por aquellas palabras la siguió. La maldición. Los lobos. La boda. Todo se sumaba en algo que no podía comprender del todo, pero que la hacía sentir frío por dentro.
Miró hacia el bosque que enmarcaba la ciudad, y se sintió observada de nuevo por sus oscuras sombras.
Cuando Adeline salió de la tienda, un viento frío la envolvió de inmediato, como recordándole que siempre había algo inquietante rondando en el exterior de esta ciudad. Se echó el chal sobre los hombros, sintiendo que se le ponía la piel de gallina, no por el frío, sino por una extraña y creciente sensación de que algo iba mal.
Un pequeño grupo de personas se había reunido frente a la tienda, en la esquina de la calle empedrada. Sus rostros, llenos de tensa expectación, se volvían hacia los dos hombres de uniforme. Eran policías. Estaban un poco separados, pero sus miradas severas y sus posturas rígidas delataban enseguida que no se trataba de una conversación cualquiera.
Adeline se detuvo en el umbral, tratando de no llamar la atención. Su mirada se aferró a cada detalle de la escena: los sombreros de los policías, la pintura descascarillada de la pared tras ellos, los gestos ansiosos de las mujeres, que susurraban débilmente, mirándose entre ellas.
Uno de los agentes, un hombre alto de rostro cansado, hizo una pregunta a una mujer mayor. Su voz era baja, pero Adeline captó las notas tensas.
- ¿Cuándo la vio por última vez? - preguntó, mirando fijamente a la mujer como si quisiera sonsacarle la verdad.
- Ayer por la mañana -respondió ella con voz temblorosa, con las manos aferrando el pañuelo como si fuera a protegerla. - Marianne se dirigía al río más allá del bosque. Los jóvenes son curiosos. En esta época del año creen en todo tipo de...
Su voz se quebró y miró temerosa en dirección al segundo oficial.
- Nadie debería haber ido allí después de lo que le pasó a Anna. - exclamó alguien entre la multitud, pero fue inmediatamente acallado por un susurro que pedía silencio.
Adeline podía sentir cómo aumentaba la tensión a medida que el aire a su alrededor se hacía más denso, como un velo que ocultara algo oscuro. Dio un paso adelante para oír mejor, pero su repentino movimiento llamó la atención.
Los policías se volvieron inmediatamente en su dirección. Sus conversaciones se interrumpieron como si les hubieran salpicado agua helada. Sus miradas eran cautelosas, casi de estudio. Uno de ellos, el de las cejas pobladas y la barbilla rígida, entrecerró los ojos como si intentara ver quién tenía delante.
- ¿En qué puedo ayudarle? - preguntó, pero no había buena voluntad en su voz. Más bien parecía una amenaza implícita, cuidadosamente disfrazada de cortesía.
Adeline sintió un escalofrío en la espalda, pero fingió que no le afectaba la pregunta.
- No, gracias -respondió con calma, resistiendo su mirada, aunque por dentro sentía que el corazón se le aceleraba.
En ese momento sonó detrás de ella la voz de su chófer, un hombre de traje estricto que la había acompañado hasta la ciudad.
- Estamos listos para partir, señorita Castillo -dijo, pero en su voz había una ligera sombra de ansiedad que, obviamente, trataba de ocultar.
Los policías volvieron al instante su atención hacia el conductor, con los rostros petrificados.
- ¿Está usted con ella? - preguntó bruscamente uno de los agentes, señalando a Adeline.
- Sí -respondió brevemente el conductor, con voz aún más apagada-. - Acompaño a la señorita Castillo en nombre de la familia Montalvo.
Las palabras sonaron como el tañido de una campana. Montalvo. En cuanto el nombre de la familia salió de su boca, la reacción de los policías cambió al instante. Sus rostros tensos adoptaron inmediatamente una expresión de educada cautela. Uno de ellos cuadró ligeramente los hombros, el otro apartó la mirada como si acabara de darse cuenta de que había dicho algo innecesario.
- Siento molestarle -dijo el más cercano. Su voz sonaba ahora casi obsequiosa, pero aún había un trasfondo de tensión en ella.
Adeline frunció el ceño. Se había dado cuenta de lo rápido que habían cambiado de tono, de que había algo en su actitud que podría describirse como una mezcla de respeto y miedo. ¿Qué los había hecho callar?
No dijo ni una palabra, pero aquel breve instante dejó un poso desagradable. Adeline se volvió hacia el conductor, que le indicó el coche. Sus pies la llevaron lejos de las miradas, pero el pensamiento de lo que había sucedido nunca la abandonó.
Al entrar en el coche, miró por encima del hombro y vio que los policías volvían a hablar, pero más bajo, y que sus miradas seguían deslizándose de vez en cuando en su dirección.
«¿Qué ocultan? - pensó, tratando de averiguar de dónde procedía la incertidumbre en ellos.
El nombre de Montalvo. Era el nombre que abría puertas y callaba a la gente. Siempre había sabido que Rafael y su familia tenían influencia, pero esa influencia parecía diferente ahora. No sólo inspiraba respeto. Inspiraba miedo.
El coche se puso en marcha, pero Adeline no pudo evitar la sensación de que aquellas miradas de los policías -recelosas, desconfiadas, casi culpables- no eran sólo expresiones de respeto por el poder de la familia de Rafael. Había algo más en ellas. Secretos. Secretos que aún no había tenido tiempo de desentrañar.