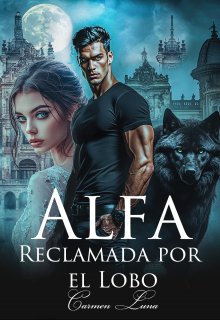Alfa. Apropiada Por El Lobo
Capítulo 16
Adeline se sentó junto a Rafael en la mesa principal, pero en lugar de sentirse la anfitriona de la celebración, experimentó una extraña sensación de alienación. Se sentía como si no tuviera nada que ver con lo que ocurría a su alrededor, como si fuera una invitada más a la fiesta de otra persona.
La mesa principal se alzaba sobre las demás como un salón del trono sobre sus súbditos. Los invitados se sentaban en largas mesas ricamente decoradas con candelabros de plata y arreglos de rosas escarlata. El vino corría a raudales y su profundo tono rubí brillaba en las copas. Se oyeron carcajadas y vítores, pero no le parecieron reales. Sonaba como cristal quebradizo, a punto de resquebrajarse por la tensión.
La mayoría de los invitados miraban a Raphael. Lo observaban con tanta concentración como si no fuera un simple hombre, sino un ser al que había que atender como a un dios y no molestar. La gente apenas podía ocultar sus emociones: admiración, miedo, un extraño respeto.
«Así que para eso están aquí», pensó Adeline, conteniendo una risita amarga. —No por mí. No por la boda. Por él».
Miró a Rafael por el rabillo del ojo. Estaba sentado a su lado, recostado relajadamente en el respaldo de su enorme silla tallada, como si formara parte del mobiliario, igual de robusto y majestuoso. Su traje oscuro resaltaba la fuerza de sus hombros, y su camisa blanquecina resaltaba sobre su piel morena. Todos sus movimientos —la forma en que se llevaba la copa a los labios, la forma en que miraba perezosamente a los invitados— parecían perfectamente calibrados, como si fuera el amo no solo de la fiesta, sino de todos los presentes.
Pero fue su aroma lo que más la desequilibró. Era sutil, pero tan intenso que llamaba la atención. Adeline notaba que el aroma se le metía en la cabeza y le costaba concentrarse.
Su propio vestido, aunque lujoso, le oprimía los pechos y le dificultaba la respiración. El corsé le apretaba demasiado y las faldas eran demasiado amplias. Se sentía más como un adorno que como una persona, y eso la deprimía.
Volvieron a oírse risas. Adeline echó un vistazo a la multitud. Lucía estaba sentada un poco más lejos y sus miradas se cruzaron. Lucía sonreía como siempre: con facilidad y con una pizca de ánimo. Pero incluso su sonrisa parecía tensa, como si ella también sintiera que había algo oculto bajo la superficie de esta celebración.
«Al menos no estoy sola», pensó Adeline, aferrando con más fuerza su copa de vino. Pero, en lugar de alivio, el pensamiento le provocó más ansiedad.
Desvió la mirada hacia los invitados. Algunos se reían, discutían en susurros y otros no ocultaban su interés mirando a Rafael. Pero había quienes no sonreían en absoluto. Sus rostros eran demasiado tranquilos, demasiado impasibles. Como si no estuvieran aquí para divertirse, sino para hacer otra cosa.
Adeline volvió a sentir esa extraña tensión. No podía explicar de dónde venía, pero estaba ahí, como si algo invisible observara cada movimiento, cada palabra.
Rafael, como si hubiera percibido su mirada, se volvió hacia ella. Sus ojos se encontraron con los de ella y, en ese momento, le pareció que el tiempo se había detenido. Aquella mirada era... ardiente. Depredadora. La miraba como una bestia mira a su presa. Pero lo peor de todo era que le pareció que había un desafío en esa mirada.
—Estás demasiado callada —dijo él, con voz baja y suave, pero con un trasfondo de burla.
—Solo disfruto de tu sola compañía —respondió ella, levantando la barbilla. Su tono era uniforme, pero por dentro estaba tensa.
Rafael sonrió, como si sus palabras le hubieran divertido. Su mirada se deslizó hasta el cuello y las clavículas de ella, que quedaban al descubierto en el escote del vestido. Era demasiado revelador para ser informal y le ponía la piel de gallina.
—Aprendes rápido —dijo, y sus labios se curvaron en una sonrisa torcida—. —Quizá esta noche no sea tan aburrida como pensaba.
Adeline entornó los ojos, tratando de encontrar una respuesta adecuada, pero en ese momento uno de los invitados se levantó para hacer otro brindis.
Un hombre de mediana edad y voz fuerte dijo algo sobre cómo este matrimonio reforzaría la posición de la familia Montalvo y sobre cómo Rafael era la personificación de la fuerza y la sabiduría. Adeline le escuchó sin entusiasmo. Todo parecía una obra de teatro, escenificada una y otra vez para reafirmar quién mandaba en esa sala.
Cuando terminó el brindis, Raphael levantó su copa y saludó al hombre con una inclinación de cabeza. Sus movimientos eran suaves, pero desprendían un poder que silenciaría a cualquiera en la sala si quisiera.
Adeline volvió a mirar a la multitud, esperando encontrar algo que la apartara de esos pensamientos. Pero, en lugar de alivio, vio una figura que la dejó helada.
En la esquina más alejada, apoyada en una columna, se encontraba una mujer alta con rasgos faciales llamativos. No reía, no sonreía ni siquiera hablaba con nadie. Solo miraba fijamente. Y esa mirada estaba dirigida a Adeline.
Una mirada fría y odiosa.
«¿Quién es?» —pensó Adeline, pero la respuesta nunca llegó. Todo lo que sabía era que esa mujer no estaba allí para celebrar.
—«Adeline», dijo Raphael, su voz era tranquila, pero con una nota metálica que la hizo tensarse un poco. Se inclinó más cerca y ella pudo oler su aroma: cálido, envolvente, casi atrevido, como él. —Me gustaría presentarte a uno de nuestros invitados.
Ella levantó la vista y la siguió. La mujer a la que él llamaba «invitada» tardó en acercarse, pero incluso desde la distancia se sintió su presencia. Alta, esbelta como una estatua de mármol, con los pómulos impecablemente curvados, se movía con la gracia de una depredadora que conoce su fuerza. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros, enmarcando un rostro como una máscara perfecta, pero sus ojos no transmitían nada frío o indiferente. En ellos había una curiosidad depredadora y expectante.
Dolores se detuvo frente a la mesa, inclinando ligeramente la cabeza, como si fuera un gesto de respeto o de desafío. Sus labios se curvaron en una sonrisa fina, casi burlona, cuando se encontraron con los de Adeline.
—Ella es Dolores —presentó Rafael con pereza, manteniendo un tono perfectamente casual, pero entrecerrando ligeramente los ojos, como si supiera lo que iba a suceder.
—Adeline asintió, tratando de ser cortés, aunque todo su ser gritaba que aquella mujer era peligrosa, pero no se levantó de su asiento, sino que se tensó de modo que sus hombros parecían de piedra. Asintió, tratando de ser cortés, aunque todo su ser le gritaba que aquella mujer era peligrosa.
—Me alegro de conocer por fin a aquella de la que tanto se ha hablado —dijo Dolores en voz baja y aterciopelada, demasiado suave para ocultar su venenosa agudeza. Su mirada se deslizó sobre Adeline como si la estuviera evaluando.
—¿En serio? —preguntó Adeline, frunciendo levemente el ceño al encontrarse con aquella mirada. —Espero no haberte decepcionado.
—Ya veremos —respondió Dolores con una leve sonrisa, como si ya hubiera sacado algunas conclusiones, pero no estuviera dispuesta a compartirlas.
Rafael permaneció en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera disfrutando del encuentro. Sus labios se curvaron en una sonrisa casi invisible mientras levantaba su copa de vino y tomaba un sorbo sin decir palabra.
Dolores se volvió ligeramente hacia él y su voz era más suave, pero en ella se ocultaba un desafío:
—Estás sorprendentemente dulce esta noche. No es propio de ti.
—Siempre sé cómo sorprender, Dolores —replicó él con su tono habitual, pero con una fría amenaza en los ojos—. —Lo sabes mejor que nadie.
Adeline captó en sus palabras algo más que un simple altercado. Había algo extraño en su conversación, algo lleno de un subtexto que solo ellos dos entendían. Se sintió irritada, como si la hubieran excluido deliberadamente de la escena, dejándola de espectadora.
Dolores se volvió hacia ella con una sonrisa más amplia, pero más fría.
—¿Te gusta estar aquí? —le preguntó, mirando la rica decoración de la mesa, la luz parpadeante de las velas y la exquisita vajilla. Su tono era tan inocente que resultaba sospechoso.
Adeline notó que se le inundaban las mejillas de calor. Se dio cuenta de que la pregunta no era tan sencilla como parecía. Era un ataque velado, un intento de avergonzarla.
—Más de lo que esperabas —respondió con calma, esta vez sonriendo primero. Su tono era uniforme, pero podía sentir la tensión que había en su interior.
La respuesta pareció dar en el blanco. En los ojos de Dolores brilló por un momento algo afilado, como irritación, un destello apenas perceptible de ira, antes de que volviera a recobrar la compostura.
—Qué bien —murmuró Dolores, con la voz cargada de veneno. Desvió la mirada hacia Rafael, pero el rostro de este permanecía imperturbable, aunque aún se adivinaba una mueca de desprecio en la comisura de sus labios.
—Si me disculpan —dijo Dolores con brusquedad, con un tono de repente tan frío como el viento invernal—. Se dio la vuelta y su vestido se agitó en el aire como un eco de su enfado.
Cuando su figura desapareció tras las columnas del vestíbulo, Adeline se atrevió a mirar a Rafael. Su mirada seguía clavada en ella, perezosa, estudiándola, pero con una extraña diversión que la hizo sentirse aún más vulnerable.
—¿Siempre eliges a invitados como este? —preguntó, poniendo toda su ironía en la voz para ocultar su irritación.
Él enarcó ligeramente una ceja y sus labios se curvaron de nuevo en la misma sonrisa que la estaba enfureciendo.
—¿Celoso?
Se quedó sin aliento ante su insolencia.
—Ni un poco —le cortó, entornando los ojos—. —Pero, francamente, prefiero tener invitados que no intenten recordarme que estoy aquí por casualidad.
Rafael soltó una breve y ronca carcajada, pero no había bondad en ella.
—¿Accidentalmente? —repitió, echándose hacia atrás en la silla—. —Adeline, eres demasiado autocrítica. Aquí nada es accidental.
Su mirada volvió a clavarse en ella, quemándola como una llama. Ella apartó la mirada, fingiendo estar más preocupada por las velas de la mesa, pero sus palabras seguían resonando en sus oídos como una hoja fina y afilada.
El solemne zumbido de la sala, con sus copas tintineantes, sus risas insinceras y sus conversaciones en voz demasiado alta, empezó a oprimirle las sienes como el sonido de una vieja campana, resonando en su cabeza como un dolor. Adeline, que ya no soportaba el bullicio y las miradas indiscretas de los invitados, se levantó silenciosamente de la mesa. Dio unos pasos hacia la puerta sin mirar a nadie y salió a la terraza, cerrando la puerta tras de sí tan silenciosamente que fue como una exhalación liberadora.
El aire frío le golpeó la cara y lo inhaló agradecida. El frío le oprimía los pulmones, pero le producía una extraña sensación de alivio. Aquí, en la terraza, podía respirar. El mundo tras los magníficos muros del vestíbulo era muy diferente: tranquilo, casi silencioso, pero en ese silencio acechaba una tensa amenaza.