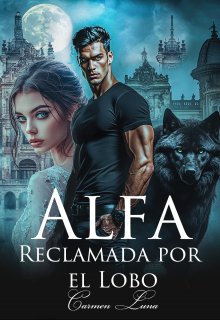Alfa. Apropiada Por El Lobo
Capítulo 17
Capítulo XVII
La terraza era amplia, con barandillas de mármol bañadas por la luz de la luna. El bosque que se extendía bajo ella era espeso y negro, como un mar de sombras que respiraba al unísono con el viento nocturno. Las copas de los árboles se balanceaban como si estuvieran susurrando, discutiendo algo propio, ominoso e incomprensible.
Adeline se acercó a la barandilla y apoyó las manos en ella. La piedra estaba fría, casi helada, y su tacto la hizo estremecerse. Su mirada se deslizó por el bosque, intentando distinguir algo familiar en la viscosa oscuridad. Pero el bosque parecía tener vida propia, hostil y cerrado, como un corazón negro que no estaba dispuesto a revelar sus secretos.
Y, sin embargo, no podía dejar de mirarlo. El bosque tenía un poder hipnótico. Le atraía como una canción lejana y, al mismo tiempo, le producía una especie de miedo primitivo. Parecía que, si daba un paso por encima de la barandilla, sus sombras la engullirían sin dejar rastro.
No supo cuánto tiempo permaneció así, contemplando las oscuras siluetas de los árboles, hasta que oyó una voz.
—¡Me lo prometiste!
Aquella voz sibilante y furiosa atravesó el silencio como una puñalada. Adeline dio un respingo y se agarró automáticamente al borde de la barandilla. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que no estaba sola.
En el otro extremo de la terraza, a la sombra de una columna alta, estaban Rafael y Dolores. Al principio no los vio, pero la luz de la luna se deslizó sobre ellos, delineando sus siluetas.
Dolores estaba demasiado cerca de Rafael. Su esbelta figura, tensa como una cuerda, estaba casi pegada a él. Sus manos rodeaban su muñeca, apretándolas contra su pecho en un intento desesperado por retenerlo. Su rostro, hasta hacía poco tan impecable y tranquilo, estaba contorsionado por una mezcla de ira y dolor.
—¡Prometiste que seguiría! —repitió, con la voz temblorosa, pero con tal nota de rabia que hasta el aire a su alrededor pareció temblar. —Merezco más que esto...
No terminó la frase, pero el significado de las palabras y el odio que se reflejaba en sus ojos quedaron claros sin más explicaciones. Adeline sintió que se le heló la sangre.
Rafael se quedó mirando a Dolores. Su postura era tensa y tranquila, como la de una bestia a la espera de atacar. Sus ojos oscuros no reflejaban piedad ni ira, sino solo una calma glacial y rigidez.
—Ya te he dicho que la decisión está tomada —su voz era firme, pero en ella se percibía una dureza acerada que hizo que incluso Adeline sintiera escalofríos—. —Se acabó. Compórtate, no me decepciones.
—Rafael... —Dolores se acercó un poco más, con voz casi suplicante, pero aún con ese toque agudo y sarcástico—. —Es un error. Tú mismo te das cuenta. Ella no sabe nada de ti. Ni siquiera sabe dónde está.
Sus ojos se entrecerraron y echó un poco la cabeza hacia atrás, como si estuviera escrutando sus palabras antes de contestar.
—Te equivocas, Dolores —dijo en voz baja, pero su voz era como acero afilado—. —Entiendo más de lo que crees. Pero pareces olvidar que estás hablando de mi mujer.
Dolores se paralizó. Su rostro palideció, como si sus palabras hubieran hecho añicos algo en su interior. Bajó las manos con impotencia y dio un paso atrás, de pronto su esbelta figura parecía frágil.
Durante un segundo se hizo un silencio tenso en el aire, como si la noche hubiera contenido el aliento. Parecía que iba a decir algo más, pero Rafael se dio la vuelta y se alejó sin siquiera mirarla. Su figura desapareció en las sombras iluminadas por la luz de la luna de la terraza, dejando a Dolores sola.
Adeline volvió a dar la espalda al bosque, aunque su corazón latía frenéticamente. Sentía que no debería haber presenciado aquella conversación, pero ahora las palabras de Dolores y la fría y despiadada reacción de Rafael le hacían pensar que los dos hombres eran mucho más que amigos.
El bosque frente a ella ya no parecía simplemente oscuro y amenazador. Ahora parecía algo vivo, algo que la observaba, que la evaluaba, igual que Dolores y tal vez el propio Rafael.
Adeline se asomó a la barandilla de mármol y notó cómo la tensión llenaba el aire a su alrededor. Los ecos de la conversación que había tenido lugar apenas se habían disipado. Las palabras de Dolores, la fría voz de Rafael, su colisión... todo se arremolinaba en su cabeza como un enjambre de avispones.
Intentó calmarse y concentrarse en la maravillosa naturaleza salvaje que tenía ante sí, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a ellos. ¿Por qué el corazón de Adeline latía con fuerza al verlos juntos, a esa mujer tocando y aferrándose a Rafael, y por qué se sentía tan incómoda que quería gritar?
El sonido de pasos detrás de ella la dejó helada. Su corazón latió más rápido. No se dio la vuelta. Ya lo sabía, ya sabía quién era.
Era Rafael.
Se detuvo a su lado, pero no habló de inmediato. Al principio se quedó allí, y ella sintió la sensación de su mirada quemándole la espalda. Luego se acercó. Sus pasos, silenciosos y suaves, parecían más bien los de una bestia que se abalanza sigilosamente sobre su presa.
—Escuchar a escondidas es una mala costumbre —dijo al fin, con voz baja y envolvente, como la miel espesa, pero con un peligroso matiz de acero.
Ella se giró bruscamente hacia él, sintiendo cómo su tensión se convertía en irritación. Estaba demasiado cerca. Demasiado. La luz de la luna se deslizó por su rostro, delineando sus pómulos afilados y sus ojos oscuros, casi hipnóticos. Sus labios se curvaron en una ligera sonrisa perezosa, demasiado arrogante y ardiente.
—No has estado ocultando mucho —respondió ella, intentando mantener la firmeza de su voz.
—¿De verdad? Su sonrisa se hizo más amplia y su voz bajó a un tono peligrosamente suave.
Su mirada se deslizó por su rostro, posándose en sus labios. No se trataba solo de curiosidad. Era algo más dominante y depredador. Sintió que se le cortaba la respiración cuando él se acercó lentamente. Su olor la envolvió de nuevo: espeso, cálido, con notas de whisky, lima y tabaco, y tan rico que llenaba todos sus pensamientos.
Rafael se detuvo tan cerca de ella que pudo sentir su aliento en la piel. Sus dedos se aferraron con más fuerza al frío mármol de la barandilla y se obligó a sostenerle la mirada, aunque su interior le pedía a gritos que diera un paso atrás.
—Si buscas respuestas, Adeline —habló en voz baja, casi un susurro, pero sus palabras ardían como metal caliente—, tienes que preguntármelas a mí.
Su voz era suave y amenazadora a la vez, como si la estuviera invitando a entrar en una jaula de la que no habría escapatoria.
—Has estado demasiado ocupado para responder a mis preguntas —le espetó, pero su voz tembló ligeramente—.
—Siempre saco tiempo para las cosas importantes —respondió él con una mueca de pereza. Su mirada se deslizó de nuevo por su rostro y pareció detenerse donde no debía.
Sintió cómo le latía la sangre en las sienes, pero se contuvo. No le dejaría ganar esta estúpida pelea.
—Eres demasiado confiado —dijo, levantando un poco más la barbilla.
—La confianza es lo que te ayuda a conseguir lo que quieres —dijo con un tono más bajo y suave como la seda que ocultaba una espada.
Y, de repente, se acercó un paso más, casi presionándola contra la barandilla. Ella se quedó paralizada, sintiendo que el aire entre ellos se volvía denso, saturado de su presencia.
—Y tú —dijo, desviando de nuevo la mirada hacia abajo, quemándole la piel antes de encontrarse de nuevo con sus ojos—, ¿sabes lo que quieres?
La pregunta la pilló desprevenida. Sintió que le temblaban las rodillas y que se le agitaba la respiración. Sus palabras eran un desafío, una provocación, pero al mismo tiempo había algo más profundo en ellas.
—No como tú —respondió finalmente, poniendo todo el sarcasmo que pudo reunir en su voz.
Su sonrisa se hizo aún más amplia. Ahora, además del sarcasmo, había algo francamente hipnotizador en ella. Se acercó tanto que sus labios quedaron a escasos centímetros de su oreja.
«Te sorprendería lo rápido que puedo arreglar esto», susurró.
Aquellas palabras, apenas audibles, estaban llenas de tal promesa que su cuerpo se estremeció y sus mejillas se encendieron. Se apartó bruscamente y dejó caer las manos sobre la barandilla para volver a sentir la frialdad de la piedra.
Rafael esbozó una leve sonrisa y retrocedió. Sus movimientos seguían siendo tan depredadores como los de una bestia decidida a dar una oportunidad a su presa, pero solo para jugar un poco más.
—Descansa, Adeline —dijo más alto, con una ligera pereza en la voz—. —Aún queda mucha noche. Pronto estaremos lejos de los invitados... Tú y yo.
Se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola.
Adeline no se recuperó de inmediato. Respiraba de forma confusa y su corazón seguía latiendo como un animal cazado. Estaba mareada por el olor, las palabras, su sola presencia. Miró hacia el bosque para distraerse y encontrar algo que hacer que no tuviera que ver con Rafael.
Pero incluso allí, en la oscuridad del bosque, le pareció ver un par de ojos. Brillaron en las sombras, casi burlonamente, y desaparecieron.
«Probablemente solo lo imaginaba», pensó, apartando el pensamiento. Pero la sensación de que la observaban no la abandonó mientras se daba la vuelta y caminaba lentamente hacia los invitados.