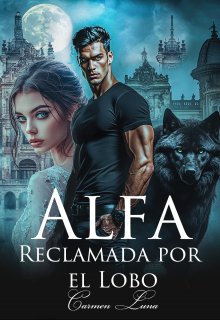Alfa. Apropiada Por El Lobo
Capítulo 19
Rafael se asomó a la ventana con las manos a la espalda, contemplando la niebla que cubría el bosque como un espeso manto. Volvió al dormitorio... volvió a ella, sin saber por qué. El silencio de la habitación era denso, casi palpable, y sólo lo rompía el leve murmullo del agua al otro lado de la puerta del baño. Cerró los ojos un momento, escuchando el sonido.
Intentaba lavarse la noche.
Él sonrió, apenas perceptible, las comisuras de sus labios temblando en satisfacción depredadora. Esta chica aún no se había dado cuenta de que la noche que intentaba borrar con agua se quedaría con ella para siempre. Su cuerpo, su mente, sus recuerdos, todo estaba ya marcado por su presencia.
Se apartó de la ventana, mirando la cama. La sábana, arrugada, empapada con su sangre, yacía en pliegues desiguales como prueba silenciosa de que había hecho valer su derecho. Raphael se acercó, sus pasos apenas se oían, pero había una firme confianza en ellos.
Tomó la tela entre sus manos. Su rostro no mostraba ni una pizca de emoción. Fría concentración. La mirada de sus ojos verdes era tan inmutable como la noche que acababa de dejar atrás.
Para él no era sólo un gesto. Era una tradición a la que estaba acostumbrado desde niño, una tradición arraigada en su sangre, en su familia, en su maldición. La sábana era la prueba de su poder, y ahora iba a ser un mensaje.
Aquellas manchas, brillantes, chillonas, parecían hablar por sí solas. Sabía que Adeline le odiaba por ello, odiaba que ni siquiera intentara ocultar su control. Y ese pensamiento le divertía.
Rafael levantó la cabeza, echando una última mirada al cuarto de baño. El sonido del agua aún persistía. Podía imaginársela allí de pie, frotándose la piel nerviosamente, con la esperanza de lavarse algo más que sangre. Pero sabía que no iba a ser así.
- Mortal débil», murmuró para sí, pero no había desprecio en su voz, sólo una mueca tranquila y perezosa.
La sábana le pesaba en las manos. Era la prueba de su derecho, de su poder, de su innegable derecho sobre ella.
Rafael echó un último vistazo a la habitación, vacía, pero aún impregnada de su aroma. Había un sutil aroma a flores y miedo en el aire. Su delicado olfato lo captó casi con fruición.
Salió de la habitación con pasos firmes y nítidos, cada uno de ellos midiendo los segundos de su poder. En la escalera le esperaban varios sirvientes que se quedaron inmóviles, sin apenas darse cuenta de la sábana que llevaba en las manos. Sus rostros estaban silenciosos, pero en sus miradas había una mezcla de temor y reverencia.
Rafael descendió lentamente y se detuvo frente a la criada mayor, que ya esperaba de pie. La mujer lo miró, pero enseguida bajó los ojos, como si temiera encontrarse con su mirada.
- Dale esto a los que dudaron -dijo con frialdad, arrojándole la sábana en las manos.
Su voz era firme, impasible, pero había en ella un trasfondo de amenaza. Sus palabras no necesitaban explicación. El gesto era más que una tradición. Era una demostración. Una demostración de que él era el amo de esta casa, de este mundo. Y del suyo.
Los sirvientes miraron a su alrededor, pero nadie se atrevió a pronunciar palabra. Sabían que Rafael no toleraba preguntas.
Se dio la vuelta, con movimientos suaves, como una bestia que sabe que su poder es absoluto. El bosque al otro lado de la ventana, que había visto hacía sólo unos minutos, parecía ahora parte de este silencioso espectáculo. La noche estaba pasando, pero sus ecos permanecerían durante mucho tiempo: en las paredes de esta casa, en los corazones de sus habitantes, en la propia sangre de Adeline.
Rafael se quedó un momento en el vestíbulo. Se pasó la mano por el cuello de la camisa, como si tratara de aliviar alguna tensión invisible, pero su rostro permaneció tan impecablemente tranquilo. Podría haber sentido lástima por ella, podría haber sido más amable, pero sabía que eso habría sido una mentira. Una mentira a sí mismo, a ella, a todo lo que había construido durante años.
La dulzura era una debilidad. Y él nunca se permitía ser débil.
La debilidad era para los que se rinden. Rafael Montalvo no cedía ante nadie.
***
Adeline entró en la habitación, sintiendo que la tensión aumentaba a cada paso. Cerró la puerta tras de sí y mantuvo un momento la mano sobre su superficie lisa, como si tratara de encontrar algún punto de apoyo. Pero ni siquiera la frialdad de la madera pudo aplacar el caos que se desataba en su interior.
Su mirada se dirigió instintivamente hacia la cama. La sábana había desaparecido.
Aquel hecho la atravesó como una daga afilada, dejando tras de sí un rastro de dolor y humillación. Se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada y los pensamientos confusos. La sábana había desaparecido. Él la había sacado.
Podía imaginarse a Rafael, con su mirada gélida y su fría certeza, cogiéndola en brazos y llevándola escaleras abajo para demostrar a todo el mundo que había conseguido lo que quería. Apretó los dientes, sintiendo cómo una oleada de ira crecía en su interior.
Pero junto con la ira había algo más. Algo pegajoso, arrastrante, que le hizo apretar el estómago. Su humillación era absoluta, tan profunda que no encontraba palabras para expresarla.
Se acercó a la cama y bajó lentamente hasta el borde. Sus dedos se cerraron en puños y sus uñas se clavaron en sus palmas con tanta fuerza que dejaron dolorosas marcas.
«La cosa», se apresuró a decir.
No se sentía humana. Se sentía como algo utilizado para consolidar el poder. Como una cosa hermosa pero inútil exhibida para recordarle el poder de alguien.
- Bastardo», exhaló, con la mirada fija en un punto y la voz temblorosa de rabia.
Pero la ira, tan brillante y fuerte, de repente empezó a disolverse, dejando tras de sí sólo el vacío. Aquel enfado parecía carecer de sentido, como si sus emociones no tuvieran poder para cambiar nada. Podía estar enfadada con él, consigo misma, con esta maldita casa, pero nada de eso significaba nada. Formaba parte de un juego que ni siquiera comprendía del todo.