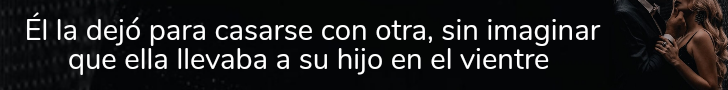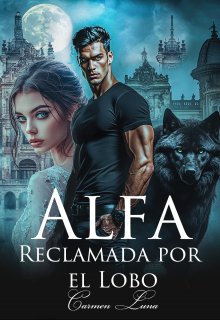Alfa. Apropiada Por El Lobo
Capítulo 26.2
Adeleine apenas podía respirar. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho, como un pájaro atrapado en una jaula. Las palmas de sus manos estaban sudorosas, y sus piernas temblaban, pero sabía que no podía simplemente quedarse quieta. Las sombras fuera de la ventana, el resplandor de las antorchas, esas figuras extrañas con máscaras… Todo gritaba que algo terrible estaba por ocurrir.
Abrió de golpe la puerta de su habitación y salió corriendo al pasillo. La mansión la recibió con un silencio opresivo; el único sonido era el eco de sus propios pasos sobre el suelo frío. Era como si hasta las paredes la observaran con juicio, inmóviles pero presentes, ahogando cada impulso de libertad.
— ¿¡Hay alguien ahí!? — gritó, con la voz quebrada por la desesperación. Pero su grito fue tragado por la vacía quietud del corredor.
No hubo respuesta.
Adeleine siguió corriendo, con el corazón desbocado y la respiración entrecortada. Sus manos se aferraron al pasamanos de madera de la escalera, como si fuera su única salvación. Pero antes de que pudiera bajar, escuchó un sonido. Era un ruido grave, bajo, casi como un gruñido que venía desde el piso inferior.
Se quedó inmóvil, sus ojos recorriendo el pasillo frenéticamente, buscando el origen de ese sonido. Entonces, una figura emergió de las sombras.
— Haces demasiado ruido, niña, — dijo una voz fría y contenida.
Donya Isabel salió de entre la penumbra, moviéndose como un espectro. Su vestido negro parecía flotar detrás de ella, mientras su rostro, duro como una estatua, permanecía impasible. Pero en sus ojos había algo inquietante, una sombra de malicia.
— ¡Ellos están aquí! — exclamó Adeleine, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de su garganta. — Están afuera… en las puertas… tienen armas…
Donya Isabel cruzó los brazos sobre el pecho, y en sus labios apareció una sonrisa gélida, tan cortante como una cuchilla.
— La derrota no es una opción para nosotros, — dijo con un tono despreocupado, como si lo que estaba ocurriendo no fuera más que un inconveniente menor. — Y tú… no te metas.
Adeleine la miró incrédula, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar.
— ¿No me meta? — repitió, su voz elevada por la indignación. — ¡Han venido a matar! ¡Van a…!
Isabel levantó una mano, interrumpiéndola con un gesto firme y autoritario.
— Esta no es tu guerra, — respondió la mujer con frialdad, sin siquiera mirarla directamente. — No eres una de los nuestros. No entiendes lo que está ocurriendo, y será mejor para ti si simplemente te mantienes al margen.
Las palabras golpearon a Adeleine como un puñetazo. La rabia comenzó a bullir dentro de ella.
— ¿Entonces simplemente les dejarán entrar? ¿No harán nada?
— Haremos lo que sea necesario para proteger nuestra casa, — replicó Isabel con voz cortante. — Pero tú no perteneces aquí.
Antes de que Adeleine pudiera responder, un estruendo resonó en el aire. Era el sonido de madera partiéndose bajo una fuerza descomunal. La chica dio un respingo, girando la cabeza hacia la fuente del ruido.
Desde fuera llegaron gritos, seguidos de un rugido profundo y ensordecedor que reverberó a través de las paredes como una advertencia primitiva.
Isabel lanzó una mirada de desdén hacia Adeleine, sus labios se curvaron en una sonrisa de superioridad.
— Vuelve a tu habitación, niña.
Pero Adeleine no obedeció. Ignoró las palabras de Isabel y echó a correr escaleras abajo, sin mirar atrás.
El ruido se intensificaba a cada paso. Los gritos de los hombres y los gruñidos de los lobos se mezclaban en un clamor aterrador que hacía vibrar las paredes. Cuando llegó al ventanal del vestíbulo, vio lo que estaba ocurriendo.
Una horda de hombres con antorchas había atravesado las puertas del recinto. Avanzaban con precisión, como si fueran una máquina bien aceitada. Sus rostros seguían ocultos tras máscaras siniestras, pero las armas que llevaban eran lo suficientemente visibles como para helar la sangre.
Las hojas de las espadas y las puntas de los virotes de los arcos brillaban con un resplandor verdoso y antinatural. Los símbolos grabados en el metal parecían pulsar como si estuvieran vivos, exudando una energía oscura y maliciosa. Adeleine recordó las palabras de Rafael: el poder del acero con runas y la magia del odio podían matar a los lobos.
— Están aquí para destruir a los Montalvo, — pensó, y un escalofrío recorrió su cuerpo al comprenderlo.
Retrocedió un paso, apoyando la espalda contra la pared, justo cuando un rugido diferente rompió el aire. Era un rugido que no pertenecía a ningún hombre. Era el rugido de un depredador, feroz y protector, el sonido de una bestia defendiendo a su manada.
Su mirada se dirigió de nuevo al ventanal. En la luz vacilante de las antorchas, lo vio. A Rafael.
Su figura se movía con la gracia calculada de un cazador. Por un momento se mantuvo erguido, pero luego su cuerpo comenzó a cambiar. Sus hombros se ensancharon, sus brazos se alargaron, y unas garras afiladas emergieron de sus dedos. Su rostro se transformó, adquiriendo la forma de un hocico feroz.
Adeleine sintió que su respiración se detenía. Los ojos verdes que había visto antes ahora brillaban aún más, irradiando un resplandor sobrenatural y aterrador.
Tras él, sus hermanos, Marco y Javier, completaron la transformación. Sus cuerpos adoptaron formas igualmente imponentes, sus movimientos eran ágiles y letales. Juntos, parecían la encarnación misma de la fuerza primitiva.
Uno de los cazadores levantó su ballesta y disparó, pero Rafael ya se estaba moviendo. Su velocidad era inhumana, sus movimientos eran fluidos, pero cargados de una fuerza implacable.
La batalla comenzó.
Los gritos de los hombres y los rugidos de los lobos se fundieron en una cacofonía salvaje que envolvió toda la propiedad. Las llamas de las antorchas bailaban en el aire, proyectando sombras caóticas que parecían tener vida propia, convirtiendo el escenario en un paisaje de pesadilla viviente.