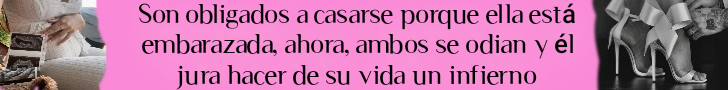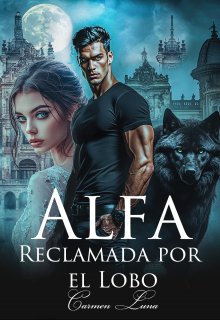Alfa. Apropiada Por El Lobo
Capítulo 27.1
La noche ardía con el fuego del caos. Las llamas de las antorchas en manos de los cazadores proyectaban sombras danzantes sobre el suelo, mientras el bosque que rodeaba la mansión parecía contener la respiración, como si fuera un testigo silencioso de aquella batalla. El aire estaba cargado con el metálico olor de la sangre, mezclado con un aroma más oscuro y denso: magia. Una magia antigua, feroz, que revoloteaba alrededor como un ave de rapiña, lista para abalanzarse sobre su presa.
Adeleine estaba de pie junto a la ventana, sus uñas clavándose en el alféizar mientras sus ojos permanecían fijos en la figura negra que lideraba la batalla: un enorme lobo de ojos verdes llameantes. Rafael. Su movimiento era el de una muerte encarnada, fluido, casi perezoso, pero cada ataque suyo era implacable y preciso. Sus colmillos brillaron bajo la luz de las antorchas cuando, de un solo zarpazo, derribó a un cazador, desgarrando su pecho sin piedad.
A su lado, Marco, masivo y cubierto de un pelaje gris claro, embestía sin dar respiro, dejando a sus enemigos sin ninguna posibilidad. Su rugido retumbaba, apenas opacado por el sonido de las armas quebrándose bajo la fuerza de su furia. Javier, más pequeño pero rápido como un rayo, atacaba desde los flancos, su pelaje castaño reluciendo a la luz de la luna. Su coordinación era aterradora. No eran solo lobos: eran una manada, una familia de depredadores luchando por su territorio.
Pero los cazadores no eran presa fácil.
Desde los arbustos comenzaron a llover virotes de plata. Adeleine ahogó un grito, cubriendo su boca con la mano, cuando vio cómo uno de los proyectiles se incrustaba en el costado de Marco. Un rugido desgarrador escapó de su garganta, haciendo eco en toda la propiedad, y por un instante su cuerpo pareció vacilar. Sin embargo, Marco no cayó. Con sus potentes mandíbulas rompió el virote en pedazos, lo arrancó de la herida y se lanzó sobre el cazador que lo había disparado. El suelo se tiñó de rojo cuando hundió sus colmillos en el cuello del enemigo, arrancándole la vida.
Rafael, al percatarse de que su hermano estaba herido, soltó un aullido tan feroz que hizo que la sangre de Adeleine se congelara. Sus ojos verdes brillaron aún más intensamente, como si el dolor de Marco alimentara su rabia. Con un solo salto alcanzó al cazador que había apuntado su ballesta contra Javier, y, con un movimiento brutal, lanzó su cuerpo contra un árbol como si fuera una muñeca de trapo. Una nube de polvo y sangre se levantó en torno a él, envolviéndolo en un aura de puro poder.
— ¡Son demasiado fuertes! — gritó uno de los cazadores, pero el líder de la incursión, un hombre alto envuelto en una capa cubierta de runas, no retrocedió. Su voz resonó como el filo del acero:
— Tenemos el arma que pondrá fin a esto.
El comandante comenzó a recitar algo en un idioma que Adeleine no podía entender, pero el sonido de sus palabras hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia Rafael. Por un breve momento, él se quedó inmóvil, su enorme figura parecía tensarse como si también hubiera sentido lo que estaba por venir.
Entonces, el suelo tembló.
La espada del comandante, adornada con runas que ahora brillaban con un resplandor oscuro y antinatural, comenzó a vibrar en su mano. Su filo emitía un zumbido bajo, como si estuviera cargándose de energía. El hombre corrió hacia Rafael, su arma trazando un arco letal en el aire.
Adeleine no pudo contener un jadeo ahogado, su mano temblorosa se cubrió los labios mientras susurraba:
— Rafael…
El nombre escapó de sus labios como una súplica, pero su voz se perdió en el rugido de la batalla.
Los cazadores, al percibir una oportunidad, comenzaron a avanzar con más agresividad. Sus espadas y dagas, cubiertas de símbolos brillantes, parecían devorar el aire a su alrededor. Cada movimiento de sus armas debilitaba a los lobos, ralentizándolos, robándoles su fuerza. Marco, aún sangrando, intentó levantarse una vez más, pero cayó al suelo, exhausto. Javier gruñó con rabia, pero sus patas temblaron antes de que pudiera atacar de nuevo.
Rafael, sin embargo, no se detenía. Incluso herido, seguía luchando. Su ojo izquierdo ahora estaba entrecerrado debido a un corte profundo en su rostro, pero eso no disminuía su determinación. Cada músculo de su cuerpo gritaba resistencia, su sangre salpicaba el suelo, mezclándose con la de sus enemigos.
— ¡Mátenlos a todos! — rugió el comandante, alzando su espada mientras sus hombres avanzaban.
Rafael se lanzó hacia ellos, un torbellino de furia. Sus patas golpeaban el suelo con fuerza, dejando profundas marcas tras cada zancada. Era una visión imponente, un huracán de colmillos y garras que atravesaba la línea de los cazadores.
Un nuevo virote plateado surcó el aire y se incrustó en su hombro. Un aullido desgarrador salió de su garganta, pero Rafael no se detuvo. Se lanzó sobre el arquero con una ferocidad implacable, derribándolo antes de que pudiera recargar.
La batalla continuaba, salvaje y despiadada. Rafael, incluso bañado en sangre —tanto suya como de los cazadores—, se mantenía firme. Su figura era un recordatorio de su posición como alfa. Era más que un lobo, era la fuerza de una manada, el líder que no podía caer.
Adeleine, todavía junto a la ventana, no podía apartar los ojos de él. Su mente se llenó de pensamientos contradictorios: miedo, admiración, horror. Recordaba los libros que había leído sobre bestias y leyendas, pero nada la había preparado para esto. Este mundo que había creído mitológico ahora se alzaba frente a ella, brutal y despiadado, y Rafael era su encarnación más aterradora y fascinante.
Y aunque temblaba, aunque el pánico la desgarraba, no podía dejar de mirarlo. Él era la tormenta, el caos. Y, de algún modo, ella sabía que estaba en el ojo de ese huracán.