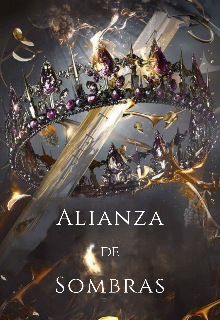Alianza de sombras
Prologo
Algunas princesas no están destinadas a vivir felices para siempre con un hermoso príncipe. Algunas tienen que empuñar espadas, sufrir, sangrar y pelear sus propias batallas. Y eso lo tenía muy claro la que ahora era conocida como la reina más cruel y despiadada que había tenido el norte. La Reina Soren, pero a sus espaldas, susurraban otro nombre: La Dama de la Muerte.
Desconozco si ella sabrá cómo la nombran cuando no está presente. La verdad es que no sé casi nada de ella, a pesar de ser mi prometida y futura esposa. Es un misterio envuelto en acero y orgullo. Y estoy seguro de que, a sus ojos, yo soy igual de indescifrable.
Aún recuerdo la primera vez que la vi. Tenía trece años, y mi primo Caín y yo correteábamos por los jardines del palacio. Nunca fui partícipe de sus crueldades, pero tampoco las detuve. Ese día, él se divertía atormentando al hijo de uno de los cocineros, y yo, como siempre, observaba en silencio. Hasta que ella apareció.
De no ser por su belleza y los finos detalles de su ropa, habría pensado que era un niño. Llevaba pantalones como los míos y una camisa de mangas largas, sin adornos ni excesos. Su cabello, corto hasta el cuello, y sus ojos... esos ojos me dejaron paralizado. Fríos como el hielo, pero con una intensidad que quemaba.
—¿Acaso tus padres no te enseñaron a respetar? —le espetó a mi primo con una voz tan afilada como una daga.
Él se volteó, sorprendido. Y luego, enfurecido por su altivez.
—¿Qué te crees para hablarme así, niñita? —escupió con desprecio—. ¿O debo decirte niñito? ¿Eres de esos que se creen algo que no son?
Ella no se inmutó. En cambio, ayudó al chico a levantarse, lo que enfureció aún más a mi primo, haciendo que este se abalanzara sobre ella. Pero ella lo derribó con un solo golpe tan rápido y preciso que él no tuvo tiempo de reaccionar.
El hueso de su nariz crujió bajo su puño con un sonido húmedo y satisfactorio. La sangre brotó como un manantial escarlata, salpicando su camisa blanca y las flores del jardín real. Mi primo Caín se dobló por la cintura, aullando como un animal herido mientras se llevaba las manos a la cara.
—¡Maldita andrajosa! —escupió entre dientes, con los ojos inyectados en sangre—. ¡Te haré azotar hasta que...!
No terminó la amenaza. Su rodilla se estrelló contra su boca, enviándolo de espaldas al polvo.
El hijo del cocinero, que había estado tan paralizado como yo, jadeó de la impresión. Su labio partido dibujaba una sonrisa al ver a su victimario ser la víctima.
—Vete —murmuró ella. El chico no lo dudó y huyó cojeando.
Caín estaba en el suelo como un animal agonizante. Cuando alzó la vista, vi el miedo reptando por sus pupilas. Ese miedo que conocía demasiado bien. El mismo que veía en los espejos cada mañana desde que mi padre me contó la verdad.
—¿S...sabes quién soy? —balbuceó, la voz distorsionada por la hinchazón—. ¡Mi padre es el...!
—El duque de Valtierra —cortó, limpiando la sangre de sus nudillos con su propia camisa—. Un fanfarrón más. —Inclinó el cuerpo sobre él hasta que su aliento manchó su oreja—. La próxima vez que toques a alguien más débil que tú, te arrancaré la lengua por la garganta.
Los pasos apresurados de los guardias resonaron en los corredores. Caín gimió de alivio, pero ese sonido se convirtió en un quejido al ver que no paraba de sangrar.
—¡Alteza! —Los guardias se congelaron al ver la escena, sus armaduras tintineando parecían haber sido silenciadas de repente. El más joven palideció al reconocer a la persona que nos acompañaba: la princesa Soren Grindawn.
Caín empezó a balbucear explicaciones, y ella rió al escuchar cómo su voz se quebraba de humillación. Solo entonces me observó. Había permanecido inmóvil durante todo el incidente, tan quieto que, de no ser por la fascinación en mis ojos, habría pasado por una de esas horribles estatuas que decoran los jardines del palacio.
Caminó directo hacia mí y sentí cómo las mejillas me empezaron a arder a medida que ella se acercaba.
—Y tú —dijo—, eres aún más despreciable que él. Porque podrías haberlo detenido, pero no hiciste nada. Absolutamente nada. Juraría que ni siquiera parpadeaste. Si el reino buscaba un heredero con talento para fingir ser un mueble, habían encontrado a su campeón.
No me respondí.
Ella tampoco esperó que lo hiciera, solo se marchó.
En los años que siguieron, la vi apenas dos o tres veces: en coronaciones lejanas, en funerales de enemigos comunes, en bodas donde ambos fingimos no reconocernos. Siempre vestida de negro. Siempre alejándose de mí como si mi aliento propagara la peste.
Hasta hoy.
Hasta este maldito anillo.
El oro del compromiso brillaba bajo la luz de las antorchas, pero el verdadero peso no estaba en el metal, sino en sus palabras, pronunciadas en un susurro que solo yo escuché:
—Si alguna vez me decepcionas —dijo, mientras deslizaba el anillo en mi dedo con la delicadeza de una serpiente enroscándose—, te arrancaré este dedo junto con tu mentira.