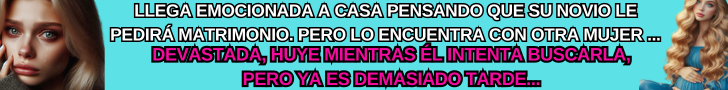Aliento de Dragón
"PROLOGO"
—¡Puje, mi reina, puje con todas sus fuerzas! —gritó una voz cargada de urgencia al otro lado de la pesada puerta de roble, cuyas gruesas maderas temblaban con cada grito proveniente de la cámara.
El pasillo era un testimonio de la opulencia y el peso de la tradición. Las paredes de mármol blanco tenían vetas doradas que parecían ríos congelados en el tiempo, y los candelabros de cristal que colgaban del techo alto lanzaban destellos que oscilaban con el temblor de las llamas de las velas. Sin embargo, la magnificencia del lugar se veía empañada por la tensión que lo impregnaba. El aire estaba denso, cargado con el aroma metálico del hierro de las armaduras y el incienso quemado en honor a los dioses protectores.
El rey Samuel, un hombre de porte imponente y mirada severa, caminaba de un lado a otro, sus botas de cuero oscuro golpeando el mármol con un ritmo mecánico y casi opresivo. Cada paso parecía cargar el peso de todo el reino. Con las manos entrelazadas tras la espalda, su mandíbula estaba tensada hasta el punto de parecer esculpida en piedra.
A lo largo del pasillo, los Hombres del Fuego permanecían inmóviles, un ejército de estatuas vivientes. Sus armaduras doradas relucían bajo la luz de las velas, y el emblema del dragón rojo, que parecía respirar un fuego eterno de ébano, proyectaba sombras danzantes en las paredes. Eran el orgullo del reino, los guerreros más leales y diestros, pero incluso ellos no podían enmascarar del todo la inquietud que flotaba en el aire.
Destacándose entre ellos, dos figuras parecían apartarse del conjunto. El hombre mayor, de cabello blanco como la nieve y rostro endurecido por años de batallas y consejos, era conocido como el Ala del Dragón. Era el padre de la reina que luchaba por dar vida más allá de la puerta y el consejero más cercano del rey, un pilar de sabiduría y autoridad. A su lado, su hijo adolescente observaba la escena con ojos desbordantes de emociones encontradas. Ansia, miedo y una pizca de impotencia se mezclaban en su joven rostro, incapaz de encontrar su lugar entre el deber y el instinto.
—Su alteza —dijo el Ala del Dragón, rompiendo el silencio con una voz grave pero calmada, aunque algo temblorosa—. Debe conservar la calma. La reina es fuerte, más de lo que muchos imaginan.
El rey levantó la mirada por un instante, una chispa de desesperación cruzando sus ojos antes de desviar la vista. Sus pasos no se detuvieron, como si el movimiento constante fuera lo único que le permitía mantenerse entero.
—Fuerza, mi reina, fuerza. ¡Ya casi está aquí! —la voz del curandero atravesó las paredes, como un latigazo que hacía eco en el corredor.
El sonido de un grito desgarrador rompió la atmósfera como un cristal hecho añicos. Era un sonido primitivo, cargado de un dolor tan visceral que los soldados, entrenados para enfrentar la muerte sin titubear, sintieron un escalofrío recorrerles la columna vertebral. Algunos apretaron los dientes; otros buscaron inconscientemente la empuñadura de sus espadas, como si el acero pudiera protegerlos de algo que no podían ver.
—¡Un poco más, mi reina! ¡Lo veo! ¡Un último esfuerzo! —gritó el curandero, su voz ahora impregnada de urgencia y esperanza.
La reina lanzó un alarido final, una mezcla de tormento y determinación, y luego todo se volvió un silencio cargado de expectación. Incluso los ecos de los pasos del rey cesaron. Por un momento, solo se escuchaba el crepitar de las velas y las respiraciones contenidas.
—¡Ha salido, mi reina! Está aquí, por fin, con nosotros —anunció el curandero, su voz ahora teñida de alivio y algo parecido al júbilo.
Dentro de la cámara, el llanto agudo de un recién nacido perforó el silencio como una campanada de esperanza. El curandero sostenía al pequeño con manos expertas mientras cortaba el cordón umbilical con un cuchillo de plata cuya hoja brillaba tenuemente bajo la luz de las lámparas de aceite.
La reina, pálida y bañada en sudor, levantó una mano temblorosa, con los ojos apenas abiertos. Su aliento era corto, entrecortado, pero su voz, aunque débil, cargaba una intensidad que demandaba respuesta.
—Dime... —susurró, agarrando el brazo del curandero con sorprendente fuerza para alguien en su estado—. ¿Qué es?
El curandero abrió la boca para responder, pero no pudo emitir palabra. Su mirada cambió, sus pupilas se dilataron mientras observaba algo que parecía imposible.
—¡No... no puede ser! —murmuró él, apenas audible, mientras retrocedía un paso.
La reina, en ese instante, sintió que algo estaba terriblemente mal. Su pecho comenzó a subir y bajar frenéticamente, como si el aire no llegara a llenarle los pulmones. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban terror puro.
El ambiente en la habitación cambió de inmediato. El aire, antes cálido por las lámparas de aceite y el esfuerzo de la reina, se sintió de pronto gélido, como si algo invisible hubiera drenado toda la calidez de la habitación. El aroma metálico de la sangre y el sudor se volvió más denso, casi nauseabundo.
En el pasillo, el rey se detuvo, como si su cuerpo hubiese sentido el cambio antes que su mente. Aferró la empuñadura de su espada ceremonial con fuerza, sus nudillos poniéndose blancos.
Algo estaba a punto de cambiar para siempre.
—¿Qué es lo que le pasa, mi reina? —la voz del curandero tembló, quebrándose mientras se acercaba a la cama con pasos apresurados. El recién nacido todavía estaba en sus manos, cubierto de sangre y la viscosidad aceitosa del parto. Sus pequeños llantos se mezclaban con la atmósfera sofocante de la habitación, impregnada de sudor, sangre y una pizca de incienso mal quemado.