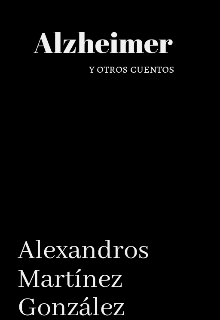Alzheimer y otros cuentos
¿Dónde?
—¿Dónde estoy, padre? —preguntó, aún con sus ojos cerrados, y sus manos vírgenes, juntas, adoptaban la forma de un capullo de mariposa.
—Estamos, donde el tiempo es tan inmortal como tu inocencia, hijo. Donde el mar se ve más azul. Donde la primavera fecunda de flores los grandes lagos. Donde los vientos chocan a la par en un mismo punto —respondió, cargando en sus brazos aquella pequeña divinidad.
—Aqui me siento tan libre, padre. Al principio tanta oscuridad, y ahora, mucha luz. Tan suaves, viejas y sabias tus manos, las cuales cargan mi cuerpecito virgen.
Aún contemplaba, en sus brazos, aquella pequeña y tierna divinidad. Se preguntaba porque era tan cruel el destino. Libre de toda culpa aquella alma indefensa, y aún así, carga con el pecado ajeno; dejándose en canasta una nueva vida a la puertas de los cielos. Y mientras el tiempo pasa envejece el pecado, mas no la inocencia, esa prevalece y continúa en otros cuerpos, cuerpos que son libres.
La criatura revoloteaba en las manos de aquel viejo sabio, cuya existencia era tan antigua como la existencia del hombre. Vistió de luto sus pensamientos sobre los millones que comparten un destino de igual parecer, y puso un aro dorado sobre la frente de la criatura que jugaba con los dedos firmes del viejo.
—Padre —llamó la criatura, curiosa.
—¿Si? Mi pequeño ángel — respondió, en tono afable y cariñoso.
—¿Dónde está mamá?