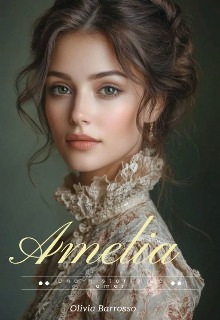Amelia
Amelia: Un sueño de libertad
Una promesa de libertad puede llegar en el momento menos esperado, pero una propuesta de matrimonio podría convertirse en tu única esperanza. Y claro está que la suerte no puede sonreírte tres veces; eso ya sería pedir demasiado. En mi caso, justo cuando necesitaba un salvador, apareció él para rescatarme.
—Amelia, hija mía. Estás radiante —dijo mi madre, secándose con un pañuelo de seda una lágrima fugaz que brilló en sus ojos verdes.
—Gracias, madre —respondí con nerviosismo, mientras Lucy, mi dama de compañía, ajustaba las últimas plumas y piedras rosas del tocado.
—¡Hermana! Por todos los cielos, ¡qué vestido tan espectacular! La señora Carlota superó todas las expectativas —exclamó Vicenta al entrar en mi habitación, llevándose un guante a la boca para contener su sorpresa—. Esos volantes son una maravilla, y el escote… querida, causarás sensación.
—No dramatices, Vicenta —interrumpió mi madre con gesto sereno, marcando cada palabra con su acento español—. Así lo pedí: Amelia debe destacar esta noche. ¿Olvidas tu propia presentación? Tú también luciste un vestido audaz, y funcionó.
—No era una crítica, madre —replicó Vicenta, desviando la mirada con complicidad—. Solo digo que mi hermana parece una diosa griega… ¡y temo que ningún caballero resista su encanto!
—Listo, señorita —anunció Lucy, alisando el último pliegue de mi vestido—. Su madre tiene razón: esta noche nadie le quitará los ojos de encima.
Asentí en silencio, sintiendo cómo el corsé me oprimía el torso con una fuerza que casi ahogaba mi respiración. Pero lo soportaría. Madre insistió en que una cintura estrecha era esencial, y al fin y al cabo, ¿qué eran unas horas de incomodidad comparado con el peso de un futuro incierto?
Al mirarme en el espejo, casi no me reconocí. El vestido rosa —un color que siempre había evitado— ahora brillaba con cierta elegancia sutil. Las rosas bordadas en hilos dorados, las perlas que capturaban la luz como diminutas lunas, y el raso que caía en pliegues perfectos… Todo conspiraba para transformarme en la protagonista de aquella velada.
El carruaje comenzó a avanzabar por las calles empedradas de la ciudad, traqueteando sobre los adoquines que habían visto ya pasar siglos de historia. El crepúsculo se asomaba y la ciudad comenzaba a transformarse: los vendedores ambulantes recogían sus puestos de frutas tropicales, mientras las farolas de aceite de coco comenzaban a parpadear como luciérnagas doradas frente a las casas de techos rojos y ventanas enrejadas.
—Cuidado con los baches, mis señoras —advirtió Antonio, el cochero, un mulato de manos callosas, que guiaba los caballos con gran destreza entre los transeúntes. Pasamos junto a una iglesia blanca de campanario barroco, donde unas mujeres con mantillas negras salían del rosario vespertino, y más allá, el mercado de esclavos ya cerrado, con sus muros de cal, como un recordatorio de siglos de esclavitud.
Vicenta abrió el abanico de nácar, señalando hacia una casona colonial con balcones de hierro:
—Mira Amelia, ahí fue donde el coronel Martín, le declaró su amor a Pepita González… ¡con un poema tan malo que hasta los loros de la plaza lo repiten!
Mi madre la reprendió con una mirada, pero yo sonreí, distrayéndome al ver por la ventanilla cómo las palmas reales se inclinaban sobre los techos, con sus hojas recortadas contra un cielo color añil.
Al doblar hacia el Paseo del Príncipe —el corazón aristocrático de la ciudad—, el ambiente cambió: carruajes con blasones pintados en sus portezuelas convergían hacia el salón de los Santamaría, mientras los niños descalzos corrían junto a las ruedas pidiendo limosna. Las fachadas neoclásicas brillaban bajo la luz de las antorchas, y desde algún patio interior llegaba el compás de una contradanza, preludio de la fiesta que comenzaría al llegar la noche.
Cuando el coche se detuvo frente al caserón de columnas dóricas, sentí que el corsé me oprimía el pecho con más fuerza. Allí estaba, con sus escalinatas de mármol jaspeado y los sirvientes de librea bordada que esperaban con palmatorias para iluminar el camino de las damas. En el jardín, entre buganvillas y ceibas centenarias, ya se escuchaban risas ahogadas y el tintineo de las copas de cristal tallado.
—Recuerda— susurró mi madre ajustándome el tocado—: baja con gracia, saluda al gobernador general con una reverencia de tres segundos, y no hables de política ni…
—Ni de la rebelión en Oriente, lo sé, madre —interrumpí, viendo cómo un grupo de jóvenes oficiales españoles fumaban habanos en la entrada. Sus charreteras doradas relucían bajo la luz de las farolas, como advertencia silenciosa del poder que gobernaba nuestra isla.
Al descender, el rumor del salón se abrió ante mí: un universo de encajes franceses, abanicos que susurraban intrigas, y el vaivén del tafetán al compás de los pasos medidos. El aire se impregaba de una mezcla de perfume de bergamota, con cera de abejas y café recién tostado. Era mi entrada al mundo, o más bien, al teatro donde se decidiría si mi futuro sería solo un vals o una elegía como las de Catulo.
El salón de los Santamaría era un caleidoscopio de poder y seda. Lámparas de cristal de Bohemia iluminaban frescos de ninfas y conquistadores en las paredes, mientras un quinteto de músicos mestizos tocaba La Paloma con violines que sonaban a resignación dulce. Ya había bailado tres valses: dos con hijos de hacendados que olían a ron y ambición, y uno con un anciano marqués que comparó mi cintura con "el estrecho de Magallanes". Pero no fue hasta el cuarto baile cuando la noche se desvió de su guion.