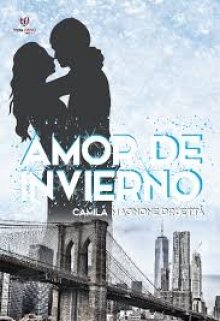Amor de Invierno
Capítulo IX

 Capítulo IX
Capítulo IX
Durmió, pero con un sueño superficial de anciano primero, con un sueño espeso, terminal, después, sintiendo que caía hacia un lecho marino, y había en él una enorme suma de frustración, porque sabía en esa pesadilla que culminaba en el abismo estaba la consumación final, la muerte, que se le presentó como una gran mentira, porque había leído aquellos libros en los que la ciencia trataba de forzar los umbrales últimos, y a la cabecera de los moribundos se hurgaba en el modo y en el itinerario del tránsito.
Con pavor infinito, estaba descubriendo la mentira de la experiencia. No era aquello un ascenso por un pozo vertical hacia una luz resplandeciente, amistosa y compasiva, que anunciaba reposo a todas las fatigas y consuelo a todos los dolores, y más allá del brocal iluminado, el espacio infinito y celeste poblado de amor, de encuentro, de nombres olvidados que volvían a los oídos con un sonido de campanillas de plata. Era sí la caída por las aguas y el silencio marino, hacia una profundidad que guardaba la claudicación de barcos fantasmales reposando en el cieno y con el agua convertida en sopa espesa donde se incubaban los huevos de la pesadilla, en una profundidad oscura de peces ciegos donde tal vez las almas sin ojos se debatieran durante eternidades buscando salidas imposibles, caminos borrados por el cieno primordial, principio y final de la existencia humana.
Durante aquella lenta caída a la que el cuerpo se entregaba con fatalidad dolorida, sólo se rebelaba la memoria, en desesperado intento de rescatar recuerdos que desbordaban de instantes que fueron síntesis de una vida vivida con prodigalidad. Se veía niño, aterrado por la oscuridad de afuera que corría a refugiarse en el lecho de sus padres, arrebujarse entre los dos, y sentirse seguro y protegido en esa oquedad —42→ cálida, nido abierto por la ternura palpitante, aspirando el olor masculino de papá, y el perfume de leche derramada que exhalaba el cuerpo de mamá. Durante los días de verano, la larga galería sombría donde la pelota multicolor corría espantando el moscardón posado en las sinesias y a las abejas que exploraban el naranjal y la parra. La escuela que instalaba en las narices el inolvidable olor del almidón de los guardapolvos y la tiza que caía en polvillo de los pizarrones. La maestra del cuarto grado, rubia y de ojos celestes, que le enseñó lo que es el anonadamiento ante el infinito misterio cuando un día no vino más a clase y se supo después que se había suicidado por amor. La juventud temprana y terrible cuando los diarios anunciaban la movilización general porque Bolivia tentaba su salida al mar conquistando el Chaco para asomarse al gran río, y entonces le convocaron y le dieron un uniforme verde y le pusieron una estrella de Teniente sobre los hombros, porque era bachiller en Ciencias y Letras, y marchó a la guerra pavorosa donde la sed mataba más que las balas en la sequedad espinosa de la selva sin agua, territorio para el extravío y el sufrimiento. Y dentro de aquellos tres años de guerra inútil por una salida al mar que no era salida sino más encierro y por un petróleo que no existía, las experiencias límites que aproximaban a los bordes de la locura, como la muerte del teniendo Carlos Irrazábal, compañero de juegos de la niñez y de aula en el colegio, que logró alcanzar el pozo de agua, pero murió de sed en sus orillas porque Bolivia, al marcharse, envenenó el agua arrojando sus muertos en ella.
La caída lenta, interminable, se iba resolviendo en el desenfrenado forcejeo de la memoria, que se revuelca rebelde cuando todo ha claudicado. El regreso del Chaco, y el comienzo de su otra guerra íntima para rescatar la juventud que quedara presa en los espinos innumerables de la selva reseca, o enterrada en las trincheras inútiles, con el espectro del teniente Irrazábal rondando su vigilia, sus sueños, y su insomnio interminable para oír pisadas duras en la acera, o el andar interminable de las patrullas que reclutaban carne de cañón, pisadas de perseguidor de sombras, livianas, como de pies sin materia, de pies descalzos sobre arena húmeda, zarpa afelpada del aire acechante, y huyendo de la amenaza, los espectros de los que murieron en la guerra sin sentido. Y entre esas sombras dolientes su amigo el teniente Irrazábal que cruzaba las plazas oscuras de la ciudad dormida, trepaba escalinatas interminables, huía de las arcadas redibujadas por la luna o se asomaban a barandas y balcones para otear en el paisaje que no era paisaje sino —43→ líneas quebradas contra las sombras, vigilante, ansioso, temeroso de adivinar los pasos o discernir las sombras de la patrulla fantasmal que obligaba a marchar a punta de fusil a combatir por la gloria de la Patria.
El encuentro con Cristina fue su nuevo despertar a la vida. Su amor ahuyentó fantasmas y vistió los recuerdos trágicos con el velo de una fatalidad que ya no dolía, porque empezaba a ser aceptada, reducida a la categoría de una experiencia del pasado que dejaba cicatrices, pero no ya dolores ni la lenta agonía del sufrimiento. Cristina le trajo iluminación, reconciliación con la vida y con la experiencia. El teniente Irrazábal encontró el reposo y su muerte una justificación resignada, porque Cristina traía una dulzura que reconciliaba con la memoria y borraba la ira de la juventud perdida.
Despertó con el recuerdo de Cristina. Escuchó el paso del viento nocturno entre el ramaje del jardín y se preguntó si en cada vida existe la opción de una sola Cristina que amanece con los resplandores de un corto día de juventud. Cristina irrepetible como la juventud misma, haciendo que las Saras que asoman después, trayendo, más que amor, consuelo para la soledad, no estaban allí a contrapelo de la experiencia humana, como un toque grotesco para la vejez que se resiste a la condena inapelable del tiempo.