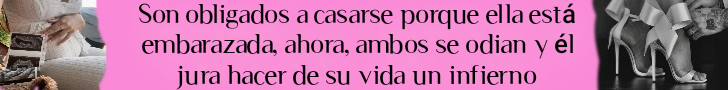Amor y Guerra
001.
"En lo quien me he convertido"
Presente.
—¡Bestia!, ¡Es una bestia! —chilló una de las tantas sirvientas, arrastrándose por el suelo.
La demás servidumbre temblaba ante el vaivén de la afilada espada, que cortaba todo a su paso, sin importar el estatus, las lágrimas, ni las suplicas. Era la personificación de la muerte, con su rostro oculto tras una delicada máscara y una capa negra cosida con hilo de oro.
—¡Por favor, no!
Una mujer de alta cuna, que antes se jactaba de sus joyas caras y su poderosa posición noble, se arrodilló frente al temible oponente, que, a su vez, dejó caer su mirada en los ojos enrojecidos de la pobre alma delante de ella. Beatrice, la vizcondesa, sintió el desprecio en aquellos ojos nebulosos.
—¡Te daré todo mi dinero! —imploró, juntando sus manos en una tonta plegaria. —¡Por favor, no me mates!
La bestia observó el lamentable aspecto de la aristócrata, pero ninguna emoción más allá de la locura fue hallado. Como si para ella todo fuera una simple broma y una maldita mosca la estuviera molestando con su zumbido.
—¿Dinero?, ¿Me ofreces dinero?
Su voz indiferente pronto se mezcló con veneno.
—Oh, aceptaría la oferta si no fuera por el hecho de que tu fortuna ya es mía.
Sin siquiera pestañear, blandió la espada, entregándole otra alma a la Tumba.
—Dejen a los hijos vivos, se necesitan obreros en el norte. —ordenó, oyendo los gritos de desaprobación y ruegos de los niños nobles, la mayor deshonra de una sangre azul era la esclavitud, mucho más que la muerte. Selene sacudió su cabeza, alejándose de ellos. —Córtenle la lengua, los esclavos no suplican. Y a los plebeyos déjenlos libres. Ah, y asegúrense de colgar las cabezas de los Vizcondes en la entrada del recinto.
Inmediatamente, los gritos aterrados de los presentes explotaron y con un ligero movimiento de cabeza, la mujer les dio la autorización a sus caballeros para que se pusieran en acción.
Su cuerpo se estremeció con los chillidos producidos por la masacre. Realmente odiaba todo ruido que sobrepasaba el nivel normal. No sabía si era debido a sus habilidades auditivas o algún tipo de trauma infantil. De todas formas, a los pocos segundos el silencio mermó, calmando su mente. Sus caballeros sabían de su dolencia por lo que entrenaron para ser veloces, por ende, sus habilidades eclipsaron a los caballeros comunes. Creando así un régimen apartado de los otros caballeros, llamado Von Nótt. Dedicado a la paz y el orden del país. No había corrupción, asesinatos, ni ningún otro crimen pasado por alto gracias a Von Nótt.
—¿Hay algo más qué se deba hacer, Sir Karl?
Su pregunta, desinteresada y sin emoción, trajo de vuelta a la realidad a Karl, que nunca conseguiría a acostumbrarse a la persona frente a él, aun si la acompañase por años. Era algo realmente imposible para Karl que vivió en una biblioteca como uno más de los asistentes Imperiales.
—¡Sir, su alteza le hizo una pregunta! —le gruñó uno de los caballeros.
Rápidamente, desenvolvió la carpeta de cuero, leyendo sus anotaciones.
—No, su alteza, este era el último caso.
—Entonces volvamos. —dijo la joven, entregando su espada a la asistente a su lado. —Estoy hambrienta.
—¡Sí, su alteza real! —exclamaron los leales.
Mientras los caballeros caminaban hacia los carruajes, desplegándose, sir Karl seguía con la mirada pegada a las puertas de la residencia del Vizconde Perrot. Cada persona que vivía dentro, fue eliminada, tales como las plagas de ratas. La sangre fluyó hasta la entrada de mármol, atrayendo así a las moscas y carroñeros.
—Si tan solo hubieran escuchado la voz del Rey…—suspiró, lamentando sus muertes.
La familia Perrot, cómplices en la muerte del tío directo de la Princesa, creyeron que habían ocultado eficazmente sus huellas, pero… no tomaron en cuenta la amenaza latente a sus espaldas. No fueron capaces de percibir aquellos ojos de oro líquido que seguían cada uno de sus pasos. Que lastima, se compadeció.
La misteriosa Princesa Imperial, hija legitima del Rey, ya los tenía bajo la mira, y antes de que se dieran cuenta, sus cabezas rodaron por los suelos.
Podía parecer irreal, debido al rostro delicado e inmaculado de defectos en la señorita, pero esa niña no era otra cosa más que un monstruo. Con veinticinco años de vida, y una estatura medianamente alta, tenía el respeto de un sabio y el aspecto de un tirano.
Ignorante ante la mirada angustiada de Sir Karl, Selene devoró un bollo de queso aun con las manos enguantadas goteando sangre ajena.
—Su alteza, quítese los guantes y déjeme lavar sus manos. —se quejó su niñera agitando el paño húmedo. —No puede comer así de sucia.
Para cualquier otro miembro de la familia imperial, tales palabras serían una sentencia directa a la guillotina, pero para la señorita solo eran regaños de su amada niñera.
—Lo siento, el ejercicio me abrió el apetito. —se disculpó, lanzando los guantes a su asistente. —Pero no puedes culparme, he estado bastante ocupada.