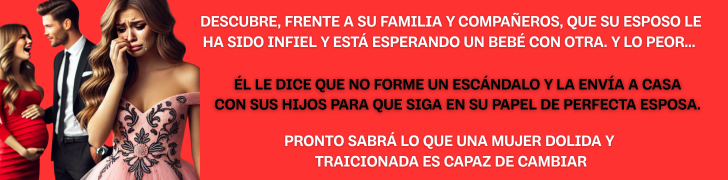Ángel: la primera Navidad
Ángel: la primera Navidad
—Ya va a pasar, mi pequeño ángel.
Coloqué la mano en su pecho con delicadeza pues tenía la cabeza hacia el lado izquierdo y su brazo izquierdo aleteaba; la duración de la crisis fue de un minuto treinta y cinco segundos. Lo levanté en brazos, de la cuna en madera que fue de Ramón, cuando la convulsión terminó. Le dejé un beso en esos cachetes rosados que te daban deseos de comértelo. Ese día vestía una pijama calientita de bomberos en talla 2t cuando él apenas tenía once meses. La temperatura en Las Marías estaba cerca de los sesenta grados Fahrenheit y eran las cuatro de la mañana de la víspera de Reyes.
La casa de los padres de Ramón estaba llena de familia. Nosotros habíamos sido los últimos en llegar la noche anterior pues hubo una emergencia en el hospital y habíamos salido muy tarde de San Juan.
Me acerqué a la cama con postes, abrí el mosquitero, y dejé un beso en la mejilla de Ramón, sin embargo él no se movió por lo que caminé con cautela para que el piso de madera no rechinara y salí. Atravesé la cocina, luego el comedor con el chinero[1] antiguo,
cuyo interior guardaba la más hermosa vajilla, herencia de la tatarabuela de Ramón, la cual había sido traída de España.
Desenganché el pestillo de las puertas dobles en madera y me senté en la mecedora de mimbre[2] que estaba en el balcón trasero.
Amaba observar los primeros rayos de sol en el horizonte que pintaban el cielo de rosado y naranja, aunque aún estaba oscuro, pero en ese instante estaba perdida en esa neblina que parecía una sábana mullida extendida sobre las montañas para protegerlas del frío. A lo lejos se escuchaba el correr del río Guacio[3] que estaba crecido por las lluvias de los pasados días.
—Que hermoso es aquí, mi amor.
Suspiré. Mi bebé dormía con su cabecita apoyada en mi corazón. Ya se escuchaba el movimiento de los trabajadores en la finca mientras recogían el café y las chinas que tanto me gustaban.
Sonreí al recordar que las mujeres en esa familia debían recoger un almud[4] de café y un saco de chinas para ser admitidas, pero, aunque, Ramón y yo teníamos tres meses de casados, yo no había pisado la finca en ningún momento. Sus padres no me habían dejado mover un dedo en las únicas dos ocasiones que habíamos podido visitarlos.
El horario de Ramón en el hospital era cada vez más demandante, pues en el mundo se sospechaba de la presencia de un nuevo virus.
—¿Qué te parece si le mostramos a tus abuelos que mamá es digna de papá? Han de pensar que tú me das mucho trabajo, cuando con tenerte la pancita llena y en brazos eres feliz.
Mi niño sonrió en sus sueños y me puse en pie. Entré en la sala, me calcé los tenis, un abrigo y coloqué a Ángel en el portabebés que era como un rebozo que utilizaban las mujeres mexicanas, ya que Ángel estaba muy grande para un portabebés normal. Además, en ese pedazo de tela estaba bastante escondidito y calientito.
Con precaución, para no hacer ruido, abrí la puerta y caminé jalda[5] abajo, cuidándome de que ningún trabajador me viera, si bien la vaca Lola mugió cuando pasé por su lado por lo que tuve que darle un puñado de hierba fresca que tenía en su bandeja. Tomé una canasta del batey[6] y comencé a bajar la colina.
Los árboles de china del papá de Ramón eran árboles recios que habían sobrevivido a los ventarrones del huracán María hacía dos años, desafiantes, habían dado sus frutos para demostrar que ni los ventarrones más potentes, jamás vistos, podían con ellos.
Coloqué mis palmas en los troncos cercanos pues el suelo estaba lodoso por las lluvias y yo patinaba con facilidad. Sin embargo, entre la separación de los árboles me caí repetidas veces de sentón para que Ángel no se lastimara por lo que mi niño había abierto los ojos.
—¿Estás bien, mi pequeño ángel?
—Mamá.
Él soltó un gorgorito feliz, al parecer, con cada caída se sentía como en una montaña rusa. Cuando una vez más estaba en el suelo, y cubierta de fango de la cabeza a los pies, comencé a reír; quizás no me habían dejado bajar a la finca porque era una citadina que no sabía ni cómo caminar.
—¿Esto no nos detendrá o sí?
—Mamá.
Mi niño rio a la vez que me aferré a una rama de un árbol de caimito[7] y logré ponerme en pie. Trastabillé un par de veces más hasta llegar al arbusto de café más cercano. Me coloqué frente a él y, asegurándome de que cada grano fuera rojo, desprendí uno a uno. No obstante, los abayaldes[8] ya habían hecho fiesta conmigo cuando llevaba la canasta a mitad.
—Al que te diga que esto es fácil, asegúrate de traerlo aquí.
La fatiga apenas me permitía hablarle a mi bebé, quien, se entretenía chupándose un dedo. Después de más de una hora ya no podía con el peso de la canasta, así que, solté el lazo y la coloqué a mi lado para seguir recogiendo.
—Con trabajadores como yo, tu abuelo estaría arruinado.
—Negrita, con trabajadores como tú podría cobrar mi café como de primera.
—¡Don Chu!
Di un respingo por lo que pateé la canasta y los granos de café rodaron colina abajo.
Don Chu era el padre de mi esposo: un jíbaro bravío del campo puertorriqueño. Un hombre gallardo, que con su esfuerzo había construido el país. El sol era el causante de su piel colorada que escondía los ojos aceitunados de un hombre recto y exigente, sin embargo, con Ángel y conmigo mostraba una dulzura inesperada.