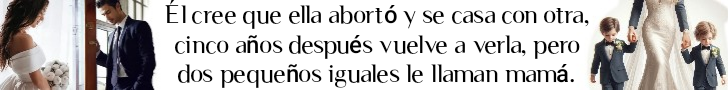Anna Holloway
Seis
El sonido del monitor cardíaco era lo único que rompía el silencio en la habitación blanca e impersonal. Anna se encontraba recostada en la cama, con la pierna derecha vendada y una sensación de ardor constante en el muslo. Cada movimiento, por pequeño que fuera, le recordaba el momento exacto en que el filo del patín se había hundido en su piel.
Su madre estaba sentada en una silla junto a la ventana, cruzada de brazos, con una expresión que oscilaba entre el disgusto y el desinterés. Su padre, en cambio, se mantenía de pie al pie de la cama, mirando a Anna con una mezcla de preocupación y culpa mal disimulada.
—Esto nunca habría pasado si hubieras estado más concentrada —soltó su madre de repente, rompiendo el silencio. Su voz era tan fría como el hielo sobre el que Anna había caído.
—No es el momento, Caroline —respondió su padre, con un tono cansado.
—Es exactamente el momento, Michael. Quizá ahora aprenda a tomarse esto en serio.
Anna cerró los ojos, tratando de bloquear las palabras. No tenía energía para discutir ni siquiera para defenderse. Sentía el peso de todo: el accidente, la decepción de su madre, la ausencia de sus amigos. Y ahora, más que nunca, deseaba que simplemente la dejaran sola.
Cuando llegó el alta médica al mediodía siguiente, Anna apenas habló. Sus padres la acompañaron a casa, pero su madre dejó claro que no se quedarían mucho tiempo.
De vuelta en casa, Anna se recostó en el sofá con la pierna extendida sobre un par de cojines. La herida seguía doliendo, pero no tanto como el eco de las palabras de su madre. El silencio de la casa era sofocante, roto solo por el sonido de las maletas de sus padres siendo llevadas a la puerta por la Nana.
—Debemos regresar a Nueva York —anunció Caroline mientras ajustaba su abrigo caro. Ni siquiera miró a Anna al hablar.
—Llámame si necesitas algo —dijo Michael, colocándole una mano en el hombro antes de seguir a su esposa. Sus palabras sonaban vacías, pero Anna asintió sin mirar a ninguno de los dos.
La puerta se cerró con un ruido seco, y la casa quedó en un silencio absoluto. Anna exhaló largamente, aliviada de que se hubieran ido, pero al mismo tiempo más sola que nunca. Esa misma tarde, Ethan y Liam intentaron ir a verla. Nana abrió la puerta, y aunque Anna escuchó el sonido de sus voces en el pasillo, se negó a bajar.
—Diles que no quiero verlos —dijo, su voz apagada pero firme.
Nana, aunque algo sorprendida, hizo lo que Anna pidió. Regresó minutos después, diciendo que los chicos parecían preocupados y que volverían pronto, pero Anna no respondió.
Por tres días, rechazó cualquier intento de contacto de Ethan y Liam. Cada llamada, cada mensaje, e incluso los intentos de Liam por dejarle cartas en la puerta, fueron ignorados. Anna no quería enfrentarse a ellos, no quería hablar de lo ocurrido ni explicar por qué los culpaba por no estar allí.
La noche después del accidente, Anna se despertó de golpe. La casa estaba en completo silencio, salvo por el viento que soplaba fuera de las ventanas. Al principio, pensó que había sido un sueño, pero entonces lo escuchó de nuevo: un aullido largo y profundo que venía desde el bosque cercano.
Se sentó en la cama, ignorando el dolor en su pierna. El sonido era tan claro que sentía como si estuviera justo afuera de su ventana. Algo en ese aullido le erizó la piel, pero no de miedo. Había algo familiar, algo que no podía explicar.
Se levantó con dificultad, apoyándose en la pared mientras cojeaba hacia la ventana. La noche estaba oscura, pero pudo distinguir las sombras de los árboles que se mecían con el viento. El aullido volvió a resonar, esta vez más lejos, pero todavía lo suficientemente fuerte como para hacerle sentir que algo, o alguien, estaba ahí afuera.
Por primera vez en días, Anna dejó de pensar en su accidente, en sus padres, e incluso en Ethan y Liam. Una sensación de curiosidad y desconcierto la invadió, como si ese aullido estuviera dirigido a ella, como si fuera un mensaje que aún no podía comprender.