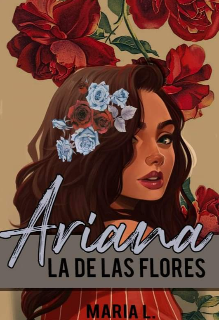Ariana, La De Las Flores
1. DE CUANDO EMIGRÉ
I PARTE: DE MI PASADO
1. DE CUANDO EMIGRÉ
La primera vez que salí de mi país, lo hice por vacaciones. Yo tenía quince años recién cumplidos tres meses antes; y mi papá estaba trabajando en una de las ciudades principales de nuestro país vecino: Cartagena de Indias. Así que allí estábamos: mi mamá, mi hermano, mi hermanita, la coleada de mi prima y yo, en un carro particular a las cuatro de la madrugada partiendo rumbo desde Falcón hasta Maracaibo, capital del estado Zulia. Luego, en otro carro particular, salimos desde el caluroso centro del Zulia hasta la localidad de Maicao, con mi hermana entreteniendo a los guardias de las alcabalas con su gorrito de monito que sobrevivió solo hasta ese viaje. Al pasar de algunas horas, abordamos un bus con camino a Cartagena.
Hicimos parada en Barranquilla, conmigo mirando asombrada por la ventana al darme cuenta de que todo era igual a como se mostraba en las novelas de televisión. Una hora esperando el trasbordo y volvíamos a estar en camino de nuevo. Así que allí estábamos, de nuevo: mi mamá, mi hermano, mi hermanita, la coleada de mi prima y yo; desembarcando de un viaje largo y cansado a las doce de la madrugada. Y allí estaba él, el Tontín de nuestra familia, esperándonos sonriente.
Cartagena es una ciudad llena de vida. No tanto como Las Vegas o Nueva York, pero posee la vida propia del Caribe: ¡playa, sol y arena! Y desde sus playas hasta su Ciudad Amurallada, desde sus centros comerciales hasta sus hoteles de poco y gran prestigio, desde sus catedrales hasta el balcón del apartamento donde nos quedamos que era capaz de cumplir el equivalente de mi mayor fantasía sexual en cuanto a la lectura. Nada como ver la puesta del sol desde las alturas, con un libro en mano y el sonido del océano de fondo.
Todo, absolutamente todo de Cartagena me enamoró.
Y entonces, decidí que era allí donde viviría. Una vez que terminara el colegio, una vez que fuera mayor de edad, una vez que lograra reunir el dinero para volver; tomaría mis cosas, me despediría de todos y partiría hacia mi destino. Cartagena era para mi lo que el sueño de la Gran Manzana era para los mexicanos. Iba a ser grande, iba a ser poderosa. Academias de baile, editoriales. Libros, apartamentos en la playa, maquillaje, ropa, sesiones de fotos. Cafeterias, tiendas de ropa. Cartagena sería la sede de mi gran imperio.
Sin embargo, cuando uno sueña tan alto suele estrellarse con más fuerza de lo normal. Y lo peor de todo es que la fuerza del impacto siempre destruye todo lo que hay alrededor.
Una vez que terminé el colegio lo único relevante en mi vida fue la muerte de mi abuela, mi Halmeoni*. Nunca he sido de las que resiente la muerte, porque es un proceso natural, porque es lo único seguro y real en esta vida. Así que una parte de mi estaba resignada a aceptarlo, otra estaba feliz porque ya no sufría y yo nunca había visto a mi Halmeoni sufrir como en las últimas semanas antes de su muerte; y otra parte estaba enojada con el Dios Todopoderoso que se atrevió a dejarme sin ella y con el pilar principal de mi mundo destruido, a pesar de que fui yo misma quién le rogó que se la llevara si todo lo que le quedaba en este mundo era pura agonía.
Después de eso, lo único que me hizo reaccionar fue el cepillo de dientes nuevo de paquete pero inservible en el que me gasté el sueldo de mes y medio trabajando.
Cuando emigré, lo hice con mi ser dividido en tantas partes que, justo ahora, soy imposible de contabilizarlas.
Empecemos con las más fáciles de identificar: estaba enojada, porque no tendría que haber sido de esa forma. No se suponía que emigrara para poder sobrevivir. Molesta, ninguna de las facciones del gobierno era capaz de hacer algo por la gente de nuestro pueblo que, literal, se muere de hambre.
Por otra parte, me sentía liberada. Es decir, al fin estaba extendiendo mis alas y surcando el cielo en busca de la libertad. ¡Volaba fuera del nido! Pero también estaba resignada; resignada a perderme en el camino. Después de todo, si algo he aprendido de las canciones de Mago de Oz es que cuando vamos en busca de una mísera gota de progreso perdemos incluso lo que solíamos ser. Y nada ha resultado tan verdadero como esa enseñanza: aún al día de hoy, no sé quién soy, no sé qué tanto cambié. No me gusta mi primer nombre; y son contadas las personas que actualmente me llaman de esa manera. Hay otras tantas que me llaman Belén. Y otras pocas que me llaman Leen, y es esta la que más me gusta y con la que más me siento identificada. Sí, creo que ahora soy más Leen que cualquier otra cosa.
También me sentía segura puesto que viajaba acompañada de mi papá, Tontín. Pero estaba de igual manera preocupada, mi mamá, mi hermano y mi hermanita seguirían allí luchando contra todo lo que la vida nos había atravesado en el camino. Me dolía dejarlos. Cabe destacar que entonces lloré como una Magdalena profesional. Pero parte de la vida también es crecer, avanzar y tomar caminos distintos a los de nuestros seres queridos. Así que con todo ese pesar en mi alma, abordé el bus y decidí luchar para progresar.