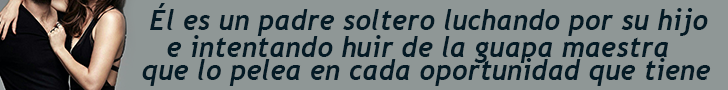Atado por un recuerdo
0
—Ha entrado en coma—anunció la voz firme de la doctora.
Y fue lo último que escuchó justo antes de que todo a su alrededor se tornara oscuro. La confusión se apoderó de él. ¿Había muerto? No lo sentía así. Tenía plena conciencia de todo. Recordaba con detalles cada parte de su vida hasta el accidente que lo llevara a ese instante en que estaba ahí, con la respiración agitada y los sentidos alertas. De la nada y, sin darle tiempo a procesar lo que acababa de suceder, una puerta se abrió ante él en una invitación silenciosa que, por extraña que le pareciera, no dudó en aceptar.
Libros. Libros y más libros. Montones de libros por todas partes. Había entrado en una especie de biblioteca con aspecto laberíntico y desolado. Guiado por un impulso comenzó a andar. Los libros se apilaban por orden de grosor. Todos del mismo tamaño y diseño. Dedujo que aquellos polvorientos y cubiertos por telarañas llevaban muchísimo tiempo allí. Quizás siglos.
—¿Hola?—preguntó al aire. Y al instante le respondió su propio eco—¿Hay alguien?—estaba casi seguro de que no.
Un ruido seco en el fondo, seguido de un quejido, le demostró que estaba equivocado. No dudó en ir en esa dirección.
—¡Mis huesos! Estoy demasiado viejo para estas cosas, ya.
La figura menuda de un anciano enfundado en una especie de túnica blanca, que luchaba por levantarse sin éxito del piso, entre un montón de libros, lo recibió. Se quedó admirando la espesa y larga barba grisácea que salía de la mandíbula del señor y que le aportaba un aura de sabiduría sobrenatural.
—Oye, muchacho, no te quedes ahí parado y ayúdame—refunfuñó.
Se apresuró, entonces, en acudir a su reclamo. El hombre se acomodó los espejuelos redondos y se sacudió el polvo en cuanto estuvo de pie. Era más alto de lo que había imaginado.
—Tendré que volver a organizar esto—suspiró con resignado cansancio, observando los libros desparramados en el suelo—. En fin, vamos a lo que has venido.
Sin tener idea de a qué se refería el anciano, lo siguió a través del estrecho pasillo sin mediar palabra. Pensó que el abuelo no debía padecer de claustrofobia y que estaría acostumbrado a deambular entre aquellas altas paredes abarrotadas de libros, porque a él comenzaba a faltarle un poco el aire.
Pronto llegaron a lo que parecía ser el centro de la habitación y agradeció que el espacio fuera mucho más amplio e iluminado. En medio y rodeado de pequeñas montañas de libros, se apreciaba un escritorio digno de un juez. El anciano no tardó en ocupar el lugar detrás de este. Volvió a recolocarse los espejuelos y lo miró con fijeza. Él no pudo evitar sentirse juzgado.
—Otro joven—soltó un suspiro, negando con reprobación—. No entiende con nadie la testaruda.
Sobre la mesa, abrió un libro enorme y pesado que descansaba adherido a la misma.
—Tu nombre completo—demandó, con tono autoritario.
—Harold Torres Campos.—respondió el joven de inmediato.
Y ancló los ojos en la envejecida mano de largos y finos dedos del señor que se movía a lo largo y ancho de la página, buscando su nombre entre los muchos otros que conformaban aquella especie de registro. Entretanto, organizaba sus pensamientos tratando de formar alguna teoría que le explicara dónde estaba, cómo y porqué había llegado ahí.
—¿Es usted Dios?—se escuchó preguntar.
Después de analizarlo bien, y muy a su pesar había descartado la hipótesis de que todo fuera un sueño. El aludido levantó la cabeza y le dedicó una mirada de ceño fruncido.
—Soy el encargado de registrar el deceso de la vida humana de las almas en transición. ¿Ella no te explicó?
—¿Almas en transición?¿Ella?¿Quién?¿Qué?—comenzaba a dolerle la cabeza.
—¿Ella no fue a buscarte?—al viejo le extrañaba no verla allí. Siempre pasaba a saludar.
—¿Alguien tenía que buscarme?—inquirió, desconcertado.
—¿Has venido solo?
Harold encogió un hombro antes de asentir.
—Eso creo. Sí.
Dió un respingo cuando el hombre cerró el libro de golpe, con un estrépito.
—Podrías haberlo mencionado antes, jovencito—acusó—¡Eso lo cambia todo!
—¿L-lo siento?
¿Cómo podría él saber que ese dato era importante?¿Cómo podría saber algo de lo que estaba sucediendo? El anciano resopló. No estaba acostumbrado a atender ese tipo de casos. No ocurrían con demasiada frecuencia. Miró fijamente al chico—«tan joven», pensó— y notó en sus ojos lo perdido que estaba. Sintió compasión por él.
—No deberías estar aquí. Todavía no, al menos—dijo—. Hasta que ella vaya a buscarte.
Harold frunció el ceño, la interrogante clara en su expresión, y antes de que pudiera formular palabra alguna, el anciano estaba hablando otra vez.
—La muerte—explicó con calma—, ella tiene que buscarte. Si no lo ha hecho significa que aún sigues con vida.
—Estoy en coma—recordó él.
—Esa sería una buena explicación.
—¿Entonces, porqué estoy aquí?—seguía sin entender.
El anciano suspiró encogiéndose de hombros.
—A veces las almas están listas para dejar el mundo terrenal, sin embargo, existen recuerdos que las atan—aclaró. Y se encaminó a uno de los montones de libros para sentarse encima.
Harold se dispuso a hacer lo mismo. La situación lo superaba y no le vendría mal sentarse un poco. Jamás imaginó que la muerte fuera tan complicada como la vida misma. Aunque teóricamente todavía no estaba muerto. Sacudió la cabeza, si no tuviera plena consciencia de que aquello no podía ser un sueño, no podría creerlo. Localizó un montoncito de libros cerca del señor y se sentó.
—¿Recuerdos?—quiso saber.
—Sí—asintió el abuelo—, recuerdos. Recuerdos muy fuertes y cargados de energía vital. Capaces de mantener a las almas en sus cuerpos humanos. De hacerlas retornar a él. Por eso existen personas que aseguran haber estado en otro mundo, en el más allá, y haber vuelto.
—¿Eso significa que puedo regresar a la Tierra y seguir con mi vida?—interrogó, entre esperanzado e incrédulo.