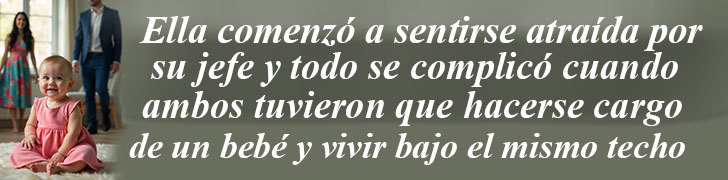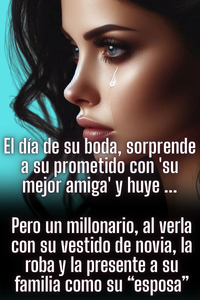Bajo el mismo techo
Lo que Callamos al Escribir
El jueves por la tarde, la pequeña sala comunal de Monteverde del Sur olía a café tibio, lápiz recién afilado y un poco de nervios. Afuera, la lluvia comenzaba a caer suave, como si supiera que adentro iban a llover cosas más pesadas.
La Fundación Manos Unidas había colocado una mesa con galletas caseras, papel reciclado, cuadernos nuevos y cajas con bolígrafos de tinta suave. En la entrada, un cartel decía:
Taller de Escritura Terapéutica: “Escribir desde la herida”
Coordinado por la Fundación Manos Unidas"
Lara llegó cinco minutos antes. Vestía sencilla: jeans, suéter de lana y el cabello suelto. Llevaba su cuaderno de tapa dura, ese donde anotaba todo desde que llegó al pueblo. Lo tenía contra el pecho, como si fuera una especie de escudo.
La sala tenía forma de U, con sillas plegables alrededor y una pequeña mesa al frente. Ya habían llegado unas diez personas. Nadie hablaba mucho. Solo había miradas que se cruzaban brevemente y luego volvían a bajar.
La coordinadora, Clara, una mujer de cabello entrecano y voz que abrazaba, entró con paso firme pero tranquilo.
—Bienvenidos —dijo, mirando a cada uno con atención sincera—. Aquí no venimos a escribir bonito. Ni perfecto. Venimos a escribir lo que duele… lo que a veces no hemos dicho ni en voz baja. Y está bien si hoy no quieren compartirlo. Este espacio es de ustedes, sin juicios.
Nadie respondió, pero algunos asintieron. Otros solo respiran más hondo.
—Vamos a empezar con algo sencillo y brutal: escribirle una carta a alguien que no está. Puede ser alguien que murió, alguien que se fue, alguien que les hizo daño... o ustedes mismos. Una parte rota de ustedes. No se preocupen por la forma, solo déjenla salir.
Lara bajó la vista. Respiró. Abrio su cuaderno.
Y empezó.
“A ti, el que decía que me amaba…”
Y lo demás vino como una tormenta.
Palabras que había guardado durante años.
El control disfrazado de amor.
Las veces que se quedó en silencio para no causar problemas.
Los domingos en los que se sentía invisible.
El miedo a irse.
El miedo a quedarse.
La pluma temblaba un poco entre sus dedos, pero no se detuvo. Era como si su cuerpo, por fin, estaba diciendo lo que su boca calló por tanto tiempo.
Cuando Clara le ofreció la opción de leer, Lara no levantó la mano.
En la esquina opuesta, una señora mayor con el cabello teñido de rojo temblaba apenas al sostener su pluma. Era Susana, quien había perdido a su hijo adolescente en un accidente de moto. Al lado, un muchacho con audífonos colgados del cuello escribía con rabia. Se llamaba Marco y había salido poco de una relación donde lo anularon.
—Yo quiero escribirle a mi mamá —dijo en voz baja una mujer de unos cuarenta años, con gafas empañadas—. Murió hace seis meses, y no me despedí bien. Solo... me quedé esperando una llamada que no llegó.
Nadie respondió. Solo se escuchó un par de narices sonando, algún suspiro y el rasgar de las plumas sobre el papel.
—Y si no sé qué decirle? —preguntó una adolescente tímida, de cabello azul y sudadera gris.
—Escribí eso —le dijo Clara con dulzura—. A veces la primera línea puede ser: “No sé qué decirte…” y desde ahí nace todo lo demás.
Lara siguió en silencio, pero ya tenía media página escrita. Escribía sobre sus miedos. Sobre su intento de ser fuerte cuando no lo era. Sobre las veces en que sonreía ante los xyy luego lloraba en la duch.
Un hombre alto y flaco rompió el silencio con voz temblorosa:
—Yo quiero leer mi carta —dijo, levantando apenas la mirada. Tenía ojeras profundas y los nudillos marcados. Se llamaba Daniel—. Es para mi hija. Se fue a vivir con su mamá después del divorcio. Hace un año no la veo.
Clara le alborotó y se acercó en silencio.
Daniel leyó con la voz rota. No usamos palabras bonitas, pero cada frase parecía arrancada del pecho. Dijo que la extrañaba cuando hacía café, cuando pasaba frente a la escuela, cuando veía dibujos animados. Dijo que había cometido errores. Que no sabía cómo pedir perdón sin parecer que solo pensaba en él. Y que la amaba, aunque no supiera si ella lo seguía queriendo.
Cuando terminó, nadie aplaudió. Solo hubo silencio. Y fue suficiente.
Al final de la sesión, Clara cerró con palabras suaves:
—Escribir no cambia el pasado. Pero a veces es la única forma de que el dolor no se nos queda estancado en el cuerpo. A veces escribir es la única manera que tenemos de seguir vivos... cuando estamos rotos por dentro.
Uno a uno, se fueron levantando. Algunos con los ojos rojos. Otros con el cuaderno más lleno. Pero todos, con un poco menos de peso encima.
Lara salió en silencio, con la carta aún en su cuaderno. No la leyó en voz alta, pero algo dentro de ella se aflojó. Como si una parte adolorida hubiera recibido, por fin, un poco de aire fresco.
Al salir, se quedó sentada en una banca frente al salón. Sacó aire por la boca como si acabara de correr una maratón emocional.
Andrés había salido de su consulta, que quedaba a dos cuadras de su trabajo. Siempre decía que su trabajo era “sostener sin apretar”. Pero hoy parecía que él también necesitaba sostén.
—Hola —dijo él, con esa voz serena que parecía tener siempre una pausa antes de cada palabra.
—Hola —respondió ella con una sonrisa discreta.
—¿Cómo te fue el taller?
Lara sospechó. Cerró el cuaderno que tenía sobre las piernas.
—Intenso. Pero... necesario.
Andrés ascendió, como si entendiera más de lo que decía.
—Te parece si caminamos un poco? —preguntó él.
—Sí, me gustaría bien.
Caminaron en silencio unos metros, las hojas secas crujían bajo sus pasos.
—Yo también tengo días en los que me cuesta —dijo Andrés de repente, sin mirarla directamente—. A veces siento que tengo todas las herramientas... menos las mías.
— ¿Y hoy fue uno de esos días?