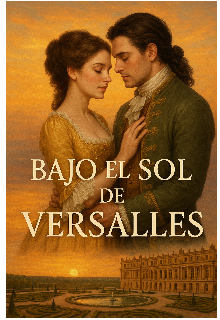Bajo el Sol de Versalles
Capítulo 2- El Conde de Saint-Beaumont
Los jardines de Versalles no eran un simple adorno: eran un escenario vivo donde se representaban los deseos, las alianzas y las traiciones del reino. Caminando entre estatuas mitológicas y fuentes que cantaban con el agua, Élise sintió que cada flor la observaba, como si el mismísimo palacio estuviese evaluando su presencia.
—Mademoiselle de Marigny, el conde os espera junto al invernadero de cítricos —anunció el criado, deteniéndose a una distancia prudente.
Élise avanzó sola. Al doblar una esquina del jardín, lo vio. Estaba de espaldas, observando con atención un naranjo florecido, las manos cruzadas tras su espalda. Su cabello, empolvado y recogido en una cinta azul, contrastaba con el tono oscuro de su casaca bordada. Era un hombre de unos cuarenta años, alto y de porte marcial.
—Mademoiselle de Marigny —dijo sin volverse—. Os imaginaba más alta.
Élise contuvo la sorpresa y respondió con calma:
—Y yo imaginaba al conde más cortés.
Se giró lentamente, una sonrisa casi invisible curvando sus labios delgados.
—Tenéis lengua afilada. La necesitaréis.
Sus ojos grises eran inquietantes, como el acero. No había en ellos rastro de ternura, solo cálculo. Élise bajó un poco la vista, no por sumisión, sino para protegerse. Él era su prometido, aunque aún no oficialmente. El rey lo había insinuado en la carta que la convocaba a la corte.
—¿Habéis disfrutado de vuestro viaje? —preguntó, tendiéndole una mano enguantada.
Ella la tomó con elegancia.
—Tan tranquilo como puede ser el trayecto hacia un destino incierto.
—Una respuesta evasiva. Bien. Significa que sabéis jugar.
Comenzaron a caminar por el sendero de grava. Élise notó cómo las damas que paseaban con abanicos y los caballeros que fingían leer poesía disimuladamente giraban la cabeza hacia ellos. Todos sabían quién era el conde de Saint-Beaumont. Pocos sabían algo sobre ella.
—Os habréis dado cuenta de que sois un peón valioso —continuó él sin mirarla—. Vuestro apellido tiene historia, pero pocas monedas. El mío tiene poder, pero requiere de legitimidad. Juntos, seremos… útiles.
Élise se detuvo.
—¿Y el amor, conde? ¿Dónde queda en esa fórmula?
Él se giró lentamente.
—El amor es una debilidad de los poetas, mademoiselle. No de los políticos. Pero si queréis ternura, tened un perro.
La respuesta la golpeó con frialdad, pero Élise no retrocedió.
—Entonces, espero que tengáis un perro muy fiel, conde. Porque no seré fácil de domesticar.
Sus ojos se encontraron. Por un instante, algo crujió en el aire, como si los naranjos hubieran dejado de respirar. Saint-Beaumont sonrió, por primera vez con algo que parecía auténtico.
—Interesante. Muy interesante.
Una campana sonó a lo lejos, indicando que el rey se dirigía al salón de los espejos. Élise hizo una reverencia educada.
—Hasta entonces, conde.
—Hasta entonces, prometida —replicó él, y se marchó por otro sendero, como un general satisfecho tras un combate.
Élise se quedó sola, entre el perfume de los cítricos y el silencio expectante del jardín. Apretó el abanico en su mano.
Si tenía que jugar este juego, lo haría con todas sus fuerzas. Pero juró en ese instante que, si tenía que casarse con un hombre que no podía amar, al menos no lo haría sin plantar batalla.
Y sin saberlo aún, en ese mismo jardín, escondido entre la sombra de un seto, alguien la había estado observando.