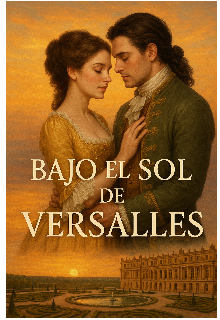Bajo el Sol de Versalles
Capítulo 3- El Encuentro Fortuito
La mañana siguiente amaneció tibia, con un cielo limpio como porcelana y un aire cargado del perfume de lilas y jazmines. Élise, vestida con una sencilla bata de muselina blanca, salió temprano de sus aposentos, antes de que comenzaran las obligaciones del día en la corte. Necesitaba respirar, pensar, y —sobre todo— escapar del recuerdo del conde y sus palabras secas como pergamino viejo.
Los senderos menos transitados de los jardines de Versalles ofrecían cierta paz, especialmente los que rodeaban el invernadero de plantas exóticas. Ahí, los jardineros y botánicos trabajaban en silencio, como si no pertenecieran al mundo ruidoso del palacio. Élise los prefería así: discretos, concentrados, vivos.
Al girar una esquina flanqueada por setos altos, tropezó con un hombre agachado junto a una parra de glicinia. Élise se detuvo bruscamente, y la tierra crujió bajo su pie.
—Oh… perdonadme, no os vi —dijo ella, retrocediendo un paso.
El hombre se puso de pie. Tenía el cabello oscuro y revuelto, como si el viento se lo hubiese peinado. No llevaba peluca ni uniforme de corte. Solo una camisa blanca ligeramente suelta, con las mangas arremangadas hasta los codos, y un chaleco de lino. Había tierra en sus manos, y una sonrisa encendida en sus labios.
—No hay nada que perdonar, mademoiselle. Las glicinias pueden distraer hasta a los más prudentes.
Su voz era suave, con un timbre cálido y un leve acento del sur. Élise parpadeó, sorprendida por la naturalidad del gesto y del tono. Nadie en Versalles hablaba así.
—¿Sois jardinero? —preguntó, con curiosidad sincera.
—Botánico —corrigió él con un guiño—. Gabriel Lefevre. Me encargo del invernadero real. Y de vez en cuando, salvo princesas que caminan demasiado cerca de las raíces delicadas.
Élise sonrió, incapaz de evitarlo.
—Élise de Marigny. No soy princesa, solo una noble con inclinación por perderse.
—Un excelente hábito —dijo él, señalando un banco de piedra bajo una pérgola—. Si queréis perderos aún más, ese rincón tiene sombra y una vista encantadora del estanque de nenúfares.
Ella vaciló un instante. El protocolo decía que no debía quedarse sola con un hombre sin escolta. Pero en aquel momento, el protocolo parecía más lejano que el propio palacio.
—Solo por unos minutos.
Se sentaron en silencio. Gabriel sacó de su bolsillo un cuaderno con dibujos de plantas, raíces y hojas pintadas con tinta marrón y verde. Élise lo observó de reojo.
—¿Las dibujáis vos mismo?
—Sí. Las plantas no mienten. No usan perfumes para engañar, ni abanicos para ocultar intenciones.
Ella rió.
—Entonces nunca podrían sobrevivir en la corte.
—Justamente por eso las cuido aquí, en este rincón —respondió, sin apartar la vista de su cuaderno.
Hubo una pausa, tranquila. La brisa movía lentamente las hojas. El sol se filtraba entre las ramas.
—¿Y vos, mademoiselle de Marigny? —preguntó Gabriel—. ¿También necesitáis esconderos del resto?
Ella lo miró fijamente. Sus ojos eran de un color difícil de definir: ámbar con un matiz de musgo. No parecían los ojos de un cortesano ni de un sirviente. Eran los de alguien que veía más de lo que decía.
—No escondo nada. Pero estoy aprendiendo a hacerlo.
Gabriel asintió lentamente.
—Buena elección. Aquí todo se ve… pero no todo se comprende.
Un ruido de pasos y voces se acercó. Élise se incorporó de inmediato, alisándose la falda. Gabriel también se puso de pie, esta vez con más formalidad.
—Espero que nuestras plantas os hayan agradado, mademoiselle.
—Lo hicieron. Y vuestra compañía también —dijo ella con una sonrisa leve, y se alejó por el sendero.
No se volvió a mirarlo, pero su corazón latía con fuerza. No sabía por qué.
Y Gabriel, con la mirada aún en la dirección por donde ella había partido, murmuró:
—Élise de Marigny… Interesante.