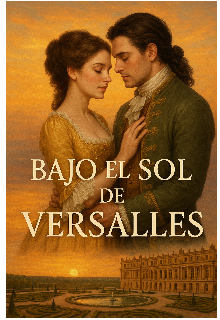Bajo el Sol de Versalles
Capítulo 5 – El Jardín Secreto
Los días siguientes transcurrieron entre compromisos, sonrisas obligadas y rumores que se deslizaban por los pasillos del palacio como serpientes sedosas. Élise asistía a almuerzos, juegos de cartas y presentaciones interminables de condesas ansiosas por conocer a la “nueva perla” de la corte. Pero su mente estaba en otro lugar.
O mejor dicho, en otro rostro.
No volvió a ver a Gabriel en los pasillos, ni en los jardines principales. Preguntar por él habría sido demasiado arriesgado. Sin embargo, cada vez que salía a caminar al amanecer, esperaba encontrar esa figura sencilla de camisa blanca y mirada honesta. No sabía si quería hablar con él o simplemente saber que existía más allá de esa noche robada.
Fue Margot quien, sin saberlo, le dio una pista.
—Dicen que hay un rincón del invernadero al que solo entran los jardineros más antiguos —le contó mientras peinaba su cabello—. Un lugar donde cultivan especies traídas de ultramar para el rey… y donde nadie más pone un pie.
Élise se quedó pensativa.
A la mañana siguiente, aprovechando que la corte dormía aún entre perfumes y resacas de vino, tomó un capote sencillo, se cubrió con una capucha y salió sin avisar. El aire estaba fresco y el cielo aún gris, cubierto por una neblina suave. Caminó con paso seguro hacia los invernaderos reales, siguiendo los senderos de grava hasta que encontró una pequeña puerta lateral entre parras y buganvillas.
Estaba entreabierta.
Empujó con suavidad… y entró.
El lugar era cálido y silencioso, como si el mundo exterior se hubiese disuelto. Grandes vitrales filtraban la luz de la mañana, iluminando hileras de plantas exóticas: orquídeas, hibiscos, helechos de hojas inmensas. El aire olía a tierra húmeda, a flores desconocidas, a algo salvaje y puro. Caminó entre las mesas de madera con cuidado, tocando apenas los tallos, los pétalos, los frascos de vidrio con etiquetas en latín.
Y entonces lo vio.
Gabriel estaba de espaldas, inclinado sobre una mesa, trasplantando una raíz. Tenía las mangas remangadas, el cabello suelto, y canturreaba en voz baja una melodía que Élise no reconoció. No parecía sorprendido cuando ella habló.
—¿Siempre cantáis cuando trabajáis?
—Solo cuando creo que nadie escucha —respondió él, sin girarse—. Aunque sospechaba que vendríais.
Ella se acercó despacio.
—¿Y por qué no salisteis a mi encuentro estos días?
—Porque si lo hacía, todo se habría vuelto irreal. Y yo… yo quiero que esto siga siendo verdad.
Finalmente se giró, y sus ojos se encontraron.
Élise sintió que el mundo se detenía por un instante. Allí, entre plantas vivas y olor a tierra, no eran dama y jardinero. No eran nobleza y siervo. Eran dos seres humanos, completos y vulnerables.
—¿Qué es este lugar? —preguntó ella en voz baja.
Gabriel la miró con una mezcla de orgullo y secreto.
—Mi jardín. Lo construí en los años en que no tenía nada. Aquí planto lo que nadie quiere. Lo que no sirve para mostrar. Lo que simplemente… es.
Élise recorrió con la mirada el lugar. Todo era belleza imperfecta, exuberancia sin reglas. Nada de simetría como en los jardines reales. Solo vida. Autenticidad.
—Es el lugar más hermoso de Versalles —susurró.
Gabriel sonrió.
—Eso pensaba… pero ahora que estás aquí, lo es aún más.
Ella desvió la mirada, no por timidez, sino por el miedo a que aquel momento fuese demasiado frágil para sostener la verdad que crecía entre ellos.
—Si nos descubren…
—Lo sé —respondió él—. Pero esta flor no puede dejar de crecer solo porque la luz sea peligrosa.
Élise extendió la mano y tocó la suya. Fue un roce apenas, pero bastó para que ambos sintieran lo inevitable.
Había comenzado algo que no tenía marcha atrás.