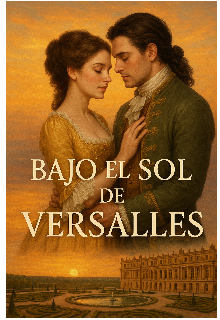Bajo el Sol de Versalles
Capítulo 6 – Cartas entre las Sombras
En la corte de Versalles, los secretos eran la moneda más valiosa. Se deslizaban entre servilletas bordadas, abanicos que se abrían con código y miradas que decían más que mil palabras. Pero para Élise y Gabriel, el silencio no bastaba.
Necesitaban palabras. Palabras verdaderas.
Todo comenzó con una flor.
Una camelia blanca, escondida entre las páginas de un libro de botánica que apareció en el escritorio de Élise una mañana. Nadie la vio llegar. Nadie sospechó. Pero al abrirla, encontró una pequeña nota, escrita con tinta oscura y letra inclinada:
“Las flores que crecen en sombra son las más resistentes. G.”
Élise presionó la nota contra el pecho con una emoción que le dolía de tan intensa. Y esa misma noche, en un pliegue escondido de su abanico de encaje, envió una respuesta:
“¿Y qué sucede cuando la sombra quiere tocar la luz? ¿Se quema… o florece?”
A partir de ese momento, las cartas comenzaron a cruzar el palacio como pájaros invisibles. A veces dentro de libros, otras cosidas discretamente en los pliegues del vestido de Margot, y en ocasiones ocultas entre las raíces de las glicinias en su rincón del jardín. Ninguna era firmada con nombre. Solo “G.” y “É.”
Cada carta era un paso más hacia un abismo tan hermoso como peligroso.
4 de mayo
Querida É.,
Esta mañana vi un ruiseñor posarse en el almendro. Cantaba como si ignorara por completo la prisión de este palacio. Me hizo pensar en vos. En vuestra voz cuando habláis del mundo, como si aún creyeseis que se puede cambiar.
¿Seríais capaz de volar, si no hubiese barrotes invisibles a vuestro alrededor?
Vuestro,
G.
7 de mayo
Gabriel,
A veces siento que mi pecho es una jaula, y que mis propios deseos golpean contra los barrotes como alas desesperadas. Pero vos… vos habéis traído aire a esa jaula.
He comenzado a respirar. No sé si eso me salvará o me condenará.
É.
10 de mayo
É.,
Si esto es condena, que nos atrape sin misericordia.
He plantado un jazmín en el rincón más oculto de mi jardín. Le he dado vuestro nombre. Nadie lo sabrá, salvo vos y yo.
Y cada vez que florezca, será una promesa.
G.
Élise dobló la carta con dedos temblorosos. El corazón le latía como si hubiera corrido por los pasillos del palacio. Jamás en su vida había sido tan vista. Tan comprendida. Y tan vulnerable.
Esa noche, durante la cena, el conde de Saint-Beaumont la observó largo rato mientras ella jugaba con su copa de vino. Sus ojos eran fríos, calculadores, como si presintiera que algo en ella se había desviado de su control.
—Estáis distinta, mademoiselle —le dijo en voz baja—. ¿Será que Versalles os está empezando a gustar?
Élise sonrió.
—No, conde. Es que por fin empiezo a entenderlo.
Y mientras él volvía a su copa, ella deslizó una nota dentro de su abanico. La entregaría esa misma noche, como quien ofrece un pedazo del alma envuelto en papel.