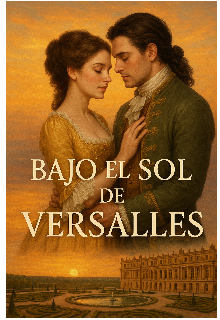Bajo el Sol de Versalles
Capítulo 11 – Las Garras del Silencio
El rumor de que el conde de Saint-Beaumont estaba involucrado con jóvenes pensadores de ideas peligrosas ya había echado raíces. Era apenas un susurro, pero en Versalles, un susurro podía ser más afilado que una espada. Élise lo sabía. Lo que no sabía… era que el conde ya había decidido devolverle el golpe.
Una tarde nublada, mientras repasaba partituras en el salón de música —otra de sus recientes armas de distracción cortesana—, un lacayo se le acercó discretamente.
—Un sobre, mademoiselle. Entregado por mano propia. El mensajero no dio nombre.
Élise abrió la nota sin apuro… pero en cuanto leyó las primeras líneas, se le heló la sangre.
“Una flor no florece sin tierra. Un secreto no sobrevive sin sombra.
¿Reconocéis esta letra, Élise?”
Adjunto había un fragmento de una carta. Su letra. Uno de los mensajes escritos a Gabriel, tiempo atrás. Reconocible. Íntimo.
No era una copia. Era la original.
Y junto al papel, un mensaje:
“Mañana, a la hora sexta, traed este sobre a los invernaderos del ala este.
Si no venís… este secreto florecerá ante toda la corte.”
Sin firma. Pero no hacía falta.
El conde había encontrado una grieta. Y estaba a punto de convertirla en una trampa.
Esa noche, Élise se reunió con Gabriel en su rincón oculto del jardín. Le entregó la nota, temblando.
—Nos están observando. Tal vez siempre lo han hecho. Esto… podría destruirnos.
Gabriel la escuchó con una calma extraña. Luego asintió.
—Debemos prepararnos. No huir. No esta vez.
—¿Y si no hay escapatoria?
—Entonces haremos que caer con nosotros tenga un precio muy alto.
Ella lo miró en silencio. Luego, con manos firmes, rompió el trozo de carta en mil pedazos y lo lanzó al viento.
—No volveré a esconderme. Pero necesito que confíes en mí. Mañana, yo sola enfrentaré esto.
—Élise…
—No. Si apareces, él ganará. Yo ya entré a su juego. Y aprendí a jugar mejor que él.
Gabriel no insistió. Solo tomó su mano, y por primera vez, la besó sin prisa, como si el mundo se detuviera. Fue un beso de despedida… o de comienzo.
Al día siguiente, cuando el reloj marcó la sexta hora, Élise entró al invernadero. El conde la esperaba, de pie entre los helechos, como un dios rodeado de vapor y fragancia.
—¿Sabéis por qué no os entregé aún? —dijo sin rodeos.
—Porque os divierto —respondió ella con frialdad.
Él sonrió.
—Y porque, a diferencia de vos, yo sé cuándo una amenaza vale más viva que muerta. Tenéis talento, Élise. Y belleza. Y ahora, una deuda.
—¿Qué queréis?
—Una sola cosa. Lealtad. Total. Sin preguntas.
Élise sostuvo su mirada, como una hoja contra un huracán. Y entonces, con suavidad, respondió:
—Os daré lo que queráis, conde. Pero sabed esto: yo también juego a largo plazo. Y a veces, el veneno más lento… es el más letal.
Se marchó sin esperar respuesta, dejándolo con la duda. Lo había enfrentado. No lo había vencido… aún. Pero él tampoco la había roto.
El juego seguía.
Y Élise acababa de hacer su movimiento más peligroso.