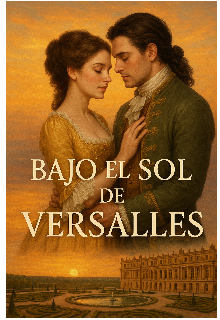Bajo el Sol de Versalles
Capítulo 17 – La Verdad entre los Espejos
La Gran Galería de los Espejos resplandecía bajo la luz de cientos de candelabros. El aire estaba saturado de perfume, música de clavecín y conversaciones en susurros cargados de ambición. Era una de las soirées más esperadas del año: la Reina recibía a diplomáticos prusianos, artistas italianos y nobles de media Europa.
Pero esa noche, el verdadero espectáculo aún no había comenzado.
Élise entró sola.
Vestía un vestido de terciopelo azul medianoche, sobrio pero elegante, con un broche sencillo en forma de lirio. Oculto entre los pliegues de su cintura, el medallón de la reina reposaba, como un escudo invisible.
Los ojos se posaron sobre ella. Algunos con burla, otros con interés… pero también con temor. Porque en Versalles, los rumores corrían más rápido que los galgos reales. Y muchos ya sabían: algo se preparaba.
Entre la multitud, el conde de Saint-Beaumont la observaba desde lo alto de la escalera, rodeado de cortesanos como un general antes de la batalla. Su sonrisa era impecable. Pero sus ojos… sus ojos ardían.
Cuando el reloj marcó las diez, la reina se alzó de su asiento y alzó una copa.
—Amigos de Francia —dijo—, esta noche celebramos más que alianzas: celebramos el valor de la verdad. Y para honrarla, he cedido la palabra a una voz que, aunque joven, trae consigo el peso de la justicia.
El murmullo fue inmediato. Todos se volvieron hacia Élise.
Ella avanzó.
Con cada paso, sentía el temblor en las piernas… pero también la fuerza de lo que estaba por decir.
—Su Majestad me ha dado la palabra —dijo, alzando el medallón en su mano—. Y no la usaré para halagos… sino para memoria.
El salón se congeló.
—Hace diecisiete años, un hombre fue ejecutado injustamente. Jean Lefevre. Condenado por traición con pruebas falsas. Pruebas que salieron de este palacio. De estas paredes.
Abrió el diario. Mostró las páginas marcadas.
—Su hijo, Gabriel Lefevre, ha dedicado su vida a buscar esta verdad. Y por ello fue secuestrado y casi asesinado hace tres días… por orden del conde de Saint-Beaumont.
Un jadeo general cruzó la sala. El conde bajó los escalones, la sonrisa congelada en su rostro.
—¡Mentiras! —bramó—. ¿Quién es esta mujer para acusar a un miembro del consejo real?
Pero la reina se levantó.
—Es mi testigo. Y no está sola. —Hizo una seña.
Del fondo de la sala, entró Gabriel. Aún pálido, pero erguido. Morel lo escoltaba. Y detrás de él, un monje anciano con la cruz de la abadía de Saint-Aubin.
Los embajadores se pusieron de pie. Los nobles cuchicheaban.
—Este hombre —continuó Élise— fue testigo de las órdenes falsificadas. Y Gabriel… es la prueba viva de un crimen que habéis intentado enterrar.
La reina tomó el diario y lo levantó.
—Mañana, esto será presentado ante el rey. Y Vos, conde, responderéis… como cualquier otro súbdito de Francia.
Saint-Beaumont miró a su alrededor. Buscó apoyo entre sus aliados. Pero muchos bajaban la mirada. Otros se alejaban. Como ratas que abandonan un barco que se hunde.
Élise sostuvo la mirada del conde. No con odio. Sino con justicia.
—Vuestra máscara ha caído. Y el rostro que queda… no merece este palacio.
Guardias reales avanzaron hacia él. El conde no opuso resistencia. Solo murmuró:
—Recordad este momento, Élise. Porque el sol también se pone sobre los valientes.
Y fue escoltado entre el silencio helado de la corte.
Gabriel se acercó a Élise. No hubo palabras. Solo una mirada. Un lazo renovado, no por el miedo… sino por la verdad.
Esa noche, Versalles fue testigo de algo más raro que el escándalo:
la justicia.
Y en el reflejo de los espejos, mientras los músicos retomaban sus instrumentos con manos temblorosas, Élise vio su rostro.
Libre. Amado. Fuerte.