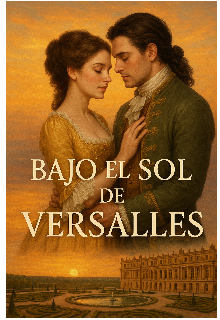Bajo el Sol de Versalles
Capítulo 18 – La Última Puerta
El juicio del conde de Saint-Beaumont se celebró en privado, lejos de los jardines de mármol y los susurros dorados. La reina lo había querido así: rápido, limpio, sin permitirle convertir la vergüenza en espectáculo. Fue despojado de sus títulos, enviado a un exilio silencioso, y su nombre borrado de los registros oficiales. En Versalles, eso equivalía a la muerte.
Pero la verdadera pregunta era: ¿qué sería ahora de Élise y Gabriel?
Estaban libres, sí. Victoriosos, incluso. Pero la victoria en la corte era un terreno peligroso. Algunos los veneraban como héroes; otros, como amenazas. Y más de uno esperaba que cometieran un error para hundirlos como tantas otras estrellas fugaces.
En sus paseos por los jardines, Gabriel aún parecía un poco ajeno. La libertad le resultaba extraña, casi culpable.
—¿De verdad hemos ganado? —le preguntó una mañana, mientras contemplaban la fuente de Neptuno—. ¿O solo hemos sobrevivido un poco más?
Élise tomó su mano.
—Hemos roto una cadena. Quizá no todas. Pero una basta… para empezar a caminar.
Esa tarde, fueron convocados a una audiencia privada con la reina.
No había trono ni guardias. Solo una mesa pequeña, té humeante… y una propuesta inesperada.
—He decidido que ninguno de los dos debe permanecer en Versalles —dijo la reina sin rodeos—. Aquí hay demasiados ojos. Demasiados cuchillos envueltos en seda.
Gabriel asintió con calma.
—¿Debemos huir?
—No. Debéis partir hacia Viena. Os enviaré como parte de una pequeña delegación cultural. Oficialmente, representaréis los jardines de Francia y la nueva filosofía de la corte. Pero en realidad… es un regalo. Una nueva vida. Sin máscaras.
Élise sintió cómo le temblaba el corazón.
—¿Nos dais la libertad?
—Os la habéis ganado —respondió la reina—. Y la libertad verdadera no se halla entre estos muros. Aquí el poder no perdona… ni olvida.
Guardó silencio unos segundos. Luego, con una sonrisa tenue, añadió:
—Además… las rosas austríacas necesitan un jardinero francés. Y quizá… una poeta que las nombre.
Gabriel miró a Élise. Y por primera vez en días, ella vio en sus ojos algo más que cansancio: futuro.
A la mañana siguiente, partieron sin ceremonia.
Sin lacayos. Sin carrozas de oro.
Solo con una maleta, un cuaderno nuevo… y la promesa de que más allá de las fronteras del palacio, el amor también podía echar raíces.
Mientras los campos se abrían ante ellos, Elise abrió su diario y escribió:
“Quizá no nacimos para este siglo. Pero en sus márgenes, encontramos algo más que gloria. Encontramos verdad. Y en la verdad… nos encontramos a nosotros mismos.”