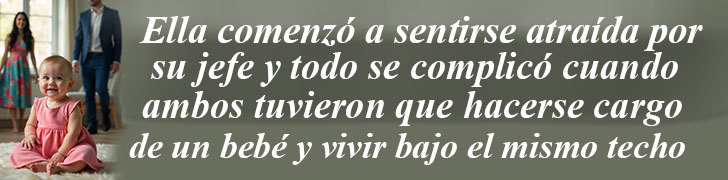Blackforest: El secreto de la estirpe abominable
3 - De mal en peor
Las vacaciones de verano llegaron a su fin y las clases comenzaron. Los rumores y las sospechas que durante un breve tiempo habían suscitado las pintadas de Marvin habían ido disminuyendo hasta desaparecer, haciendo que ahora todo aquel asunto pareciera remoto y sin importancia.
Dora y Kent casi se alegraron de regresar al colegio, ya que eso les evitaba tener que presenciar las constantes tensiones entre sus padres, al menos por un rato. A Mary, sin embargo, no le hacía ninguna gracia; esperaba encontrarse con nuevos problemas, dificultades de una horrible magnitud que ni sus compañeros ni sus profesores imaginaban. Pero nada podía hacer salvo ir todas las mañanas a la escuela con resignación. Y mientras las semanas pasaban y el otoño hacía su entrada, cubriendo de alfombras rojas y amarillas las calles empedradas y las plazas de Abbeyton, su ansiedad crecía cada vez más.
Un día de finales de septiembre ocurrió lo que Mary tanto temía. Fue en el transcurso de una clase, mientras la maestra Tilton impartía lo que los alumnos consideraban una aburridísima lección de geografía.
—Nuestro país limita al norte y al noroeste con el océano Atlántico —explicaba la profesora con voz monótona, señalando un mapa—; al este, con el mar del Norte, y al sur, con… —Percy Crane y Samuel Brandon jugaban a lanzarse bolas de papel aprovechando que la profesora no estaba mirando en ese momento—. Como veis aquí —proseguía la docente—, se encuentra muy cerca de la costa de Francia, a tan solo veintidós millas de distancia de…
A Sam se le ocurrió una idea. Hizo una nueva bola de papel, pero esta vez la mojó con tinta de su tintero. Después se la lanzó a Mary a la cabeza.
—¡Eh, estúpida Holloway! —murmuró Sam—. ¡Vete a tu casa, niña rara!
Mary tiró la bola de papel al suelo sin prestar atención a la tinta negra que resbalaba por su melena cobriza. Tampoco se molestó en mirar a su compañero. Patricia Jenkins, que estaba sentada a la izquierda de Mary, se reía sin el más mínimo disimulo. A Patricia le encantaba todo lo que hacía Sammy, como ella acostumbraba a llamarlo, incluso si se trataba de molestar o herir a otros compañeros del modo que fuese.
—Podemos encontrar casi ochocientas islas en la región de… —continuaba explicando la profesora, que no se había dado cuenta de lo sucedido.
—Menudo aburrimiento —musitó Percy—. Esta mujer va a acabar con nosotros.
De súbito, la puerta de la clase se abrió lentamente. La maestra, que se había vuelto hacia la pizarra para escribir un largo y tedioso texto, no reparó en que un niño entraba en ese instante en el aula. Era el mismo niño rubio y extraño que había hablado con Wendy Curtis el mes anterior, justo antes de la repentina muerte de la mujer. Y al igual que aquel día, llevaba su anticuada ropa dieciochesca y estaba calado hasta los huesos.
Sin hacer nada de ruido, el niño caminó impasible en dirección al pupitre de Mary, que se encontraba en la última fila. Como cada curso, Mary siempre se sentaba en el lugar más apartado posible de la clase. Ni Samuel, ni Percy, ni Patricia ni ningún otro alumno se fijaron en absoluto en el niño que había entrado.
—Mary, tengo que hablar contigo —dijo el chico en voz baja.
—¿Qué? ¿Qué quieres? —preguntó Mary en un susurro, nerviosa.
—A excepción de la parte noroeste, que es montañosa, el territorio tiene poco relieve…
—¿Nos vamos a casa? —pidió el niño mojado—. No me gusta este sitio.
—A mí tampoco, pero no puedo irme ahora —contestó Mary irritada.
—Esta otra zona ocupa menos de una décima parte de nuestro país…
—Vámonos —insistió el niño—. Quiero presentarte a alguien.
—¡No, no quiero conocer a nadie más! —exclamó Mary, olvidando que no estaba sola—. ¡Por favor, vete!
—Es mi madre… Ha venido también y quiere hablar contigo. ¡Ven a verla! Está esperando fuera. —El chico señaló la puerta del aula. Luego apoyó las manos en el pupitre.
—¡No! ¡Dejadme en paz! —gritó Mary—. ¡Dejadnos en paz a mí y a mi familia!
El niño estaba tan mojado que estaba empapando el cuaderno y el libro de texto de Mary. La voz de la maestra ya no se escuchaba.
—¡Mi madre quiere ver a tu hermana Victoria! —dijo el niño—. Tienes que enseñársela, Mary.
Mary se puso pálida de espanto, como si percibiera algo aterrador en aquella petición.
—Por favor, dejad a mi hermana en paz —rogó—. Solo es una bebé… ¡No os acerquéis a ella! ¡Ni siquiera tendríais que estar aquí! ¡Volved al lugar de dondequiera que vengáis! ¡Marchaos ya!
Mary se llevó las manos a la cabeza y clavó los ojos en su pupitre. De pronto, se dio cuenta de que no se oía absolutamente nada. Todo estaba en silencio a su alrededor. Se quedó paralizada, y al cabo de unos segundos levantó la cabeza. La profesora Tilton y todos los alumnos de la clase estaban mirándola con la boca abierta, atónitos.
Las habladurías sobre lo que había sucedido en el aula se extendieron con rapidez por todo el colegio; muy pronto, la primogénita de los Holloway estaba en boca de todos los alumnos y el profesorado. Nadie quería acercarse a ningún lugar de la escuela donde estuviese Mary, y la rehuían por sistema cada vez que se cruzaban en su camino. Pero, a pesar de que esa no fue la única vez que se la vio hablando sola —o esa era la percepción que tenían los demás—, fueron otros acontecimientos desagradables y de un cariz mucho más turbador los que llevaron al mismísimo director del centro a tomar una decisión.