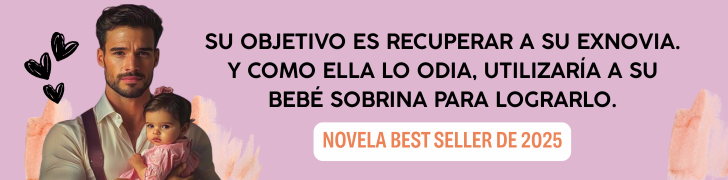Blackforest: El secreto de la estirpe abominable
4 - La locura bajo llave
A la mañana siguiente, ya no se oyeron los gritos desesperados de Mary, de lo que toda la familia Holloway —y el resto del vecindario— se alegró. Una falsa y breve sensación de alivio embargó a todos. Falsa, porque Mary no se encontraba mejor ni mucho menos; y breve, porque las cosas, por desgracia, no tardarían en alcanzar un nuevo nivel de horror.
—Niños, hoy es sábado —dijo Helen mientras lavaba los platos—. ¿Por qué no salís un poco a jugar?
—Sí, mamá —contestaron Dora y Kent. Habían terminado de desayunar y todavía estaban sentados a la mesa de la cocina.
Helen miró a través de la ventana, con las manos llenas de espuma. El cielo estaba encapotado.
—No parece que el sol vaya a dejarse ver —dijo—. No os alejéis del jardín, ¿de acuerdo?
—No, mamá —respondieron sus hijos. Ninguno de los dos tenía muchas ganas de salir fuera.
La mañana fue transcurriendo en silencio. No había el menor rastro de Marvin; ni siquiera se había presentado a desayunar. Helen se había sentado a bordar en su sala de estar favorita. Victoria, que estaba en el capazo junto a ella, palmoteaba y observaba lo que había a su alrededor con aire muy curioso. En cierto momento, Helen levantó la vista y consultó el reloj de péndulo de pared: habían pasado casi cuatro horas desde que se sentó. Le sorprendió que el tiempo hubiera pasado tan deprisa. Suspiró, dejó la aguja y el bastidor encima del sillón y se dirigió a las escaleras. No le había servido el desayuno a Mary porque estaba dormida cuando se acercó a verla y había decidido no molestarla. Se preguntó si ya se habría despertado. En cualquier caso, todo estaba demasiado tranquilo.
Entró en la habitación de su hija mayor. La niña estaba despierta y sentada sobre la cama. Meneaba la cabeza muy despacio hacia los lados, con la mirada errante y la boca abierta. Daba la impresión de que se había despertado en ese mismo instante.
—Hola, Mary —la saludó Helen—. ¿Has descansado bien? —Mary no contestó. Estaba muy adormilada—. ¿Mary? ¿Todavía tienes sueño? ¿Quieres dormir un poco más?
—Victoria… —musitó Mary de pronto, casi sin mover los labios.
—¿Cómo dices?
—Victoria… —repitió—. ¿Dónde está?
—Victoria está abajo —contestó Helen—. ¿Por qué? —añadió, sentándose en la cama junto a ella.
—¿Dónde está?
—¿Te encuentras bien? —le preguntó, cogiendo las manos de su hija. Estaban muy frías—. Cariño, tienes las manos heladas.
—Victoria…
Helen puso la mano sobre la frente de Mary y luego le tomó el pulso. Era muy débil.
—Dios mío, tienes la tensión muy baja —dijo alarmada.
Mary apenas podía abrir los ojos.
—Victoria… ¿Dónde está Victoria?
De pronto, Helen vio un frasco de cristal oscuro con pastillas blancas sobre la mesita de noche. Las reconoció de inmediato: las pastillas que Marvin le había dado a Mary el día anterior. ¿Tendrían algo que ver con el estado en el que se encontraba su hija ahora? ¿Le habría dado más pastillas esa mañana? Temía que fuera así, pues no recordaba que el frasco estuviera tan vacío la noche anterior. Lo cogió y se lo guardó rápidamente en uno de los bolsillos del vestido.
—Es una locura —dijo, frotando las manos de Mary—. Ese hombre la matará si sigue así.
Poco después, Helen se levantó y salió de la habitación. Bajó las escaleras hasta llegar a la planta baja y se dirigió al teléfono negro que había colgado en la pared del vestíbulo. Descolgó el auricular y comenzó a hablar con la operadora a toda prisa.
En la tarde de ese mismo día, Frank Chalmers caminaba a paso ligero por Sunset Street arrebujado en su gabardina. Llevaba un chaqué negro con un bombín a juego y un pesado maletín de cuero. Consultó angustiado la hora en su reloj de bolsillo; llegaba tarde a su cita. Eran casi las seis y ya empezaba a anochecer. Apretó el paso y llegó por fin a su destino: la mansión de los Holloway.
Frank Chalmers era un vecino más de Abbeyton, por lo que también había escuchado todo tipo de chismes sobre la acomodada familia Holloway. No obstante, era un hombre muy escéptico y riguroso, y no se creía ni la mitad de lo que escuchaba; ni siquiera cuando las declaraciones provenían de su propia hija. Tenía un carácter muy lógico, y pensaba que siempre había una razón para todo; que esta estuviera al alcance de uno o no, era ya otra cuestión. Sin embargo, cuando tuvo ante él la posada y la residencia de los Holloway, sintió una leve pero inconfundible sensación de inquietud. Tal vez se debiera a la luz de la tarde que moría y proyectaba las sombras oscuras de los árboles desnudos contra las fachadas, o tal vez a la soledad absoluta del lugar, sin más sonido que el murmullo del mar. O tal vez se debiera a algo que en ese momento no supo explicar.
Cuando llegó a la puerta de la casa, la golpeó enérgicamente con la aldaba y se atusó su espeso bigote blanco. Tomaba aire, pues había recorrido una larga distancia a pie con rapidez y ya era un hombre entrado en años.
Al cabo de unos segundos, la puerta se abrió.
—Ah, es usted, doctor Chalmers —dijo Helen sin poder reprimir cierto tono de recriminación—. Estaba esperándolo desde hace un rato. Pase, por favor.
—Disculpe el retraso, señora Holloway —se excusó el doctor, quitándose el bombín—. He tenido que atender a otros tres pacientes más esta tarde.