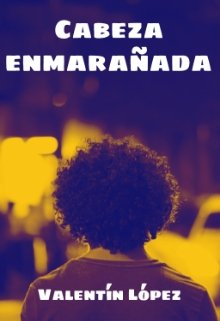cabeza enmarañada
Los pies bien puestos sobre la tierra
La primera materia que más me gustó, fue dibujo. Solía practicar por las tardes bocetando las vistas que me ofrecía el paisaje o entreteniéndome con detalles pintorescos de la finca. No me faltaba qué dibujar: el zaguán por el que trepaban las enredaderas y del que colgaba una banca como columpio; una antigua carreta de dos ruedas que perduraba en su madera mohosa y sus herrumbrosos hierros, y que yacía a la puerta del establo, bajo unos árboles, reclinada sobre las pértigas del tiro; el tractor, de antiguo modelo, estacionado en el cobertizo; el gallinero en ebullición, y el panorama del bosque que se divisaba desde una banca instalada a espaldas de la finca, bajo un robusto y frondoso ahuehuete, en un paraje reservado tras la vegetación.
Sin embargo, el tema favorito de mis bocetos eran las hojas de parra, los racimos de uva, los retorcidos sarmientos de la vid. A menudo recorría el viñedo en busca de hojas y racimos que esbozar. Me sentaba en la tierra y, desde esa perspectiva, abría el block, afilaba los lápices y me abstraía en el bosquejo, hasta que me faltaba la luz.
Al principio era un poco torpe, y toscos mis trazos pero, a fuerza de práctica, llegué a desarrollar cierta habilidad.
Aunque las colegiaturas eran baratas, en cambio los instrumentos de estudio demandaban constantes gastos: block de dibujo, juego de lápices de grafito y al pastel, además de los materiales didácticos comunes.
Pero el mayor desembolso sobrevino en el tercer semestre, cuando tuve que adquirir una cámara para mis clases de fotografía. Bajo los auspicios de mi padre adquirí la Nikon de modelo más reciente, una D5100. Con la actitud severa que lo caracterizaba, me pidió una lista de la cámara y sus accesorios, incluyendo marca, características y especificaciones. La suma de lentes (macro, 35 milímetros y telefoto) baterías y cargador, trípode, flash, disparador remoto, significó entonces un cuantioso desembolso para mi padre, que dobló la lista cuando se la entregué, y él mismo se la encargó a un fayuquero de la comunidad cercana. Con sus propios ahorros, pagó el importe al recibir los artículos.
No es que considere tacaño a mi padre, pero ciertamente no lo he visto entregarse a arranques de prodigalidad. Yo diría que se trata, en todos los sentidos, de un hombre frugal. Solía decir que en un mundo justo, el dinero sólo debería ser gastado por quien se lo ha sabido ganar. Así que se cobró con mi trabajo hasta el último centavo que pagó por mi equipo fotográfico. Le ponía un precio a las faenas que me encomendaba y deducía de mi remuneración un porcentaje fijo hasta que cubrí el gasto neto, sin intereses. Eso era para mi padre un arreglo justo: me proveía de lo necesario pero debía retribuirle con productividad.
Esta política la hacía extensiva a mi abuelo.
El pobre viejo tendría sesenta y nueve años cuando yo cursaba el tercer semestre de mi carrera. A esa edad las fuerzas ya las tenía drásticamente mermadas. Enfermaba con frecuencia. Por el estado frágil de su salud, ya casi no contribuía en los quehaceres de la finca. Con todo, se negaba a ser una carga y de vez en cuando, sintiéndose reanimado, se levantaba temprano a recoger la postura de huevos y dar de comer al gallinero. Si le duraba el ímpetu racionaba el forraje para el ganado y echaba su pienso a los puercos. Apaciguados sus achaques, alguna vez podía pasarse todavía dos horas ordeñando las vacas con sus propias manos.
Pero si mi abuelo no podía, yo estaba obligado a hacer todo eso, además de cumplir mis labores en el viñedo de mi papá.
Mis tareas cambiaban según la etapa en el cultivo de la vid: poda en invierno y plantación; en primavera, limpiar las viñas, atar los sarmientos, fumigación; en verano, cuidado y selección de uvas y en otoño, lo más pesado: la vendimia.
Me enseñé a ayudar en todo eso desde chico, pues antes de que yo naciera, mi padre ya cultivaba la uva merlot y la vendía a una vinícola. Mi madre me contó que aprendí a caminar corriendo entre las vides.
Pero cuando fui creciendo, mi padre comenzó a trabajar en la única ambición que le he conocido: elaborar su propio vino. Primero se dedicó celosamente a ir equipando su propia vinícola e instalarla en la bodega. Luego, dio inicio a la experimentación con el merlot, y para la época a la que me refiero, ya se había propuesto combinar la variedad de la uva merlot con la pinot noir. De modo que, desde mi ingreso a la universidad, el trabajo se había multiplicado. Por principio de cuentas, tuvimos que plantar las cepas de la nueva variedad en una ampliación del viñedo. Pero la pinot noir reclama demasiada atención; es muy sensible a las plagas, al sol y al frío, por lo que entonces mi padre se desvelaba en sus cuidados y yo debía apoyarlo cuanto fuera necesario.
Con la vendimia da inicio el proceso de elaboración del vino. Por eso, mientras las hojas de parra se secan y caen, el trabajo no cesa. La uva merlot permite la elaboración de vinos jóvenes, y por lo tanto se salda en un proceso más breve que mi padre afrontaba con entusiasmo pero que a mí me dejaba agotado.
Así pues, asistir a mi padre en el viñedo y la bodega, y suplir a mi abuelo en las otras actividades de la granja, era una rutina que se repetía cada vez de manera más intensa.
No cumplía aún los quince cuando me negué a ayudar un sábado en que me creía con el mérito de holgazanear después de una semana pesada en casa tanto como en la escuela. Entonces mi padre me interpeló que cuál era ese mérito del que yo gozaba; aseveró que un hombre debía trabajar para sí mismo y para los suyos porque las cosas no caen solas del cielo; y finalmente me advirtió que los deberes no menguan, sino que crecen con la madurez, y es imperioso estar a la altura de los desafíos de la vida.
#22154 en Novela romántica
#4782 en Joven Adulto
amor amistad juvenil, romance aventura drama, familia duelo pasado
Editado: 11.03.2023