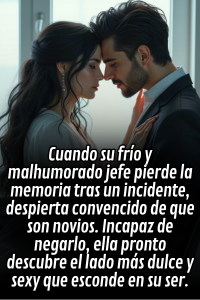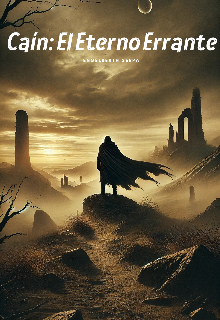Caín: El Eterno Errante
Prólogo: El Primer Crimen
El sol caía sobre la vasta llanura dorada, pintando sombras alargadas sobre la tierra reseca. Dos hermanos caminaban entre los campos, sus huellas dejando marcas efímeras en el polvo. Uno era Abel, pastor de ovejas, con una mirada tranquila y una sonrisa serena, como si entendiera los secretos del mundo sin necesidad de palabras. El otro era Caín, su hermano mayor, con manos endurecidas por la tierra, un ceño fruncido y una rabia silenciosa que ardía en su interior.
Habían crecido juntos, habían reído, peleado y compartido el pan en las noches frías. Pero algo entre ellos se había quebrado. Algo que no podía repararse.
—Hermano, ¿por qué has estado tan callado estos días? —preguntó Abel, con su voz apacible.
Caín no respondió de inmediato. Miró a su hermano, aquel que siempre había sido el favorito, el que nunca conoció el peso del rechazo. La envidia era una serpiente en su pecho, enroscándose cada vez más fuerte.
—Acompáñame al valle —dijo finalmente.
Abel asintió, sin sospechar nada.
El valle estaba vacío, salvo por el canto de los grillos y el murmullo del viento. Allí, lejos de los ojos de su familia, lejos de Dios, Caín levantó una piedra. El filo rugoso de la roca se ”lavó en su palma, pero él no sintió el dolor. Solo escuchó el latido acelerado de su propio corazón.
Abel se giró para mirarlo.
—Caín, ¿qué estás…?
El golpe cayó con brutalidad. El cráneo de Abel se partió con un sonido seco, el eco de la primera muerte. La sangre salpicó la tierra sedienta, oscura bajo la luz del sol. Su cuerpo tembló unos instantes y luego quedó inmóvil.
Caín jadeó, la roca aún en su mano ensangrentada. Su respiración era errática, su mente un torbellino. Miró a su hermano. Esperó que se moviera. Esperó escuchar su voz llamándolo, diciéndole que todo estaba bien. Pero el silencio fue absoluto.
La primera muerte.
Caín se tambaleó hacia atrás, como si despertara de un sueño febril. La piedra cayó de sus manos. Su pecho se apretó con un terror que nunca antes había sentido. Quiso gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta.
Entonces, una voz resonó en su mente.
“Caín, ¿dónde está tu hermano?”
Caín se estremeció. Su piel se erizó. Quiso huir, pero no había un solo rincón en la tierra donde pudiera esconderse.
“Tu hermano clama desde la tierra por justicia.”
La voz no era furia, sino algo peor: decepción.
—¡No fue mi culpa! —balbuceó Caín, retrocediendo—. ¡Yo solo… yo solo quería…!
Pero no había excusa. No había perdón.
“Errante serás por la tierra. Nadie te dará refugio. No morirás, aunque lo desees. Tu castigo será vagar, viendo todo lo que amas desmoronarse a través de los siglos.”
Caín sintió un peso indescriptible caer sobre él. Sus piernas se doblaron. El mundo entero pareció volverse más frío, más oscuro. Algo dentro de él se rompió para siempre.
Cuando levantó la vista, Abel ya no estaba. Su cuerpo había desaparecido, como si la tierra lo hubiera tragado. Solo quedaban manchas de sangre entre las piedras.
El primer asesino acababa de nacer.
Y Dios lo había condenado a la eternidad.
Editado: 12.02.2025