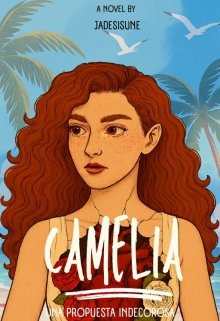Camelia. Una Propuesta Indecorosa
FLOTAR PARA RECORDAR
A medida que salíamos del estacionamiento, el aire salobre nos envolvió como un presagio marino. Caminábamos entre voces que ofrecían pescado fresco y camarones aún brillantes, por el agua y la sal.
El sol caía picante sobre nuestra piel, abrazador, derritiéndonos hasta los pensamientos, mientras el viento helado del Pacífico nos cortaba en ráfagas, como si el mar quisiera equilibrar el ardor de la tierra.
¡Fue ahí, donde comprendí donde nos encontrábamos!
Estábamos en el famoso puente o, mejor dicho, muelle en Órganos, un pueblo cercano a Máncora. en la Provincia de Talara y departamento de Piura. Conocido por su balneario y playas, así como por la práctica de deportes acuáticos de surf y el windsurf. Pero eso no era lo más importante, sino las grandes tortugas marinas que nadaban en el muelle y los viajes en barco para observar de cerca a las ballenas que se acercaban durante su época reproductiva.
El concreto ardía bajo nuestros pasos. Abajo, tortugas colosales danzaban lentas, indiferentes a la mirada humana. Sus caparazones parecían islas flotantes, salpicadas de tonalidades verdes y ocres. Podía jurar que una de ellas tenía mi tamaño. Todo gracias a que eran una especie protegida por el gobierno y los habitantes de órganos.
En el lugar había un grupo de fotógrafos expertos con flotadores y ayudantes que nos guiarían a través de nuestra nueva aventura. Hacía poco que se lo había comentado, pero ¿estaba en su lista o lo hizo por mí?
La brisa nos revolvía el cabello. Adrien, con esa mezcla tan suya de ternura y fanfarronería, susurró mientras rozaba mi mejilla con besos:
—Me dijiste que querías nadar con tortugas, ver ballenas. Así que aquí estamos.
La dicha me estalló en pequeños saltos, besos rápidos, abrazos que hablaban más que cualquier palabra. Lo arrastré por la mano hacia los guías, ansiosa, infantil, casi temblorosa.
Con impaciencia me movía de un lado a otro y me asomaba continuamente, a través de las barandas del muelle, mirando lo que nos esperaba abajo. Esas adorables tortugas que nadaban entre las personas. Sin temor al humano y acostumbradas a vivir entre ellos. Buscando la comida que algunos les ofrecían. Y surcando las aguas con la tranquilidad de quien sabe que pertenece. Eran parte del lugar, como el olor salado y las gaviotas que cortaban el cielo.
Una vez vestidos y preparados, bajamos hasta una plataforma de cemento que era golpeada por el helado mar pacífico. Un extraño frío me recorrió y me arrodillé para meter la mano en el agua donde abundaban los hermosos animales marinos que nos aguardaban.
Había ansiado este momento por mucho tiempo, pero ahora me sentía aterrorizada ante el tamaño y las bocas de las tortugas, yo no sabía nadar. ¿Qué pasaría si estaba dañado el chaleco?
¿O si era muy pesada para flotar? y… ¿si me mordían?
¿Mi sangre atraería algún tiburón?
No tuve tiempo de terminar el pensamiento. Adrien me alzó con un grito de guerra y saltó al agua.
Un chillón grito escapó de mis labios, provocando una escandalosa carcajada en él, atrapada en la espuma. Luego, silencio. El océano nos tragó por un instante antes de que el chaleco inflable nos empujara hacia la luz. El frío típico del mar pacífico nos envolvía y flotamos en el inmenso océano.
Un chillón grito escapó de mis labios, provocando una escandalosa carcajada en él, atrapada en la espuma. Luego, silencio. El océano nos tragó por un instante antes de que el chaleco inflable nos empujara hacia la luz. El frío típico del mar Pacífico nos envolvió. Flotamos, diminutos, en la inmensidad líquida.
Con los ojos húmedos —de sal y de susto— le empujé con torpeza. Él me ofreció esa gran sonrisa suya, y con ternura me dejó un beso leve en la frente. Sus ojos brillaban como joyas marinas, reflejo del mal, el sol o de una alegría que no lograba descifrar. Giraba mis rizos empapados entre sus dedos. Me sostenía con firmeza, y era extraña la certeza: allí, en medio del mar, me sentía a salvo.
Lo abracé de vuelta y juntos nadamos por casi una hora con las tortugas. No eran tan gigantes como había imaginado —quizás el agua las había agrandado en mi mente—, pero eso no les quitaba lo majestuosas. Con sus sesenta centímetros de serena imponencia, surcaban el agua como si fueran guardianas de otro tiempo.
Cuando al fin a salimos del agua, y agotados tocamos la plataforma de cemento, esa tierra firme bajo nuestros pies. El viento nos golpeó con fuerza y llevándonos a tiritar por el frío.
Observé a Adrien y sus carnosos labios comenzar a ponerse azules. Él también se estaba congelando. Gracias a que él siempre era tan solidario con sus “propinas” y solía pagar de más, el equipo corrió a obsequiarnos dos toallas grandes y gruesas para cubrirnos. Nos ayudaron a quitarnos los flotadores y nos facilitaron la dirección de un local que ofrecía duchas de agua caliente.
Fue cuando entendí por qué nos cobraban quince minutos por entrar con las tortugas y el exagerado de mi jefe pagó una hora adelantada. Casi nos convertimos en heladas paletas flotantes o alimento para la fauna marina.
Corrimos a la camioneta y lo primero que Adrien hizo fue encender la calefacción, poco a poco nuestra piel recuperó nuestro color, a medida que nos exponíamos al calor.
Para cuando nos duchamos y compramos dos casacas —cómo le decíamos en Perú a las chaquetas—, ya era pasado el mediodía. Por lo que fuimos a comer en un humilde restaurante en la carretera principal y donde solían alimentarse los viajeros.
#319 en Joven Adulto
#4948 en Novela romántica
propuestas y repercusiones, vacaciones amor y ceviche, letras al sol
Editado: 25.10.2025