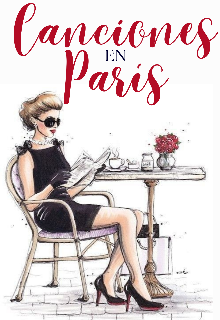Canciones en Paris
Cuatro
Carolina llamó esta mañana, ha preguntado cómo estoy, que en donde ando, y sobre todo, que por qué no me había tomado la molestia de escribirle a la mujer que me había dado la vida.
Aunque yo intuía, que mi madre estaba más que enterada de mi reciente fuga, intenté, en el tono más profesional que pude articular, hacerle conocer mi situación sin profundizar demasiado en el tema. Convencerle de que andaba tomándome unos días libres en el edificio donde convivía todos los días con un antiguo amigo de la universidad, mismo fulano que iba a casarse dentro de poco, recalqué dos veces, y que también había comido en nuestra mesa todo un lustro: imposible que no supiese de quien le hablaba.
No quedó satisfecha con mis explicaciones, y mientras más insistía en averiguar mis andanzas, más captaba yo la influencia de Leandro moviendo las cuerdas del telón; se lo debió haber pedido, imaginé, ofendida por el descubrimiento.
Carolina no creyó que de verdad me encontrara en algún lugar de la Rue-Saint-Denis en compañía de Navarro, de modo que me acusó de estarle ocultando la verdadera información. Aún más irritada, me dirigí hecha humo hacia el piso de mis vecinos, les toqué la puerta tres veces y, deseé que mis golpes hubiesen sido lo suficientemente auditivos como para despertarles.
Colín no tardó en abrirme, medio soñoliento, medio confundido. Su primer pensamiento, aunque no lo dijo textualmente, era que me había pasado algo grave: sus ojos verdes me lo confesaron al brillar de preocupación. Yo, aun rabiosa, no le permití que hablara más de lo necesario, sin ceremonias, estampé el teléfono hacia su rostro, enseñándole a mi madre a través de una videollamada la autenticidad de mi testimonio.
La presencia de Colín en París despejó sus sucias teorías, más no sus inquietudes.
Navarro saludó a mi madre, a quien llamó La Vieja Lujan con voz ronca, y seguido preguntó animadamente por mi tía Pau y el pequeño Gabrielito, que ya no era tan pequeño. «Están bien, Gabriel se ha comprometido hace siete meses, aunque por lo que nos cuenta cada noche, quizá todo acabe en un rotundo fiasco. La chica, una tal chilena, es una marimacha de lo peor: le insulta y le maltrata por la más mínima tontería, pero él no nos cuenta nada. Hago lo que puedo para disuadirle de que no cometa tremendo disparate, pues no quiero ver a mi único hijo varón atado a una mala mujer». Los pleitos de la familia Lujan mantenían entretenidos a todos sus integrantes. Antes había sido yo la comidilla, ahora era el turno de mi hermano.
—Todas las mujeres son así doña Carolina, solo que hay hombres más sumisos que otros, toca que les rece —fue la grandiosa respuesta de Navarro.
Quince minutos más tarde, por fin conseguí colgarle a mi madre.
No sentí entusiasmo o emoción alguna dialogando con Carolina, y no es para menos, pues oyendo sus recriminaciones llegué a la conclusión de que el objetivo principal de su llamada era hacerme sentir culpable por haber abandonado a mi esposo, a quien mencionó de pasada alegando que, y como según le contó angustiada Isabel Fernández, se hallaba sumamente preocupado de que me encontrara desamparada en algún acantilado de la vanidosa Francia.
Paladeé su aflicción con amargura. ¿Qué me quiso decir Leandro escondiéndose detrás de las faldas de mi madre? ¿Qué no podía valerme por mi misma, era eso? ¡Qué odiosos son los maridos!
Sentí deseos de escribirle, de decirle que no siguiera interesándose por mi bienestar, que yo, aunque fuese tan lánguida de cuerpo como él suponía, podía apañármelas sola sin su humanitaria protección: que no hacía falta que me impusiese lo dominante de su ser a través de las preocupaciones de mi madre.
Tenía el celular en la mano derecha, la otra en la cintura, y, henchida de cólera, me encontré dando vueltas como una leona en la habitación hasta cansarme.
Escribí un discurso, uno rudo, irónico y pestilente. Si lo enviaba, le dolería, mancillaría en proceso su corazón: porque no me prive de ningún comentario. Ahí en mi odio injustificado, redacté hasta el más minúsculo incidente donde me había hecho daño, y en menos de cinco minutos, tenía en mi poder un arma que le destruiría. Que lo haría replantearse todas sus acciones y pensamientos. Y es que uno cuando convive tanto tiempo con alguien, tarde o temprano acaba conociéndole más que a uno mismo, y ese fardo de miedos, cansado de un lomo viejo e incapaz de alivianarse, pasa, aunque uno no quiera, al tuyo en cualquier momento del casorio. Es el peso del matrimonio.
No envié ningún mensaje.
En un arrebato de frustración, tiré el teléfono en la cama, me desnudé con furia, me quité las ligas y las redecillas del cabello y, enristré hacia la ducha.
El agua enjuagó mis pecados y endulzó mi temperamento.
Salí del baño hecha milamores, feliz y extrañamente quitada de un peso de encima que hace un rato me atenazaba de golpe. Me vestí frente a un espejo de repujado: una reciente adquisición de mis noches callejeando sin rumbo fijo. Y como nunca podía evitar observar el deterioro de mi piel, me miré embelesada los senos caídos, las caderas anchas, el abdomen flácido y brumoso, y uno que otro rollito detrás de la espalda, después, más por curiosidad que por otra cosa, el frondoso pubis de la zona intima. No estaba nada mal, reconocí victoriosa: mis glúteos aun daban festejo para diez años más. Jennifer López me odiaría.
El cutis, engrasado con las mil y un cremas mágicas que me echaba a diario para prevenir las arrugas y el paso del tiempo, parecía lustrado desde el espejo. Sonreí, aquel deleite visual supuso para mí un buen presagio.