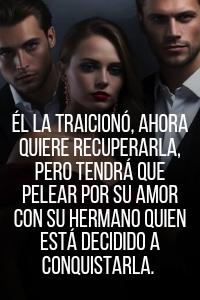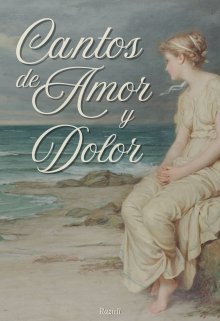Cantos de Amor y Dolor
Prólogo
El Canto de la Muerte
El mar estaba agitado aquella noche. Las olas se elevaban como si algo en sus profundidades intentara escapar. El viento traía un lamento antiguo, un eco de voces perdidas. En la costa, entre la espuma y la arena oscura, una figura luchaba por moverse. Su cabello, empapado de sal, se pegaba a su rostro pálido. Su vientre abultado temblaba con cada espasmo de dolor. Era una sirena. Incluso en su agonía, su belleza era impresionante. Su voz, capaz de doblegar la voluntad de cualquier ser vivo, ahora era apenas un murmullo débil. Sentía cómo sus fuerzas la abandonaban, pero debía proteger lo único que le quedaba: su hija.
Durante siglos, las sirenas convivieron en equilibrio con los humanos. Sus cantos apaciguaban a la bestia de las profundidades y traían paz al mar. Con el tiempo, desearon caminar entre los hombres, pero fueron recibidas con desprecio y crueldad. Sometidas y explotadas, algunas intentaron rebelarse. Su voz, antes símbolo de armonía, se convirtió en un arma. Así comenzó la guerra. Los humanos, temerosos de su poder, iniciaron una cacería despiadada, erradicándolas una por una. Ahora, ella era la última con sangre pura, la única que aún poseía voz. Pero ese legado estaba por romperse. Su hija, aún en su vientre, nunca conocería la gloria de su raza ni el poder de su canto.
Un trueno retumbó en el cielo, anunciando la tormenta. Con su última pizca de magia, la sirena levantó el rostro y entonó una canción prohibida. No era una melodía de control ni de seducción, sino un ruego. Un canto de despedida. A lo lejos, una campana sonó desde el templo. La luz de los faroles iluminó la arena cuando los monjes encontraron a la sirena y a su recién nacida. La madre ya no respiraba. Su cuerpo yacía inmóvil, con los labios entreabiertos en una última nota que nunca se completó.
El Gran Custodio, líder de los monjes del templo, se arrodilló junto al cuerpo. Observó a la criatura que había quedado atrás. La bebé, envuelta en los restos del manto de su madre, tenía la piel fría pero los ojos abiertos. Eran de un azul profundo, reflejando la luna sobre el mar agitado. No lloraba, solo observaba el mundo que la recibía con desconfianza y miedo.
—Es una sirena —susurró uno de los monjes, con una voz temerosa.
—Es solo una bebé —murmuró el Gran Custodio, con voz firme.
Se hizo un silencio tenso. Los monjes se miraban entre sí, temerosos. Una sirena entre los humanos era un peligro. Una amenaza que muchos desearían erradicar.
El Guardián del Dogma, un hombre de rostro severo y túnica oscura, dio un paso al frente con cautela. —Su madre murió en la orilla. ¿Por qué no dio a luz en el mar? ¿Por qué arriesgarse a traer una cría aquí? ¿Y si el mar la reclama?
El Gran Custodio tomó aire y se inclinó sobre la bebé. Extendió una mano y, con un gesto solemne, trazó un símbolo en su diminuta frente. —Si el mar la quiere, tendrá que venir por ella. Hasta entonces, estará bajo nuestra protección.
Luego hizo un gesto a los monjes. —Lleven el cuerpo de la madre de vuelta a las aguas. Que su espíritu se funda con las corrientes y su voz se convierta en espuma.
Los monjes se miraron entre sí con inquietud. La decisión del Gran Custodio los perturbaba, pero no podían cuestionarla. Con manos temblorosas, alzaron el cuerpo frío de la sirena, sintiendo cómo la humedad impregnaba sus túnicas. Nadie dijo nada, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Algunos desviaron la mirada, otros tragaron saliva con incomodidad. A pesar de sus dudas, ninguno tuvo el valor de oponerse a la voluntad del Gran Custodio.
Se arrodillaron junto a la orilla y sumergieron el cuerpo en las olas. Al contacto con el agua, la piel de la sirena comenzó a brillar con una luz tenue, como si el mar la reconociera. Sus rasgos se volvieron difusos, deshaciéndose poco a poco en un remolino de burbujas que ascendieron hacia la superficie. La brisa marina las arrastró suavemente antes de que desaparecieran en el aire. Algunos monjes recitaron plegarias en voz baja, mientras otros apartaban la mirada, inquietos ante lo que acababan de presenciar. Para algunos, era una bendición del océano; para otros, un presagio de que su historia aún no había terminado. Pero todos compartían la misma certeza: el mar nunca olvida.
—Nos aseguraremos de que crezca lejos del mar —dijo el Gran Custodio, observando el horizonte antes de girarse y adentrarse en el templo con la bebé en brazos.
Así, la última sirena había nacido. Y con ella, un destino que cambiaría la historia.