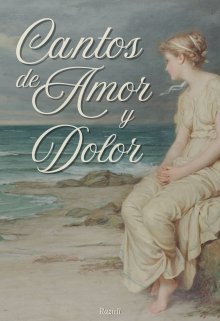Cantos de Amor y Dolor
Capítulo 3
Sombras en el sendero
El bullicio matutino llenaba los pasillos del templo mientras los monjes y las novicias se preparaban para el día. Elizabeth caminaba con paso firme, tratando de ignorar la sombra molesta que la seguía de cerca.
—Pensé que los huérfanos sabían ser más agradecidos —comentó el gallito altanero, Alan, con una sonrisa ladeada, caminando a su lado—. Te han dado techo, comida y enseñanza, pero en lugar de inclinar la cabeza y obedecer, sigues actuando como si este fuera tu reino.
Elizabeth rodó los ojos. Desde su primer encuentro, Alan parecía haber encontrado placer en molestarla cada vez que tenía oportunidad. Era hijo de un conde influyente, y lo sabía. Esa arrogancia lo envolvía como un abrigo.
—Y yo pensé que los nobles tenían mejores pasatiempos que seguir a alguien como un perro callejero —replicó sin siquiera mirarlo.
Alan soltó una risa breve.
—Solo observo. Es curioso ver a una huérfana tan altanera. Como si realmente creyeras que tienes un lugar aquí.
Elizabeth se detuvo de golpe y lo miró con una sonrisa dulce, pero sus ojos relucieron con un desafío latente.
—Y, sin embargo, aquí estoy. —Hizo una breve inclinación de cabeza—. Debe ser frustrante para ti.
Antes de que Alan pudiera responder, la voz de un monje interrumpió la tensión.
—Elizabeth, el Gran Custodio desea verte.
Ella asintió, dejando a Alan atrás con su comentario sin respuesta. Mientras se alejaba, sintió su mirada clavada en su espalda.
El Gran Custodio, la figura más venerada dentro del templo, la había tratado con bondad desde que ella era una niña. Al llegar a su despacho, lo encontró sentado junto a otra figura imponente, el Guardián del Dogma.
El Gran Custodio era un hombre de avanzada edad, de cabellos blancos y semblante sereno. Su presencia inspiraba respeto y afecto por igual. Cuando Elizabeth entró, le dedicó una sonrisa cálida.
—Elizabeth, hija mía. —Su voz era suave, pero firme—. Ha pasado tiempo desde nuestra última conversación.
Elizabeth se inclinó levemente en señal de respeto.
—Siempre es un honor hablar con usted.
A su lado, el Guardián del Dogma se mantenía erguido, con una expresión imperturbable. Era un hombre alto, de facciones angulosas y mirada severa. A diferencia del Gran Custodio, su aura imponía frialdad y disciplina.
—Elizabeth. —Su tono carecía de calidez—. He oído cosas sobre ti. Algunas buenas. Otras... cuestionables.
Elizabeth mantuvo su postura firme. Sabía que el Guardián desconfiaba de ella. Nunca había sido cruel, pero su juicio era duro, y a menudo la miraba como si esperara que cometiera un error.
El Gran Custodio intervino antes de que el silencio se volviera incómodo.
—Tienes un espíritu fuerte, y este camino no será fácil. Pero confío en ti.
Elizabeth asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que había muchos dentro del templo que nunca la aceptarían por completo, y Alan era la prueba viviente de ello. Pero si algo había aprendido en su vida, era que el respeto no se pedía. Se ganaba.
Cuando salió de la reunión, Alan la esperaba apoyado contra la pared, con una sonrisa burlona.
—Dime, ¿qué se siente ser el tema de tantas conversaciones? —preguntó con fingido interés—. Aunque supongo que debería ser obvio. Cuando alguien no encaja, es natural que todos hablen de ello.
Elizabeth sonrió con una tranquilidad desafiante.
—Entonces espero que disfrutes la charla, Alan. Porque yo pienso quedarme.
Por primera vez, vio un destello de molestia en su mirada.
Sabía que esto apenas comenzaba.