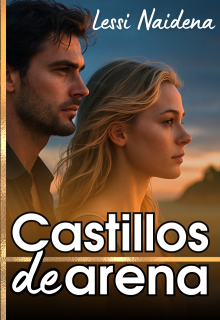Castillos de arena
Capítulo 3
Anna. Tres años atrás
Entramos al despacho del jefe con la cabeza gacha. Mi compañero y yo sabíamos lo que nos esperaba. Otra reprimenda. Otra vez.
—Siéntense —ordenó, seco.
Me dejé caer en la silla frente a su escritorio. Era demasiado estrecha para mi trasero, lo que no ayudaba a mi autoestima. Solo de pensar que podría quedarme atascada ahí me entraban los colores antes incluso de que empezara la bronca.
—Buenas tardes —murmuramos los dos al unísono. Nadie respondió.
En cambio, sentimos sobre nosotros una mirada tan cargada de decepción que nos encogimos aún más.
—Me prometieron que David Markov acabaría entre rejas —dijo el jefe, sin levantar la voz, pero con un tono que cortaba el aire—. En cambio, lo único que tenemos son estos muffins… que, muy amablemente, dejó en lugar del anillo imperial. Toma, Cybulyak, disfrútalos.
Empujó hacia mí la bandejita con los malditos pastelitos. Por inercia, estiré la mano para agarrar uno… y me llevé un manotazo.
—¡Las pruebas no se comen!
—Pero… usted me los ofreció —balbuceé, colorada hasta las orejas.
El jefe respiró hondo. Muy hondo. Me había gustado desde el primer día. Era mi ídolo. Siempre quise demostrarle que era digna de mi puesto. Sorprenderlo. Ganarme su respeto. Pero cada vez que me sentaba frente a él, era para recibir otra amonestación. Todo por culpa de Markov. Ese ladrón no solo se llevaba joyas: también me robaba cada oportunidad de avanzar en mi carrera.
—Quiero una explicación —exigió el jefe—. ¿Cómo pudo ocurrir? Teníamos una exposición trampa, cámaras por todas partes, agentes infiltrados, tú misma en turno… ¡¿Y aún así se llevó una joya?!
—Verá… —empezó mi compañero, sin apartar los ojos del escritorio—. Nuestra prioridad era el collar. Era la pieza estrella. Lo anunciamos por todos lados, para atraer a Markov.
—Y el collar sigue en el museo —añadí, intentando salvar lo poco que quedaba de nuestra dignidad.
—¡Maravilloso! Han protegido una falsificación barata y, a cambio, le han dejado llevarse un anillo auténtico de una sala contigua.
—Ni siquiera pidió permiso… —susurré.
El jefe dio un puñetazo sobre la mesa.
—¡Cybulyak! Me suplicaste que te asignara este caso. Confié en ti. Quise darle una oportunidad a una joven prometedora… ¡Y Markov sigue riéndose en nuestra cara!
—Esta fue la última vez…
—¡Por supuesto que fue la última! Si no das con él antes de fin de mes, estás fuera. Volverás a patrullar las calles. ¿Queda claro?
—Sí, señor.
—¡Fuera de aquí!
Me puse de pie… y, por supuesto, la maldita silla vino conmigo. Me costó medio siglo zafarme de ella, y salí disparada hacia la puerta como alma que lleva el diablo.
—¡Maldito Markov! —mascullé de camino a la cafetería—. ¡Lo va a pagar todo!
Era el único lugar en toda la comisaría donde podía bajarme un café con azúcar sin que alguien me gritara. O donde, si me agarraban llorando, podía fingir que se me metió algo en el ojo.
En la actualidad
Oscuridad total. Un pitido insoportable en los oídos. No sabía con certeza si ya estaba muerta. Me sentía suspendida en el aire, sin peso, sin rumbo. No sé cuánto tiempo estuve en ese limbo, pero en algún momento, una luz rojiza empezó a filtrarse por mis párpados. Y con ella… volvió la sensación.
Primera sensación: dolor.
—Maldición… —intenté moverme y entendí enseguida que tenía la pierna hecha polvo. Dolía como si me hubieran sacado los huesos y los hubieran puesto en el orden equivocado—. Que no sea fractura, por favor…
Abrí los ojos y me encontré con la cara magullada de David Markov justo encima. De a poco, las piezas de lo ocurrido comenzaron a encajar en mi cabeza.
—Me duele como el demonio… —me incorporé apoyándome en los codos y miré mi pierna. No había sangre ni heridas abiertas. Algo es algo. Eché un vistazo alrededor: ni rastro del yate. Solo nuestro bote, a la deriva en medio del océano. Él, yo… y kilómetros de agua por todos lados. Una especie de luna de miel infernal.
—¡Hablas ucraniano! —Markov me miró con los ojos como platos.
¡Mierda! Con el susto, se me olvidó fingir que era extranjera.
—Lo siento, no entiendo tu idioma —intenté recuperar el personaje.
—¡Claro que entiendes! —dijo, cambiando al ucraniano con naturalidad—. También eres de Ucrania, ¿verdad?
—¿De qué hablas? Seguro estás confundido por el trauma. Necesitamos un psicólogo… y un traductor… y un médico.
—¡Basta! ¡Sé lo que escuché!
Al diablo con todo. No tenía energía para seguir actuando.
—Vale, sí, soy ucraniana —sonreí, fingiendo simpatía—. Qué pequeño es el mundo, ¿eh? Un gusto encontrar un compatriota en estas latitudes.
—Te mandaron esos hijos de puta.
—¿Quiénes?
—Los que intentaron matarme.
Este sí que tiene un lío en la cabeza…
—No trabajo para ellos.
—¿Entonces para quién?
Llegó el momento estelar:
—Hanna Cybulyak, agente de operaciones especiales —me presenté con toda la dignidad posible—. Y por cierto, estás arrestado.
Markov levantó los ojos al cielo.
—Sabía que no tendría que haberte salvado…
—¿Me salvaste? —me quedé un segundo perpleja. No me gustaba deberle la vida a un criminal.
—¿De qué otra forma crees que terminaste en este bote?
Y tenía razón.
—Bueno… gracias. No te olvides de mencionarlo en el juicio. Quizá te reduzcan la pena.
Markov ignoró mi comentario.
—¿Y ahora qué hago contigo? —me escaneó con la mirada—. Tal vez debería tirarte por la borda.
—¡Ni se te ocurra! —metí la mano bajo el chaleco y casi lloré de alivio al encontrar el clutch. Saqué el micro revólver: la versión chihuahua del armamento moderno. Lo apunté con firmeza—. Si das un paso más, te disparo.
—¿Con eso? —rió con ganas.
Sí, lo admito. Era ridículo. Pero era todo lo que tenía.
—Si te meto una bala en el ojo, te mueres en diez minutos. Y tengo buena puntería.