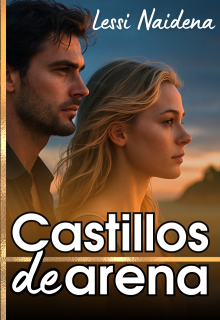Castillos de arena
10.1
La presencia de posibles vecinos hostiles me preocupaba incluso más que el hambre. Yo me preparaba para el encuentro fabricando todo tipo de armas, mientras que Markov optó por la diplomacia.
— ¿No quieres venir conmigo a la selva? —preguntó, cruzando por enésima vez nuestra frontera imaginaria.
— ¿Para qué?
— Quiero mostrarle a los aborígenes que venimos en son de paz.
— ¿Y piensas encontrar su asentamiento?
— No… No tengo idea de dónde podrían esconderse. Esta isla es pequeña, no podríamos no haber notado una comunidad humana.
— ¿Y si no hay ninguna comunidad? ¿Y si en el bosque vive un Robinson Crusoe al que el mar arrastró hasta aquí hace años?
— Si ha vivido en soledad tanto tiempo, ya debe haberse vuelto loco.
— Peor para nosotros —revisé qué tan afilada me había salido la estaca. Si era necesario, podía clavársela a un atacante en el hombro o en la pierna. Algo parecido, combates con cuchillos, practicábamos en los entrenamientos del trabajo.
— De todos modos, mi plan tiene sentido.
— ¿Y cuál es tu plan, si se puede saber?
— Te permito saberlo —respondió, enderezando los hombros como si fuera un diplomático de carrera—. Quiero dejarle un regalo. Algo de comida… fruta, por ejemplo. Así entenderá nuestra intención y no nos verá como una amenaza.
Tuve que admitir que no era mala idea. Peor no iba a ser.
— Está bien. Dejaremos fruta, pero esta noche seguiremos turnándonos para hacer guardia.
— Trato hecho.
— ¿Entonces vienes conmigo? Entre los dos recolectaremos más.
— Claro que sí. De paso busco algo de leña.
Puse el tronco más grande que tenía en la hoguera para que ardiera lentamente mientras estuviéramos lejos. Me comí los últimos dátiles y me acerqué a la tienda de Markov. Su refugio, comparado con mi cobijo bajo un árbol, era un verdadero palacio. ¿Y por qué, en nombre del sentido común, le dejé el bote? Ahora estaría durmiendo como reina...
— Toma —Markov me extendió un par de sandalias improvisadas—. Espero haber acertado con la talla.
El calzado consistía en una suela hecha de corteza y cordones de cuerda rescatada del bote. Me sorprendió.
— ¿Tu técnica de entablar contacto es la misma conmigo y con los aborígenes? —pregunté mientras me ponía las sandalias.
— Tengo las mismas —me mostró sus pies—. Look de familia.
A pesar de mis reservas sobre el fabricante, tener zapatos me encantó. Un pequeño recordatorio de la civilización.
— Gracias —murmuré—. Ha sido un gesto amable de tu parte.
Nos internamos en la selva. Primero encontramos mi palmera de dátiles y la dejamos limpia. Luego Markov me llevó al lugar donde había encontrado la fruta antes. Caminar con zapatos, aunque fueran tan rudimentarios, era puro placer. Nada se me clavaba entre los dedos, ni me arañaba los pies, ni me quería morder los talones.
— ¡Mira! —Markov se detuvo de golpe—. ¿Crees que esto se puede comer?
A nuestra izquierda crecía un árbol pequeño, cubierto de frutos que parecían calabazas verdes.
— Si las hormigas lo comen, no puede ser venenoso —¿por qué lo dije? Ni idea.
— Qué curioso… Me pregunto a qué sabe esta pitahaya —rodeó el árbol.
— ¿Tú le llamas “pitahaya” a toda fruta exótica?
— Sí —encogió los hombros.
Arrancamos el fruto más blando y lo cortamos con mi cuchillo improvisado de plástico. Por dentro tenía muchas semillas negras rodeadas de pulpa anaranjada.
— ¡Es papaya! —exclamé de felicidad—. Nunca la he probado, pero la he visto en el supermercado cerca de casa.
— Papaya, pitahaya... ¿qué más da?
Sabía a melón. Un melón que crece en árbol. Delicioso, dulce y, lo mejor, en abundancia. Por fin mi estómago sintió algo vagamente parecido a saciedad.
— Tenemos que hacer una camilla o algo parecido. Si no, no podremos cargar mucha cantidad.
— ¿Y si este es el huerto de ese tipo que nos visita por las noches? Imagínate: llegamos, robamos su cosecha y luego se la ofrecemos como regalo de paz…
— Va a pensar que somos idiotas.
— Aunque —miré a mi alrededor— no hay rastro de presencia humana. Si viniera seguido aquí, habría algún sendero visible.
Idiotas o no, nos pusimos a hacer una camilla. Bueno… eso es mucho decir. Simplemente trenzamos unas hojas de palmera, pusimos encima unos veinte frutos de papaya y los arrastramos hasta la playa.
— Le dejamos unos cuantos y el resto nos lo repartimos —propuse.
— ¿Tres papayas y un puñado de dátiles verdes? ¿Crees que le va a gustar?
— Es todo lo que tenemos.
— Podríamos recolectar conchas bonitas.
— Markov —puse los ojos en blanco—. Esa persona vive junto al mar desde sabe Dios cuándo. ¿Para qué quiere conchas?
— ¡No es el regalo, sino el gesto lo que importa!
— No creo que eso aplique aquí. Dejemos solo las frutas. Pero acomodémoslas bonito, que se entienda que es un regalo.
— Las decoramos con conchas —se puso terco.
— Ay, haz lo que quieras.
— Justo ayer encontré una muy linda… —Markov se detuvo, recogió una papaya caída y luego alzó la vista hacia mí—. ¡Mierda… no te muevas!
— ¿Qué?
— Solo no te asustes y no te muevas.
— ¿Cómo no voy a asustarme después de eso? ¿Qué viste?
Mi imaginación ya me mostraba una tribu entera de salvajes apuntándonos con lanzas, listos para atacarnos. Como en los documentales de Discovery: camuflados, mezclados con el entorno, siguiendo al enemigo en silencio hasta rodearlo por completo.
— Tienes una serpiente en el cabello.
Peor. El corazón se me fue a los talones. Del susto, hasta olvidé cómo se respira.