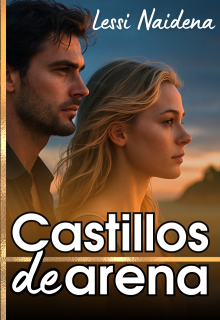Castillos de arena
Capítulo 16
A pesar de la mejora en nuestra relación y de que la amenaza del "aborigen" había desaparecido, cada nuevo día en la isla se hacía más difícil.
El hambre. Nos perseguía incluso en sueños. Yo esperaba que, con el tiempo, nuestros cuerpos se acostumbraran a la falta de comida, pero después de dos semanas, en lugar de adaptarnos, surgieron nuevos problemas.
Mi ciclo menstrual se alteró. No me bajó el periodo, algo impensable antes, porque siempre era puntual como un reloj. No era tan grave —al menos me ahorraba la incomodidad de esos días en presencia de Markov—, pero el desajuste me preocupaba. Además, sufríamos constantes dolores de cabeza. A veces, tan intensos que cada movimiento se convertía en un verdadero suplicio.
Lo que antes era una tarea sencilla, ahora era una odisea. Incluso recoger leña para mantener encendidos nuestros dos fuegos —el de señales y el doméstico— resultaba agotador. Hace apenas una semana, podía cargar suficientes ramas para todo el día yo sola. Ahora, ni ayudándome David, lograba juntar suficiente sin sentir que me desplomaría.
Añadamos los calambres en las piernas, el amargor en la boca y la falta de sueño... Así era nuestra "aventura" en el paraíso.
Nuestro vecino, el orangután que habíamos bautizado como Pelirrojo, también nos daba guerra. El muy sinvergüenza ya no nos temía. Ahora venía de visita a plena luz del día: intentaba robarnos los chalecos salvavidas, nos lanzaba botellas vacías, e incluso, un día, superó todos los límites: entró en la tienda de David, hizo sus necesidades en medio y se fue tan tranquilo.
—Voy a matar a ese desgraciado —gruñía Markov mientras limpiaba la tienda—. Lo juro.
Yo no decía nada. Sí, Pelirrojo era un incordio, pero al menos le ponía algo de emoción a nuestros monótonos días.
David fue a lavarse las manos al océano y, cuando volvió, traía en la cara una sonrisa de oreja a oreja.
—Señorita Anna Nikolaievna —dijo, arrojando a mis pies un trozo de cometa destrozada y mugrienta—. ¿Qué ve usted aquí?
—Basura.
—¡No! ¡Un tesoro! Lo pesqué del agua.
—Genial. Juega con eso.
Markov puso los ojos en blanco.
—No entiendes nada. Mira —me mostró un carrete enredado con hilo de pescar—. Esto será nuestra caña de pescar.
Tardé un momento en procesarlo.
—¡No puede ser! ¡Eres un genio! ¡Dámelo, lo desenredaré!
—Así tendrás algo en qué entretenerte —sonrió—. Yo mismo lo haría, pero ya sabes… mi mano…
La verdad era que su mano mejoraba notablemente. Las heridas se habían cerrado y la piel nueva cubría los daños. Sin infección, sin gangrena. Su sistema inmunológico era impresionante.
—Me enfermé de todo cuando era niño —me explicó—. Ahora ya no se me pega nada.
Pasé horas desenredando el hilo. Sin otras distracciones, era tan absorbente como resolver un acertijo complicado. Hasta me levantó el ánimo. Bueno, por un rato.
—¡Terminé! —le dije, orgullosa, tendiéndole el ovillo.
—Justo a tiempo —sonrió—. Yo preparé la caña.
Era un largo palo de bambú. Solo faltaba el anzuelo.
—Saca tu pendiente —dijo, señalando mi oreja.
—¿Mi pendiente? —me llevé la mano al lóbulo—. Pero… fue un regalo de mis padres…
No era de gran valor, pero para mí significaba mucho. Era el único vínculo físico que mantenía con mi familia.
—Con él haríamos un buen anzuelo.
—No sé…
—Tus padres estarían felices de saber que su regalo te salvó de morir de hambre.
Con lágrimas en los ojos, me quité uno de los pendientes y se lo di.
—No llores —puso su mano en mi hombro—. Todo irá bien. ¿Quieres que busque otra cosa? Tal vez pueda hacer un anzuelo con una lata…
—No pasa nada —me limpié la cara—. Tómalo. Solo es una joya.
Markov bajó la cabeza.
—Mejor no mires mientras limo la hebilla contra una piedra.
—Buena idea. Buscaré gusanos para el cebo.
—¡Genial!
Lo dejé en la playa y me interné en el bosque. Desde un árbol, Pelirrojo me observaba.
—¿Qué miras? ¡Lárgate! —le solté.
Me senté en el suelo, oculté la cara entre las manos y rompí a llorar. Recordé a mis padres. ¿Cómo estarían? ¿Pensarían que estaba muerta? ¿Me habrían llorado ya?
Últimamente apenas los veía. Aunque vivíamos en la misma ciudad, mis visitas eran contadas. Siempre había excusas: el trabajo, el cansancio, la rutina. Daba por sentado que estarían ahí para siempre.
¿Y si no volvía a verlos? ¿Y si las últimas palabras que oyeron de mí fueron un seco: “No puedo hablar ahora, te llamo después”?
Cuando el llanto pasó, me sentí un poco más fuerte. David tenía razón: el pendiente era solo un objeto. Lo importante era sobrevivir. Si lograba volver a casa, tendría tiempo de sobra para compensarlo.
No debía rendirme.