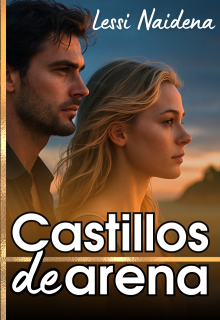Castillos de arena
20.1
Hasta el último momento no podía creerlo. Pensé que en realidad me había dado una insolación y estaba tirado entre las rocas, delirando con cosas imposibles. Lo único que me recordaba que aquello era real era el dolor punzante en casi cada centímetro cuadrado de mi cuerpo. Lo único que no me dolía era el pelo.
—Mierda… Me arranqué una uña del pie —Ana me alcanzó y se quedó paralizada con la boca abierta.
—Encontramos gente —sentí que iba a echarme a llorar—. ¡Los encontramos! Todo este tiempo podrían haber estado cerca.
Las rocas terminaban tan abruptamente como empezaban. A unos cien metros de la casa se convertían en una playa de arena blanca y suave como el talco. Cuando puse los pies sobre ella, sentí una felicidad pura. Solté la carga y por fin exhalé con alivio. Todo había valido la pena.
Pero con la felicidad también llegó una nueva decepción. Yo había soñado con ver, aunque fuera, un pequeño asentamiento, pero lo único que teníamos delante era una villa de dos plantas completamente sola. Paredes blancas cuarteadas, ventanales enormes de piso a techo, un balcón con vista al océano, flores por todas partes, que alguna vez alguien plantó a mano y que ahora se habían convertido en una alfombra salvaje…
—Dios… qué hermoso —susurró Ana, deslumbrada—. ¿Crees que haya alguien viviendo ahí?
—No —suspiré, decepcionado—. Lo más probable es que sea la casa de vacaciones de algún oligarca.
—O puede que sea una isla privada. Entonces se entiende por qué una zona tan cerca del continente no se ha vuelto un paraíso turístico. ¡Tiene dueño!
—Es muy posible… En cualquier caso, tenemos un nuevo refugio.
—¡Nada mal! —soltó una risa.
Nos acercamos a la puerta. Por supuesto, estaba cerrada. Probé la manija, toqué el cristal, incluso pregunté si había alguien dentro.
—Creo que aquí no ha habido nadie en mucho tiempo —Ana raspó la pared y se le despegó una capa de yeso—. Todo se ve... descuidado.
—Entonces nadie se molestará si hago esto... —levanté una piedra y golpeé el vidrio. Una gran grieta se abrió. Un poco más de esfuerzo y logré quitar la ventana—. ¡Bienvenida!
Ana no se movió.
—Estamos invadiendo propiedad privada.
—¿Hablas en serio?
—Muy en serio.
—Ana, no es momento para que saques a relucir tu lado de policía. Esta casa es nuestra compensación por tanto sufrimiento. ¿O prefieres dormir afuera?
Luchaba con su deformación profesional. Gracias al cielo, el cansancio venció a los fantasmas mentales.
—Está bien —suspiró—. Si es por sobrevivencia, no va contra la ley.
—¡Eso!
Entramos uno tras otro por la ventana y llegamos a una gran sala de estar. Amplia, iluminada, alguna vez lujosa, aunque ya con un diseño algo anticuado. Parecía decorada a principios de los 2000: grandes sofás de cuero, muebles lacados oscuros. Una especie de lujo en medio de la nada.
Algunos muebles estaban cubiertos con sábanas, lo que los protegía de una gruesa capa de polvo. Tiré de una de ellas y ante nosotros apareció una estatua de medio metro de una mujer con una jarra entre las manos. ¿En serio arrastraron esa cosa hasta una isla? Saqué la conclusión de que quienes vivían allí eran o amantes del arte o gente sin gusto que solo valoraba lo caro.
—¿Escuchas eso? —susurró Ana, pegándose a mí con miedo.
—No.
—Escucha bien.
Contuve la respiración. Entonces también lo oí. Un crujido en el segundo piso. No estábamos solos.
—¿Y si es el dueño? Va a pensar que venimos a robarle…
—Yo más bien creo que es un fantasma. Apuesto a que aquí no vive nadie desde hace al menos cinco años.
—¿Fantasma? —los ojos de Ana se agrandaron aún más.
—Vamos, ¿me vas a decir que le tienes miedo a los fantasmas?
—¿Y quién no?
—No sé… tal vez los que no creen en tonterías —me encogí de hombros.
Ana frunció el ceño.
—Si eres tan valiente, ¡ve tú a ver qué pasa!
—Y lo haré.
Miré a mi alrededor, vi un taburete y lo agarré como si fuera un arma. Subí las escaleras. El sonido se hacía más claro. Estaba justo detrás de la puerta del baño. Por un segundo, incluso yo sentí miedo. Claro que no por fantasmas, sino por peligros reales. ¿Y si en la isla se escondían narcotraficantes…?
Pero de pronto me llegó un olor familiar. Tan familiar que casi me resultó entrañable. Empujé la puerta y entré en una habitación con ducha, lavabo y cajones para cosméticos. Todo parecía de otra realidad, de un pasado lejano… Lo único verdadero era el orangután pelirrojo rebuscando entre botellas de shampoo vencido.
—¡Así que de aquí sacaste el secador! —alcé la vista y vi otra ventana rota.
Rudolf se rascó la axila y, lo juro, sonrió como si me entendiera.
—Yo también me alegro de verte —confesé, sorprendiéndome a mí mismo—. Gracias por mostrarnos este lugar.
Claro que no nos habíamos salvado del todo. Pero comparado con nuestras condiciones anteriores, aquella villa era el paraíso. De simples Robinsones, Ana y yo pasamos a ser Robinsones... de lujo.